Eva, psiquiatra, formada para ayudar a pacientes en situación de emergencia, sólo puede observar desde su cama de hospital cuán difícil es respirar en medio del abandono y la indolencia de una sala de terapia intensiva.
Esta crónica es una de las seis finalistas del tercer Premio Nacional de Crónica Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela de la revista Rascacielos.

La cáscara de mí
Los blancos y fríos pasillos desprenden su aroma a lavandina. El beep de los monitores cardíacos y el áspero bombeo de los respiradores orquestan la tragedia de la pandemia en los hospitales bolivianos. El escenario no es desconocido para Eva, una joven psiquiatra que se formó –como todos los médicos– en los servicios de Emergencia, aunque esta vez ella ocupa la camilla.
En su memoria tiene pequeños fragmentos de conciencia. Israel, su novio, la cargó por las gradas de su casa para llevarla al hospital Obrero de La Paz. “Sólo recuerdo que me decían que respire. El papá de Israel –médico de ese hospital– hacía llamadas para que yo pudiera ingresar a terapia. En ese momento me sentí tranquila, a pesar de los cortocircuitos. Israel me dijo que sea fuerte y yo le pedí que les contara a mis papás que toda mi vida fui feliz, que no creyeran que dejé de serlo en La Paz, porque Israel me había dado la felicidad que necesitaba”.
Eva nació y creció en Sucre y hace cuatro años se mudó a La Paz para hacer su especialidad en psiquiatría. Vivía sola, así que cuando le diagnosticaron Covid-19 optó por aislarse en la casa de su pareja, donde todos eran médicos y también habían dado positivo.
Ella fue la primera en mostrar síntomas. Un día, repentinamente, se dio cuenta de que no podía sentir olores. Era el inicio de una odisea.
La anosmia (pérdida del sentido del olfato) se mantuvo por dos días, hasta que el 28 de julio de 2020 –cumpleaños de su mamá– comenzó a faltarle aire. En veinticuatro horas pasó de tener un poco de tos a no poder respirar por su cuenta.
“Tuve mucha tos, me alarmé. Antes me había dado un ataque similar por una reacción alérgica porque tengo rinitis, así que compramos medicamentos y me sentí mejor; pero luego ya no… ya no podía respirar”.
Como una despedida, su novio le pidió que elija algo para ver en la televisión. “Vimos algo de David Santalla que siempre me pone de buen humor… Al día siguiente me dijo ‘tenemos que ir al hospital’”.
La promesa: voy a estar bien
Eva es atendida en Emergencias, pero necesita ingresar a terapia intensiva, algo casi imposible en el pico más alto de la primera ola de la pandemia en Bolivia. Lleva una enorme máscara de alto flujo que, pese a su capacidad, poco alivia su asfixia. Comienza a despedirse.
Israel derrama una lágrima y “delante de sus papás y de todas las personas que estaban ahí (en el hospital), me dijo que era la mujer de su vida, que era el amor de su vida y que yo iba a salir de terapia para que nos casemos y formemos la familia que queríamos”.
Israel la abraza, se quita el barbijo, le da un beso y le pide que luche. “Si me muero ahora, me muero feliz”, pensó Eva.
Entre sus recuerdos quedarán los ruegos que le hacen para que respire profundo y no la tengan que intubar, además de un breve contacto con su mamá: “Voy a estar bien, voy a estar mejor. Te amo mucho”.
Los demás pacientes con Covid ocupan cada espacio posible de la sala, mientras los breves lapsos de conciencia de Eva se intercalan con largos momentos de oscuridad. Entre sus recuerdos quedarán los ruegos que le hacen para que respire profundo y no la tengan que intubar, además de un breve contacto con su mamá: “Voy a estar bien, voy a estar mejor. Te amo mucho”.
La soledad del abandono
Para conectar un respirador, los médicos introducen tubos que ingresan por la boca y van hacia la tráquea del paciente. Este proceso es muy invasivo.
Cuando Eva despierta, ya está intubada y amarrada a una cama de terapia intensiva. Inspecciona el lugar con la mirada y no encuentra a nadie que atienda a los pacientes.
“Me acuerdo haber pensado que era mejor que hubiese muerto. Era muy doloroso, muy traumático. Me dolía la boca porque el tubo chocaba con las comisuras de mis labios; me dolía la cabeza, pese a que las enfermeras habían intentado peinarme para que no estuviera incómoda; me dolía la lengua que estaba presionada”.
El papá de su novio ha logrado que el hospital habilite un respirador viejo para instalar una cama más en el servicio de terapia intensiva, donde Eva mirará a diario, de frente, a los ojos, a la muerte.
El panorama no es alentador: pacientes graves a los que la muerte visita con desoladora frecuencia. En la universidad se había preparado para atender a alguien así, conocía las señales de alerta y todo el procedimiento para salvar vidas y, sin embargo, está ahí sin poder hacer nada por la suya.
Al dormir la invaden las pesadillas. Ve a unos pequeños demonios que se ríen y bailan a su alrededor, probablemente por efecto de la terrible combinación de miedo y anestésicos que circulan por sus venas.
Es como vivir una parálisis de sueño interminable, sin poder gritar, moverse, despertar. Los enfermos que están conscientes en terapia intensiva sienten con cada dificultosa respiración la soledad del abandono en una sala aislada, la sequedad de la boca que no puede cerrarse por los tubos, los cables que invaden sus cuerpos, el pañal sucio.
Un día, dos, tres…
Como en una suerte de código morse por pestañeo, Eva logra que le den una libreta para comunicarse con el personal médico. Poder escribir es un alivio, pero de poco sirve si no hay quién lea sus mensajes.
En teoría, los médicos no deberían dejar las salas de terapia intensiva, pero la falta de personal, la saturación de los hospitales y las restricciones por la pandemia provocan que estén ausentes al menos tres de las seis horas de un turno regular.
Es como vivir una parálisis de sueño interminable, sin poder gritar, moverse, despertar. Los enfermos que están conscientes en terapia intensiva sienten con cada dificultosa respiración la soledad del abandono en una sala aislada.
No hay manera de informar de una urgencia; queda fiarse de que las alarmas de los monitores llamen la atención para que alguien los auxilie y, varias veces, ni siquiera así hay respuesta.
¿Cuatro, cinco, seis días?…
“Como supongo que mi equipo no era muy bueno, siempre tenía mucho líquido y yo sentía la sensación de ahogo constantemente. Lo único que lo aliviaba es que alguien aspirase la secreción, pero los efectos duraban máximo dos horas o, a veces, una y entonces tenía siempre la sensación de ahogo, dolor y todo”.
Eva se cansa de implorar que alguien limpie su respirador. Mira de un lado a otro con desesperación, golpea con su bolígrafo en la cama, pero nadie la escucha.
Logra explicar que siente demasiado dolor. “Me acuerdo de que el médico me dijo ‘es normal porque el respirador te está presionando’ y yo me preguntaba qué se podía hacer entonces, y dijo ‘a ver, voy a intentar acomodar’ y le dio un golpe al respirador, pero sólo me presionó y dolió mucho más. El médico se fue”.
Su cuerpo se estremece al recordar el abandono, la depresión. Esa noche, Eva tuvo su primera crisis de angustia.
Desesperanza y angustia
Eva toma un trozo de papel para limpiarse la nariz; el frío es intenso en la sala de terapia intensiva, el mismo que se siente en los pasillos. Hasta ahora hizo lo posible por recordar todo lo que ha pasado en los últimos días; por fortuna, su memoria está casi intacta.
Su bata está mojada y sucia por la secreción: el respirador es el único culpable. Desde que consiguió que la desataran de la camilla. al menos puede limpiarse.
Ve a una enfermera y en otro intento por recibir algo de alivio le pide ayuda.
La mujer opta por inyectarle un antipsicótico, uno que Eva conoce muy bien y está consciente de que lo empeorará todo. “Su efecto adverso es justamente provocar más salivación”.
La situación se agrava de inmediato, pero la sustancia la deja dormida.
Eva despierta, está nuevamente amarrada a la cama, aparentemente tuvo un delirio y la inmovilizaron para evitar que se haga daño.
Comienza a pensar que no le sería difícil huir. Prefería morir al lado de su familia. Segunda crisis de angustia.
Logra liberar sus manos, se quita los electrodos y ahora necesita sacar el respirador que siente que absorbe más vida de la que le da, pero no puede. La debilidad de su cuerpo la detiene, ni siquiera mantiene la cabeza erguida, es imposible que atraviese la puerta. Se resigna.
Está recostada en la cama y escucha que alguien abre la puerta. Una enfermera entra y ve lo que pasó: “Ay, ¿cómo se ha hecho esto?”, atina a decir mientras la abriga: una de las primeras muestras de compasión que siente Eva.
“Ése fue el clímax de mi dolor, entonces le pedí a Dios que me lleve; a mis abuelitos, que me lleven; les dije que ya no quería luchar, que había luchado un montón”, recuerda ahora, sentada bajo la luz del sol en el patio de la casa de sus padres.
“Tuve un sueño: mis abuelitos estaban sentados ante una mesa. Fue como si viera hacia el cielo y Dios me dijera: ‘Ellos te van a esperar, incluso tu tío (un tío que falleció hace tiempo), incluso tus mascotas, pero no ahora. Son siete días’”.
Eva despierta y cree que el mensaje significa que quizás estará fuera del hospital dentro de una semana.
Al día siguiente, cerca del mediodía, el respirador está colmado de saliva. Eva intenta pedir ayuda al médico, pero este le responde haciendo señas de que se va a comer y que volverá. Ella siente que muere ahí mismo por la falta de aire.
Quizás sea mejor acabar con su vida.
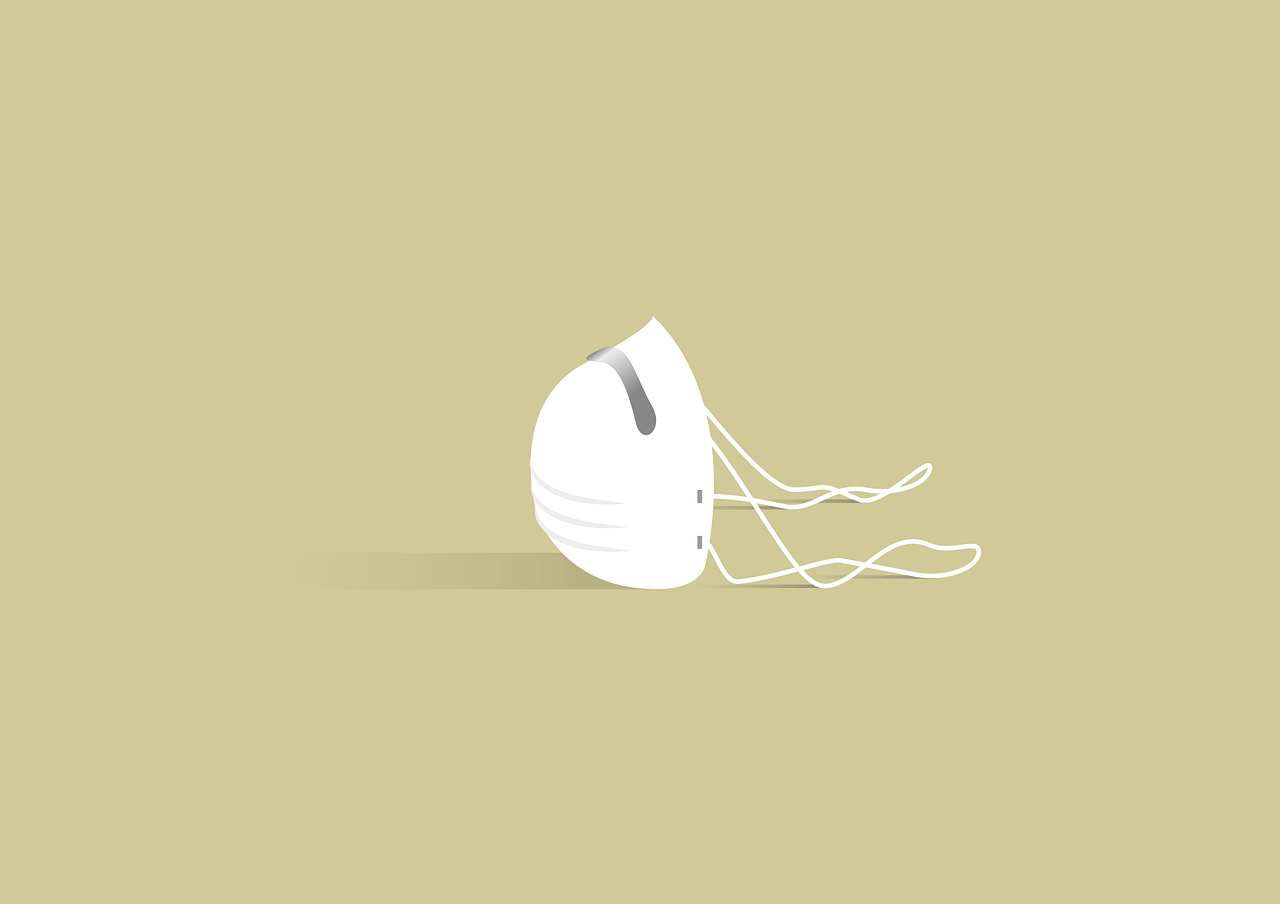
Logra liberar sus manos, se quita los electrodos y ahora necesita sacar el respirador que siente que absorbe más vida de la que le da.
“La cosa con la que me amarraron estaba ahí” y ella sabe que con la fuerza suficiente podría terminar con todo el sufrimiento en ese mismo instante.
Mientras se ahoga y el dolor en su pecho crece, piensa que no desea que su familia la encuentre muerta con una expresión de terror por la falta de oxígeno, así que despeja el nubarrón del suicidio.
Siente que el final se acerca, ve en el monitor que su presión se eleva más y más. “Pasara lo que pasara intentaría mantener un rostro tranquilo. Estaba convencida de que iba a morir”. Tercera crisis de angustia.
El verdadero despertar
La desesperación pasa y poco a poco todos los signos del monitor se estabilizan. Piensa en su situación y concluye que “gran parte de la lucha dependía de mí, sentía que Dios me decía cosas, como que estaba allí para orar por el resto. Era de las pocas que estaba lúcida, la mayoría (de los internos) estaba sedada o en coma inducido”.
Decide hacer algo “y entonces vi como que la pared se limpiaba y en lugar de ver a esos pequeños demonios que se reían de mí, ahora veía a un Cristo con los brazos abiertos”.
Al séptimo día de aquel sueño premonitorio comienza a sentirse mejor. Las secreciones han disminuido, aunque perdura el dolor.
También recibe notas que su familia y pareja escriben y las mandan con el personal de salud. Como no hay limpieza a diario, puede esconder esos pequeños papeles por debajo de su bata, para leerlos cada vez que se sienta muy mal.
En dos ocasiones intentan retirarle el viejo respirador, pero Eva no resiste.
Sus papás, quienes han recorrido más de 500 kilómetros para estar con ella, se quedan en vigilia afuera de la sala y abrazan cualquier esperanza de que Eva, con los pulmones dañados al 80%, sobreviva al Covid.
Eva piensa que nunca podrá liberarse del respirador. Por eso, le ha preguntado a su pareja si “todavía me iba a querer con una máquina aferrada a mí y que, si no, que sea feliz” por su lado. Ahora cree que esa idea era algo descabellada, pero en esos momentos el miedo era mucho.
Van a intentarlo por tercera vez. El temor de volver a despertar intubada es incontenible y se derrumba. “Una enfermera me vio llorando –siempre esperaba sus turnos porque era de las que con más cariño me trataba–, trajo su parlantito y se puso a bailar”: —“Yo canto, doctora, cuando salga de aquí vamos a ir a karaokear. Baile doctora”—.
Eva aplaude un poco y se va calmando. Es la primera noche que dice: “Éste fue un buen día” y piensa “en que también podría morir así”.
Ya no la volvieron a intubar.
El don de la palabra
Eva lleva máscara de oxígeno y cánulas nasales antes de pasar a terapia intermedia. Poco a poco reaprende a respirar por su cuenta y puede comer. “Cuando iba a comer por primera vez, me dieron pollo con arroz. Yo tenía antojo de un pollo Copacabana y lo que recibí fue lo más cercano posible”.
Pese a que ya no lleva el respirador, no puede hablar. Los médicos relacionan esa dificultad con los más de 15 días que pasó en cuidados intensivos; no saben que es la señal de la lucha que Eva pronto enfrentará contra su propio cuerpo.
¡Llega el día! La alistan para derivarla a cuidados intermedios, abren la puerta y por primera vez en todo este tiempo de encierro puede ver los rostros de sus padres. Les hace una señal de corazón con las manos.
En la nueva sala están internados dos hombres: un médico y un enfermero. Un espacio mixto era inusual en los hospitales hasta la llegada del Covid, que obligó a ocupar todo recoveco.
Ahora tiene su celular para comunicarse por escrito con su familia y amigos, pero no puede hacerlo con el personal médico del hospital. Si éste desaparecía por horas de terapia intensiva, es peor en la intermedia, algo aún más difícil de enfrentar para quien no logra hablar.
Como médica, no puede evitar criticar los tratamientos que recibe. Para ella, saber tanto termina siendo una desventaja, pues aumenta su preocupación y dudas sobre el futuro.
Por fortuna, sus compañeros de cuarto hacen lo posible por ayudarla. Ellos sufren por no poder moverse, han perdido la tonalidad y fuerza de sus músculos, pero en general están mucho mejor que Eva.
“Ahí ya fue recibir mucho amor”, afirma al recordar que, incluso David Santalla, el humorista boliviano que vio en la televisión en su última noche antes de ser internada, le mandó aliento a través de un saludo que consiguió Israel.
Como médica, no puede evitar criticar los tratamientos que recibe. Para ella, saber tanto termina siendo una desventaja, pues aumenta su preocupación y dudas sobre el futuro.
“Al final, me resigné a dejar todo a su control. Esa fue otra lección que me dejó Dios: que hay cosas que no están bajo mi control y debo dejarlas ser y confiar en que hay gente que hace lo mejor que puede”.
A mayor luz, mayor sombra
Tras 22 días internada, Eva es dada de alta.
Apenas sea posible, va a volver a Sucre para su recuperación bajo el cuidado de sus padres y hermana, todos trabajadores de salud.
En su primera tomografía de control de pulmones se identifica que Eva tiene una “hiperplasia tímica relacionada con el síndrome miasténico”.
“Me llamó la atención y vi que muchas veces, por el Covid, algunas personas desarrollan ese síndrome que les ayuda a mejorar sus defensas. No le dimos importancia porque no había sintomatología”, recuerda.
Eva se va sintiendo mejor. Un mes y medio después de haber dejado el hospital, celebra el cumpleaños de su papá con una cena en familia el 16 de octubre. Uno de sus pedidos a Dios había sido poder volver a sentarse en una mesa y disfrutar de una gran comida con sus seres queridos.
Eva ya no puede respirar por su cuenta. Le consiguen oxígeno, pero no ayuda. ¿Intubación? “Les dije que prefería morir a que me vuelvan a intubar”.
En medio del festejo, comienza a ver borroso y le cuesta respirar. “Ese día me sentí fatigada; levantar mi cabeza era muy cansador. Recuerdo que alguien fumó y tuve que ir a recostarme para reponerme y volver a la cena; entonces me di cuenta de que no era sólo cansancio”.
Cuando una persona, como Eva, pasa mucho tiempo internada en terapia intensiva, sus músculos se atrofian y necesita fisioterapia para volver a moverse. Esa semana ha intensificado los ejercicios, pero la debilidad le preocupa, además de que ve doble.
Consulta a un oftalmólogo y éste apunta a secuelas del Covid. “Me dijo que vaya usando parches alternadamente, pero un día de esos me puse un parche y cuando me lo quité, mi mirada estaba desviada”.
La consulta es ahora con una neuróloga. Eva ya no puede mover los brazos ni para peinarse e inclinar la cabeza para comer es imposible. Está perdiendo el control de su cuerpo.
Es probable que sea miastenia gravis, opina la especialista. Es una rara enfermedad autoinmune que afecta la conexión de los nervios con los músculos y no tiene cura, aunque puede quedar en remisión total, es decir sin síntomas.
Con la receta de un medicamento difícil de conseguir en Bolivia y antes siquiera de buscarlo, Eva ya no puede respirar por su cuenta. Le consiguen oxígeno, pero no ayuda.
¿Intubación? “Les dije que prefería morir a que me vuelvan a intubar”.
En el momento oportuno
La llevan a Emergencias del hospital Santa Bárbara y mientras se evalúa su ingreso a terapia intensiva, los padres de Eva buscan desesperadamente el medicamento recetado.
En esos afanes, por casualidad se topan con una amiga a quien le explican el problema y ella los deriva a una farmacia que sin éxito ya habían visitado. Esta vez, el medicamento aparece: hay que saber cómo pedir un producto de contrabando.
Eva mejora un poco, pero termina nuevamente en una sala Covid, pues se cree que es una recaída.
No es así. Esta vez queda comprobado que ella es portadora de un mal que la acompañará por siempre y que tiene una prevalencia de entre 5 a 26 casos por cada 100.000 habitantes; así de rara es la miastenia gravis.
Claro que no todo fue así de rápido. Nuevamente la paciente tuvo que sufrir la ausencia de la enfermera o su indiferencia. “Le dije que no podía respirar, pero me respondía que saturaba bien. No me hizo caso. Dos horas después le insistí y nada. Sólo pensé, ‘bueno a qué hora voy a quedarme inconsciente’. Es una sensación horrible el no poder respirar, pedir ayuda y que nadie responda”.
Eva pierde la consciencia y entra en coma. Nadie sabrá por cuánto tiempo con exactitud, porque la enfermera supuso que al fin se había quedado dormida.
Un episodio así, sin la atención oportuna, puede dejar un daño neurológico importante en el paciente o derivar en la muerte. Por fortuna, afuera, su mamá —médica pediatra— insiste en que la dejen entrar. La encuentra desfalleciendo.
“Desperté intubada. Fue horrible. Mi hermana —anestesióloga— me decía que era sólo hasta que me pusieran inmunoglobulinas y que ya las habían conseguido. Le hice un gesto de que todo estaba bien, pero por dentro estaba destruida y despertaban todos mis miedos”.
Antes de llevarla a terapia intensiva le hicieron una prueba de Covid que desechó la recaída. Pero “cada vez estaba peor, mi diafragma se paralizó y no podía respirar. Vomitaba todo el tiempo, así que me alimentaban por sonda”.
Eva pide que la dejen morir. No le encuentra sentido a su vida. Un día se pone a llorar cerca de una hora, hasta que una enfermera la encuentra y se queda a acompañarla. Al final le dice que sus papás quieren verla, que se calme para evitarles más sufrimiento del que ya tienen. “Entonces entendí que no era sólo mi lucha. A partir de ese día decidí esforzarme. Si me iba a morir, por lo menos que me vean bien”.
Mejora muy poco y los días pasan y pasan. Eva escribe a su hermana que se siente “como el envoltorio de un dulce que alguna vez tuvo algo bonito, pero que ya no estaba ahí. Le dije que era como la cáscara de mí”.
Un paso adelante y otro atrás
Debido a su enfermedad, su situación es novedosa para todo el equipo médico del hospital que opta por aplicarle plasmaféresis, un procedimiento que se hizo conocido en los tratamientos a pacientes con Covid, pero que en su caso debía ser distinto y que nunca antes se había practicado en Sucre.
Si se compara con una diálisis, lo que debería hacerse es que la sangre salga, se procese y regrese al cuerpo inmediata y continuamente, pero lo que se intentaría es extraerle sangre, llevarla a tratamiento y traerla de vuelta, con un alto riesgo de infección.
Intentan una sesión así, pero no se puede completar a cabalidad. La llevan a la Caja Nacional de Salud, donde se queda unas cuatro horas en camilla y recibe una gran cantidad de pinchazos. Está respondiendo bien, pero una infección lo suspende todo.
Se ha contagiado de “algo de terapia intensiva”, algo muy resistente y el único antibiótico para combatirlo está contraindicado para la miastenia.
Otra vez de cero. Otra infección. De cero otra vez.
En el hospital Santa Bárbara se insiste con el caso Eva y la plasmaféresis; se cambia la función de uno de los equipos. ¡Funciona!
A causa de la intubación y debido a su prolongada internación, la paciente presenta hongos en la boca. Hay que hacerle una traqueotomía, es decir, una abertura en el pecho que permita la oxigenación.
Rifas, donaciones y el sacrificio de la familia ayudan a cubrir el costo de las medicinas, la lucha por la vida de Eva.
El “propósito de Dios”
Eva cree en Dios y en varios momentos de su vida le ha pedido que le ayude a servirle, pero estando internada en el hospital, sin moverse y sufriendo, se hace difuso para cualquier persona entender esa misión.
“Le había pedido que haga sentir a mi familia más cerca de Él; mis papás oraron mucho más, me hablaron de Dios, me dijeron que oraban juntos todo el tiempo, mi hermana también, incluso sus hijitos. Sentí que mi propósito estaba cumplido”.
Eva le había pedido a Dios que le permita seguir escribiendo, pero “aún cuando no pude, cumplí mi propósito de comunicarme”. Cuando “Él quiere usar piedras para hacer cumplir su voluntad, las usa, y yo era casi una piedra, una piedra con alma”.
Cuando todos preparan sus pesebres y el mundo se alista para vivir la primera Navidad agobiado por la pandemia, Eva recibe el alta, justo al día siguiente del fallecimiento del hermano de Israel, un joven con cáncer. “Toda mi familia sintió que él luchó hasta ese momento para que yo pudiera salir a cuidar de Israel. Él me dejaba la antorcha”.
Pasan las fiestas de fin de año y Eva permanece aislada en casa. No puede enfermarse ya que está inmunodeprimida.
Tras miles de tic-tacs del reloj, mejora sus movimientos musculares y los médicos le plantean una cirugía para aminorar los efectos de la miastenia: extraer el timo.
El 24 de abril de 2021, Eva ingresa a quirófano. La exitosa cirugía alivia el peso de la enfermedad y ahora puede disponerse a volver a vivir.









Muchas felicidades, es muy importante saber compa e sienten nuestros pacientes cuando ingresan a la sala de terapia intensiva ya que detrás de los pacientes está un vida y muchas vidas fnailaites amigos etc, hay muchas cosas por mejorar y gracias a esta narración nos damos cuenta de muchas falencias muchas gracias a Eva que fue muy valiente y una verdadera guerrera que pasó por esto y a través de Dayana podemos ver cómo se sentía ella, muchas gracias por compartir esta parte tan íntima que quizá Eva no quiere recordar muchas gracias