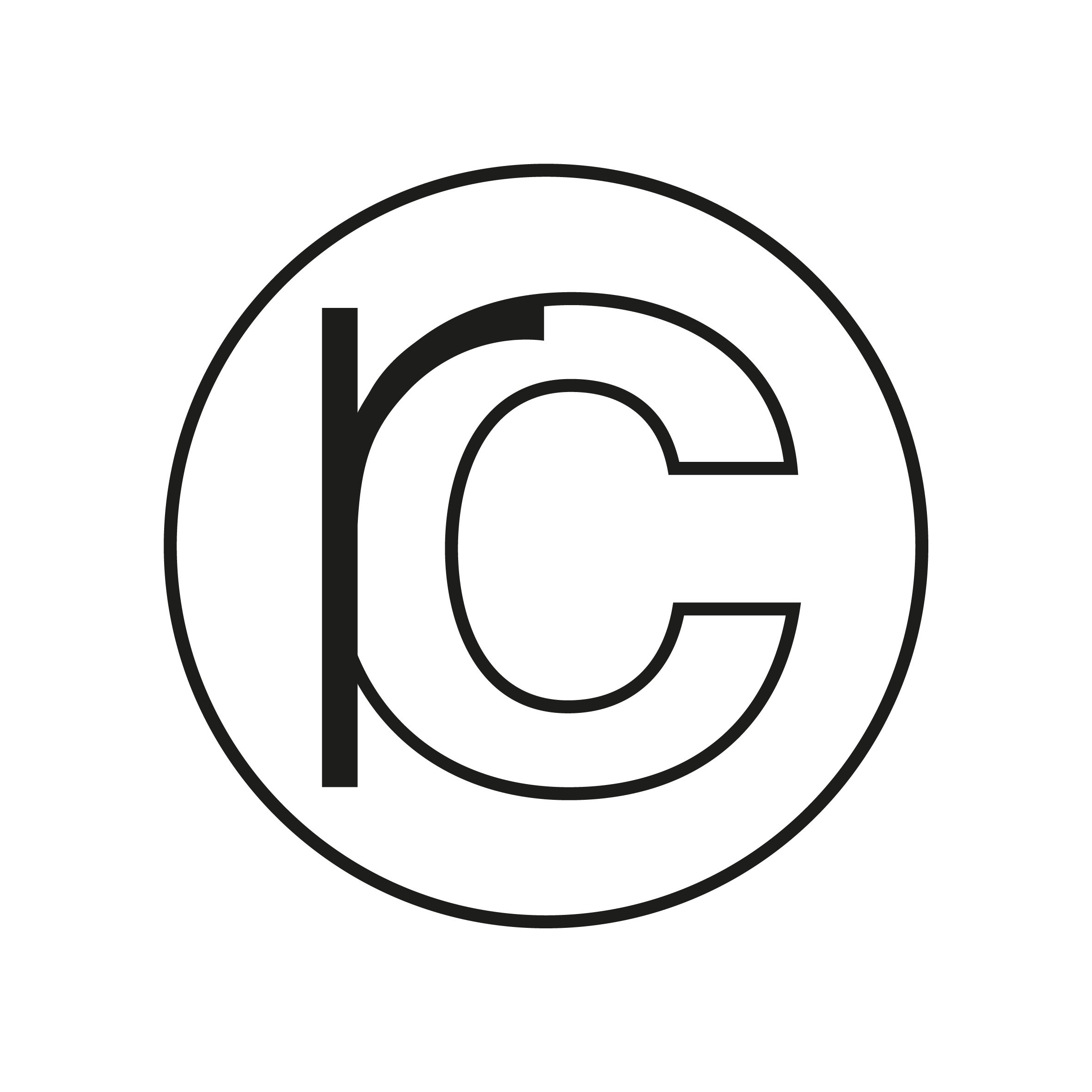Cecilia Lanza dirige Rascacielos, pero eso es decir poco. Sus mil oficios giran en torno al periodismo, que es, en realidad, su vida misma. Encontradora de agujas en pajares y dedicada a la palabra, este martes recibirá la medalla Franz Tamayo, junto a César Rojas, por su labor intelectual periodística. Labor que en este punto se encuentra reflejada en El color de las ovejas negras, libro indispensable y del cual hoy compartimos algunos fragmentos.


Para colmo, una mujer
Por Cecilia Lanza Lobo
(Fragmento del libro El color de las ovejas negras. Crónica de un parricidio)
Ocho meses antes del golpe de 1980, el país era un río revuelto.
El inminente retorno de la izquierda en elecciones nacionales era una amenaza que los militares no estaban dispuestos a soportar menos aún luego de siete años en el paraíso. Se vino entonces una seguidilla de golpes y apellidos. El más relevante, a pesar del absurdo, fue el del coronel Alberto Natusch (1979) que aparecerá más tarde en esta historia quizá con el afán de reivindicarse tras dieciséis días de un gobierno infausto.
En ese trajín, entre golpe y golpe, el Congreso Nacional había elegido como Presidente a un civil (Wálter Guevara) con el mandato de convocar nuevamente a elecciones, pero volvió a empantanarse entre acusaciones de prorroguismo y disputas varias, y entonces llegó el golpe de Natusch. Tras éste, que duró apenas dos semanas, como último recurso en medio de presiones políticas de todas las corrientes, el Congreso acabó por elegir como Presidenta de la República a una mujer: Lydia Gueiler, presidenta de la Cámara de Diputados, que asumió el desafío con el único mandato de sostener semejante situación hasta llevar a cabo las tan esperadas elecciones nacionales.
Pudo. Y nuevamente, terca, obstinada, jubilosa, triunfó la izquierda de Hernán Siles Zuazo. No había nada que hacer, el pueblo los elegiría una y otra vez. Y los militares, necios, volvieron a golpear. Sucedió el 17 de julio de 1980 con el general Luis García Meza al frente.
¡Booom!, ¡booom!, ¡booom!
De repente comenzaron a suceder atentados y explosiones en un lugar y otro. Nunca antes Bolivia había vivido tal violencia política cuyos modos terroristas eran también ajenos.
*
Una avioneta en llamas
Jaime Paz Zamora todavía sueña con la puerta de una avioneta que sale disparada, luego vuela en cámara lenta y va cayendo hasta golpear la tierra levantando polvareda.
El gobierno de la señora Gueiler había convocado a elecciones para el 29 de junio. La UDP de Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora como candidato a la vicepresidencia tenían cantada la victoria desde las pasadas elecciones cuando Banzer dejó el gobierno a sus camaradas, disfrazando su salida con unas elecciones fraudulentas que fueron anuladas.
A pesar de las bombas que tenían al país con los nervios de punta, o precisamente por eso, la campaña electoral seguía, desafiando al miedo. La mañana del lunes 2 de junio, la cúpula de la UDP se disponía a viajar al norte del país a un acto de campaña. Una hora antes de partir, el candidato favorito, Hernán Siles Zuazo, decidió no viajar debido a un asunto familiar. Lo hizo Jaime Paz, su candidato a vicepresidente, junto a sus compañeros Jorge Álvarez Plata, Enrique Barragán y Jorge Sattori.
Muchos años después, Jaime Paz (vicepresidente y presidente del país años más tarde) recuerda aquella pesadilla como si fuese ayer. El encargado de logística de Siles Zuazo había contratado una avioneta. Poco después de despegar, ya en el aire, uno de los motores comenzó a echar humo. Inmediatamente Jaime Paz miró su cinturón de seguridad y todo comenzó a suceder en segundos, la vida entera en estado líquido bombeando el corazón. Pensó en todas aquellas veces en que supo de accidentes aéreos, con la distancia con que todos pensamos que las cosas malas les suceden a otros, nunca a uno, y que si alguna vez sintió ese temor, esta vez la muerte era inminente y ese cinturón que sostenía su vida podría también abrazar su muerte. En pocos minutos cundió el pánico. Ardía una turbina y la avioneta comenzaba a sacudirse y a soltar pedazos que salían disparados. Jaime Paz tuvo tiempo de decirle al piloto que buscara aterrizar en aquella línea que se miraba al frente y que parecía ser un camino de tierra en medio del altiplano, cosa perfectamente posible, pero el piloto aparentemente quiso retornar hacia el lugar desde donde habían partido y entonces la avioneta giró hacia el ala derecha y comenzó el descenso vertiginoso, en picada, hasta estrellarse contra el suelo, dar un giro y arrastrarse por la panza. Cargada de gasolina, esa avioneta era una bomba de tiempo y quedaban apenas segundos. En medio del estruendo, Jaime pudo alcanzar su cinturón de seguridad y en el momento oportuno liberarlo.
¿Cómo, por qué, de dónde llegarán esas bestias que aparecen en el momento preciso, se meten en el cuerpo y hacen lo que tú no podrías porque estás casi muerto?
Su mayor arrojo no fue abalanzarse contra la puerta de la avioneta y voltearla con la fuerza de otro mundo, sino mantenerse consciente. Sus compañeros no. Cuando la nave cayó, ellos estaban ya dormidos, o muertos. Cuando la puerta voló, el fuego entró como dragón, lo devolvió a su sitio y le quemó la cara, no el cuerpo, porque Jaime llevaba puesto un traje de tela kaki que no hace mucho su mamá le había traído de Canadá. La tela resistió al fuego. Jaime no pensó un segundo y volvió a lanzarse por la puerta en medio de las llamas. Salió, cayó y corrió y corrió como pudo hasta alejarse, y atontado se paró a mirar esa bola de fuego. Un campesino apareció, lo miró sin saber quién era, “¡uyyy! está echando chispas” exclamó, y le echó su poncho encima. En ese momento una mano se posó en su hombro, y a diferencia del campesino que no lo reconoció, éste lo hizo inmediatamente porque amablemente le dijo: “Licenciado, aquí no hay nada que hacer, vámonos”. Era un piloto de apellido Pereira que por alguna extraña razón andaba volando por ahí, quizá con toda intención. Era instructor en una pequeña escuela de aviación que pertenecía nada menos que a Luis Arce Gómez. Pereira resultó testigo y diez días después curiosamente murió en otra avioneta de propiedad de Arce Gómez. El coronel encargado de la logística de Siles Zuazo también había contratado una avioneta de la empresa de El Loco, la misma que Jaime Paz dejó atrás retorciéndose en llamas.
Como si se hubiese echado gasolina al fuego, la bronca popular se tragó el miedo y allí estaba en las calles otra vez. Días después, el 26 de junio, la UDP cerró su campaña electoral en medio del luto que tradujo el dolor en cantos de victoria, en homenaje a Luis Espinal, en ardiente rechazo a los asesinos, en esperanza y en sueños.
¡Boooom!, retumbó de pronto. Una granada de fragmentación cayó entre la multitud, seguida de disparos de bala. Junto al estruendo comenzaron los gritos, la sangre, y la gente que corría despavorida en El Prado paceño. Dos jóvenes, Sebastián Montes de 16 años y Alfredo Patón de 21, murieron; más de medio centenar de personas fueron gravemente heridas, muchas de ellas por impactos de bala en ese cierre de campaña trágico y multitudinario. ¡Boooom! Arce Gómez dejaba su sello una vez más.
Las elecciones sucederían tres días después, y ni las bombas ni los muertos lograron ahogar las convicciones, menos la valentía de un país que por tercera vez, y precisamente por sus muertos, el 29 de junio volvió a votar por la UDP y contra la dictadura, sabiendo en el fondo de su alma que un nuevo golpe se venía.
Y ganó la UDP y dos semanas después llegó ese maldito día.
Jueves rojo
“Y tú, Neyo ¿te animas a levantarte contra la Lydia?”, preguntó Luis García Meza al comandante naval de la ciudad de Trinidad, al norte del país. Eran las 6 de la tarde del 15 de julio de 1980 cuando el comandante del Ejército, general Luis García Meza, apareció sin avisar en la oficina del coronel Avelino “Neyo” Rivera, acostumbrado a recibir la visita de distintos generales que buscaban salvar la patria en esos días en que los rescatistas abundaban.
Rivero, harto de que los estudiantes estrellaran botellas y ladrillos en las viviendas de los oficiales, harto de mirar cómo el único canal de televisión de la pequeña ciudad no hacía más que desprestigiar a sus Fuerzas Armadas, convencido de que el país estaba de cabeza y nadie hacía caso a la señora Gueiler, dijo: “Sí, mi General, y no lo hago mañana por respeto al aniversario de La Paz (16 de julio), pero pasado mañana sí”. García Meza preguntó lo mismo al coronel Francisco Monroy, comandante de la VI División de Ejército, también en Trinidad, y éste estuvo de acuerdo. Entonces El Maestro, ese hombre crudo que hasta hace poco nadie miraba más allá del cuartel, ese soldado que había logrado cuajar en su propia figura de hombre bronco el sentir de todos los miembros de las Fuerzas Armadas, sentenció: “Hecho. El 17 nos levantamos y ponemos orden en este país”.
A las cuatro de la mañana del 17 de julio de 1980 se inició en Trinidad el operativo del golpe de Estado de Luis García Meza, como un levantamiento que pedía la renuncia de la presidenta Lydia Gueiler. Fue ciertamente una maniobra distractiva pues lo peor estaba aún por suceder.
En La Paz, la presidenta Gueiler se dirigió de inmediato al Palacio de Gobierno y reunió a su gabinete. El ministro de Defensa, contralmirante Wálter Núñez -a quien, según el relato de Aida Levy, el Rey de la Cocaína habría pedido ayuda cuando los gringos de la DEA le voltearon mil kilos de droga- llamó a Trinidad y vanamente, claro, pidió a sus camaradas que depusieran su actitud.
Todo estaba calculado y todos miraban hacia Trinidad, distraídos. Mientras tanto, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) se ponía en apronte. El CONADE, que integraban varias organizaciones sociales, políticas, eclesiásticas y de derechos humanos, se había conformado pocos meses antes, en marzo, pues aun si la esperanza es lo último que muere, aun si un nuevo desastre era inconcebible luego de los trágicos días de Natusch, en el fondo todos sabían que ese golpe estaba a la vuelta de la esquina.
De modo que ese 17 de julio, el CONADE convocó a una reunión de emergencia en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), en La Paz.
Corazonadas
Beatriz Suárez, esposa de Luis Suárez Guzmán, militante del MIR, secretaria en el colegio Franco Boliviano, reunió en su oficina a los hijos de los compañeros del MIR que asistían a esa escuela y se los llevó a su casa. Sabía lo que hacía. Las clases en los colegios de La Paz se suspendieron. Cualquier cosa podía suceder. Su marido, Luis, se fue a la casa de su papá, el general Hugo Suárez Guzmán, por si acaso.
Antonio “Toño” Araníbar Quiroga, alto dirigente del MIR, recibió una llamada telefónica del capitán Carlos “Cangallo” Escóbar, militante de su partido, que lo puso al tanto de lo que sucedía. El golpe era inminente. Inmediatamente, Toño se comunicó con Óscar Eid, dirigente de su partido, y decidieron convocar a una reunión urgente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE). Las organizaciones sociales se pusieron en apronte. La cita sería definitiva.
Esa reunión urgente estuvo convocada para las 11 de la mañana en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB). La dirigencia del MIR decidió que Óscar Eid asistiría mientras que la UDP, el partido ganador de las recientes elecciones, se reuniría en la casa del presidente electo, Hernán Siles Zuazo.
“Ambas reuniones tenían el claro designio de imprimir un rumbo a la resistencia democrática y popular que se sabía que estaba organizada en el país porque es claro que las direcciones sindicales, las direcciones políticas, estábamos advertidas del riesgo que representaba un golpe de esa naturaleza”, cuenta Antonio Araníbar Quiroga, más de tres décadas después. Cálido y con la serenidad que lo caracteriza, reflexiona largamente cada idea, esfuerza la memoria traicionera y se disculpa por las lágrimas que no puede evitar.
A las 9:45 Juan Lechín Oquendo, histórico líder de la COB, llegó a la reunión que debía comenzar a las 10 pero se había pospuesto una hora. Lechín, molesto, no tuvo más que esperar. A las 10 de la mañana ya había mucha gente en el lugar, que era también sede de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia. Estaban dirigentes, periodistas, funcionarios y curiosos, todos inquietos por los sucesos y por el resultado que se esperaba de aquella cita. El pregonado golpe militar había llegado, aunque algunos todavía no daban crédito.
Entre los dirigentes convocados por la COB estaba José Claros Enríquez, primo de mi mamá, uno de los innumerables sobrinos de la enorme familia de nueve hermanos que mi abuela Célida quería, protegía y muchas veces mantenía, con la autoridad de una matriarca. El primo José, bajito, robusto, la piel bronceada, había querido ser militar desde muy niño pero no pudo; su familia numerosa demandaba fuerza de trabajo adicional para poder sostenerse, así que José consiguió trabajo como visitador médico. Pero durante un par de años y con la ayuda de mi papá, el primo José logró ingresar a la Escuela de Sargentos que cursó con todo su empeño. Le faltaba poco para terminar cuando su papá murió, de modo que con todo el pesar del mundo José tuvo que abandonar su carrera militar y aportar a la economía familiar. “Si mi padre no hubiera fallecido yo me hubiera incorporado al Colegio Militar,” lamenta. No pudo. José agarró nuevamente su maletín de visitador médico y se involucró en el área de la salud pública por el resto de su vida hasta finalmente labrar una fecunda carrera como dirigente sindical de los salubristas de Cochabamba. Luego de una década políticamente intensa, a sus 28 años el primo José había alcanzado el cargo de Secretario Ejecutivo Nacional de la Confederación de Trabajadores en Salud, y ese jueves 17 de julio de 1980 asistía a la reunión convocada por la COB como miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
A las 11 de la mañana, todos los convocados entraron a la oficina de Lechín, pantalones de tela, camisas de color entero, otras a cuadros a tono con la época, lo mismo que los sacos de color claro, informales. Sólo el cura Julio Tumiri, Presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, llevaba corbata, igual que Carlos Flores, importante dirigente político, de traje en su día final.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista, también estaba allí. Donde iba, su presencia era notoria. Quiroga, brillante intelectual, estaba en la cima de su carrera política. Antes de salir de su casa le dijo a Cristina, su mujer, que volvería “a más tardar en una hora”. Porfiado, Marcelo tenía a la muerte pisándole los talones y no quería creer. No sólo no tardó una hora sino que no volvió nunca más y aún hoy sus huesos testarudos estarán en algún lugar desconocido, eso sí, esperando el adiós de los suyos.
Tres semanas atrás, él y Luis García Meza, comandante del Ejército, habían tenido un nuevo encontrón público y la amenaza estaba lanzada: “A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar y yo como hombre”, había declarado el General.
Juan Lechín, que semanas antes supo lo que todos sabían: que el golpe llegaría en cualquier momento, supo que el golpe era ese y quiso cambiar de lugar aquella reunión pero uno de sus colegas le dijo “no puede ser, de ninguna manera, yo no creo que haya golpe”, como lo hicieron varios políticos e intelectuales, como el mismo Marcelo, que no dieron crédito a semejante cosa sino al final, cuando el país olía a muerto. De modo que Lechín “temió que lo considerasen cobarde” y no dijo más. Eso sí, iniciada la reunión insistió en convocar al paro nacional de inmediato “porque probablemente ya no tendrían la posibilidad de reunirse nuevamente”.
A las 11:30, Lechín daba lectura al documento acordado. Lo hizo a los periodistas de radio y prensa que estaban allí, pero cuando éstos comenzaban a retirarse llegó el canal estatal de televisión que, pidiendo disculpas por el retraso, solicitó a los dirigentes volver a sus lugares y repetir la lectura. Esta vez leyó el documento el dirigente minero Simón Reyes, siempre sereno, Simón, apreciado y valiente Simón, no sabía que en ese momento se alimentaba de su pan de cada día, bebía como los niños su leche materna, el credo de los principios que sostenían su razón de ser y que le darían la fuerza necesaria para resistir las torturas que llegarían en breve. A su lado, Óscar Eid, delegado de la coalición ganadora del proceso electoral, el más joven, ardiente dirigente universitario, fundador del MIR, escuchaba con los ojos cerrados; Lechín miraba al frente, los ojos siempre clavados allí donde mirase, desafiando esta vez su propio destino; Julio Tumiri, todo oídos, con el cuerpo y la mirada atenta hacia quien leía; Óscar Sanjinés, secretario general de los trabajadores, el gesto preocupado, sabría bien por qué; y Marcelo Quiroga Santa Cruz, del Partido Socialista, con la mirada perdida, quizás estaba ya de ida.
Simón Reyes no terminó de leer el documento. ¡Tatatatatatata! estalló la balacera. ¡Ay! Ráfagas de ametralladora reventaron las ventanas, se desató el estruendo y los que estaban allí se tiraron al suelo y comenzaron a escapar. Toda la gente dentro del edificio hizo lo mismo: intentar escapar por donde pudieran. El grupo en el que estaba Marcelo trató de salir por un pasillo que no daba a ninguna parte. Unos cuantos se metieron en un pequeño cuarto sin venta- nas, más seguro, pensaron, y otros en el cuarto del lado. Las ráfagas no cesaban, ¡tatatatatatata!, los gritos ahogados. Entonces acordaron rendirse antes de que los mataran. Uno de ellos gritó: “¡Nos rendimos, estamos sin armas! ¡somos de la iglesia!”. Y la respuesta fue otra ráfaga. Volvieron a gritar que se rendían y un paramilitar contestó: “Bien. Entendido. ¡Salgan de allí!”. Nadie lo hizo, nadie se animaba, temían una trampa. Esperaron un segundo cuando entraron seis o siete hombres apuntando. Separaron del grupo a Lechín y al resto lo sacaron en fila.
Los encapuchados escupían palabrotas. Y fue la voz de uno de ellos la que retumbó en la cabeza de José Claros Enríquez, el primo José. Porque él había pasado dos años de su vida entre 1969 y 1971 conviviendo día y noche con quienes fueron sus camaradas en la Escuela de Sargentos cuando quiso ser militar y no pudo. Pero los lazos castrenses son un poderoso cordón umbilical y durante largos años él y sus camaradas volvieron a reunirse una y mil veces al calor de unos tragos. Por eso, la voz que José oyó de uno de los hombres que en medio del desastre disparó a Marcelo, retumbó en su cabeza ese minuto y el resto de su vida. La conocía, la había oído muchas veces. No tenía duda.
“Inmediatamente comenzaron los gritos, carajazos… intentamos huir. No pudimos. Nos hicieron poner de pie, manos a la nuca. Así bajamos por las gradas. Fue en ese momento cuando alguien identificó a Marcelo, que estaba con las manos en la nuca, me acuerdo, con una camisa negra y un saco gris. Fue en ese momento cuando los paramilitares lo identificaron y gritaron: ¡Aquí está! e inmediatamente sonaron los disparos y murió. Los disparos llegaron a alcanzar al compañero Carlos Flores que también murió. Yo pasé sobre su cadáver, sangraba profusamente. Y reconocí la voz, y supe desde el primer momento quién fue el asesino de Marcelo Quiroga Santa Cruz: Franz Pizarro Solano, suboficial del Ejército”.
Cómo olvidar su voz.
José dice que durante años sus camaradas le mandaron sutiles advertencias para que no abriera la boca, pero él llevaba esta historia clavada en sus noches de insomnio. Por eso, varias décadas después cuando apresaron a Froilán Molina, El Killer, acusado de haber disparado a Marcelo Quiroga Santa Cruz, José, que me había pedido no mencionar su nombre para dar su testimonio en esta historia, pidió que lo hiciera de una vez, para finamente revelar que el asesino de Marcelo “no fue El Killer, fue Pizarro”.
Los paramilitares de Arce Gómez habían llegado a la COB en ambulancias de la Caja Nacional de Salud, sabiendo que allí mismo trasladarían los cuerpos de sus presas. Años después, alrededor de aquella mesa plástica en Chonchocoro, El Loco dirá que la idea de las ambulancias fue suya pues Banzer había propuesto “usar ¡taxis!” –se mofa-. Banzer fue acusado varias veces por el propio Luis García Meza de haber propiciado ese golpe y, sin mayor prueba que diera fe de sus palabras, aquella versión quedó en el olvido. Con los años, cada vez más indicios señalaron a Banzer. El caso es que en esas ambulancias se llevaron a decenas de detenidos, brazos sobre la nuca -“¡vista al mar!”(cabeza abajo)– los cargaron a empujones, amontonados como leña. Todos menos Juan Lechín, a quien trasladaron aparte.
En la calle la gente miraba impotente. Por su lado, los paramilitares tenían la adrenalina brotando por los ojos. Entre gritos, órdenes, madrazos, empujones, disparos y prodigios, varios pudieron huir. El primo José y algunos compañeros intentaron, corrieron, pero luego de una corta persecución los atraparon para llevarlos a los calabozos del Ministerio del Interior y del Departamento de Orden Político (DOP) donde los torturaron.
En la COB los asesinos parecían perros en cacería. Eran perros en cacería. Llevaba la batuta uno de los consentidos de Arce Gómez, tan desquiciado como él, apodado “Mosca”. Fernando Mosca Monroy era usado como agente provocador del ministerio del Interior hasta que en 1979 fue encarcelado acusado de asesinato. El jueves rojo, El Loco hizo que lo soltaran para ponerlo al frente de las bandas paramilitares que actuaron ese día. El Mosca estaba como perro desatado, eufórico y feroz. Después del asalto en la COB, arrancó rumbo al Palacio de Gobierno junto a su pandilla.
Llegaron al Palacio, estampillaron periodistas contra la pared, hicieron rodar las escalinatas a un ministro y tirando puertas ingresaron al recibidor del salón donde minutos antes la Presidenta había reunido a su gabinete. Estaban todos menos uno: el ministro de Defensa, Wálter Núñez, el supuesto rescatista del Rey. Se había esfumado.
Segundos antes, el ministro de Economía Jaime Ponce había advertido la presencia de aquellos hombres y más tardó en salir que en volver a entrar para dar la alarma, agarrar a la Presidenta y correr hacia el entretecho del Palacio en el intento de huir por allí hacia la Catedral Metropolitana, vecina del Palacio Quemado.
Un incidente retrasó pocos segundos el ingreso de los paramilitares a la sala y permitió la huida de la Presidenta. Fue el ministro de Educación, Carlos Carrasco, que salió de la sala a mirar lo que pasaba y se topó con el Mosca, los bigotes negros, los ojos ardientes salpicando adrenalina. Le clavó el caño de su metralleta en el vientre, dispuesto a disparar, pero en ese mismo instante el Mosca sintió que un revolver se apoyaba en su sien. Era el capitán Agustín García, edecán de la Presidenta, que con una inusitada entereza, absolutamente a contramano de todo lo que en el país sucedía, clavó sus ojos en el temible Mosca Monroy, apretó el gatillo de su voz y dijo: “Si usted dispara, yo también disparo, ¡carajo!”.
Más tarde, el Mosca, extasiado por el placer de mirar a sus víctimas desinflarse a sus pies, dueño y señor de esas horas, luego días, semanas de terror, asaltó la radio de los jesuitas, destrozó lo que pudo y se marchó al cuartel de Miraflores donde tuvo a sus presas boca abajo, machacadas, ensangrentadas, asfixiadas tragando estiércol.
La presidenta Gueiler y algunos de sus ministros no lograron llegar hasta la Catedral sino al entretecho del Palacio de Gobierno donde aguardaron. Horas más tarde, cuando aparentemente el momento más terrible había pasado y no se oía nada más que silencio, volvieron a bajar, sigilosos. Encontraron al jefe de la Casa Militar en el comedor, almorzando como si nada. Los militares se habían apoderado ya del Palacio y por orden de los golpistas trasladaron a la señora Gueiler a la residencia presidencial y le echaron candado. Más tarde apareció el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Armando Reyes Villa, que poco antes ese día le había jurado lealtad, para obligarla a leer su renuncia, la voz quebrada, la democracia vejada, frente a las cámaras de televisión.
El golpe había triunfado.