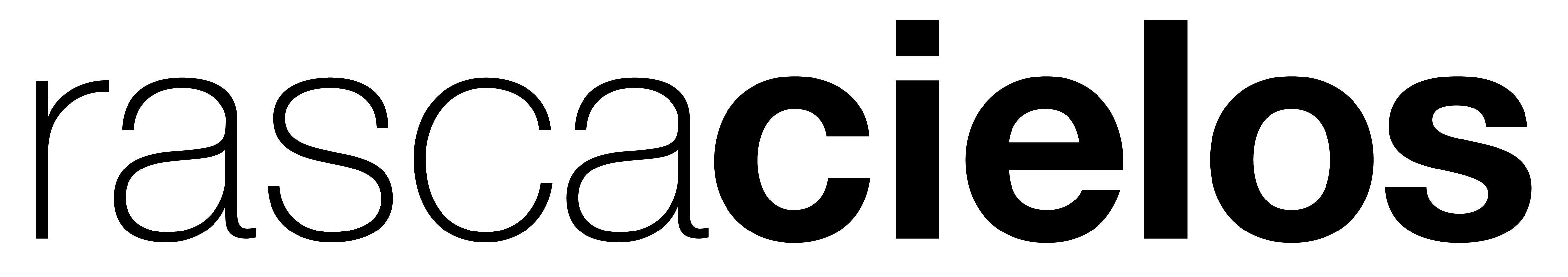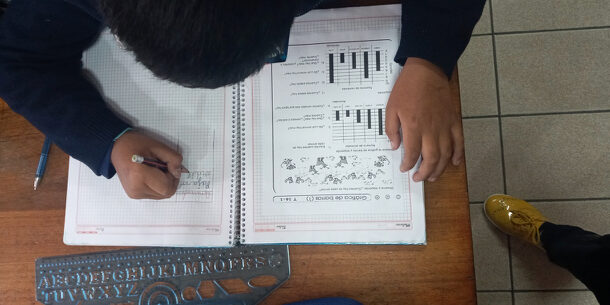Becarios bolivianos que estudian en Japón. Profesionales japoneses que llegan a Bolivia para compartir sus conocimientos. Tecnología nipona para campos tan diversos como la educación o la agricultura. Un recorrido por algunas de las obras que tienen el sello de la cooperación japonesa, nada más en La Paz, provoca preguntarse por qué somos tan necesitados de ayuda.
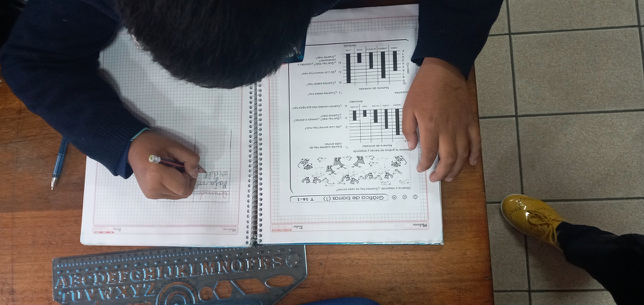
“Sean waskiris”, recomienda el embajador de Japón Hiroshi Onomura, mimetizado bajo un poncho rojo y el llucho altiplánico, al grupo de jóvenes que se han formado en el patio del Instituto Tecnológico Jach’a Omasuyos. Es un día nublado y festivo para la población del municipio de Achacachi que se apresta a descubrir las 21 máquinas que, gracias a la cooperación japonesa, facilitarán la formación de los estudiantes de la carrera de Mecánica automotriz.
Entre los nuevos equipos figuran dos elevadores eléctricos, una balanceadora de neumáticos, un banco de pruebas para bombas inyectoras de combustible diésel y otros que suman un valor de donación de 79.101 dólares americanos. Las flamantes máquinas despiertan la impaciencia para empezar a utilizarlas de parte de Joselín Callisaya, la única mujer que cursa el segundo año de una carrera “de hombres”. Otra chica está en primer año “y ojalá siga, pues tuve compañeras, pero todas dejaron los estudios presionadas por sus parejas”, dice la futura mecánica que, por eso, se ha propuesto no enamorarse.
Joselín, de largo cabello que lleva suelto, tiene 21 años y varios sueños. “Primero voy a terminar los tres años del instituto y luego me iré a la universidad otros dos para lograr el título de ingeniera –sostiene–; quiero ser empresaria y tener un gran taller”.
Precisamente de alcanzar sueños, “siendo waskiris”, les ha hablado el embajador Onomura, que, luego de citar marcas de automóviles japoneses que son familiares en Bolivia, puso como ejemplo a Sōichirō Honda, quien siendo parte de una familia con poco dinero se empeñó en trabajar en lo que más le gustaba: los motores, y con mucho empeño fue dando forma a la que hoy es una empresa multinacional.
El instituto de Achacachi fue creado en 2012 y ofrece otras cuatro carreras: Industria textil y diseño, Veterinaria, Zootecnia e Industria de alimentos.
Se podría contar más de este lugar; por ejemplo del orgullo con que las mujeres adultas –así lo expresa Elizabeth Laime– miran a Joselin cada vez que desaparece debajo de un auto para analizarlo, o cada vez que Albino Yana o Ronald Aruquipa –alumnos de diseño textil en una carrera antes sólo “de mujeres”– hablan de utilizar materiales como la lana de oveja o de vicuña para crear prendas exportables y, como parte de sus prácticas, tejen con palillos… Pero hay mucho que ver en este recorrido por algunas de las obras que en el departamento de La Paz son posibles gracias a los recursos que destina el pueblo japonés a través de su embajada en Bolivia.
Un espacio para pensar
Los números no son amigos de niños y adolescentes en Bolivia, y la Unesco lo confirma cada vez que ofrece datos sobre el bajo rendimiento escolar en matemáticas en el país, el que está por debajo del estándar latinoamericano.
Japón, en cambio, ocupa los primeros lugares en la evaluación internacional, tanto en matemáticas como en comprensión de lectura, otra asignatura deprimente a nivel de Bolivia.
¿Dónde radica la diferencia?
“En la cuidadosa organización de cada clase y en el espacio que se da a los estudiantes, en dicha organización, para pensar”, dicen los docentes Hugo Colque y Claudia Isabel Pilco, respectivos director del ciclo de primaria y maestra de matemáticas de la unidad educativa Copacabana A, en la ladera este de la ciudad de La Paz.

Ambos profesores aprovecharon, en distintos momentos, la oportunidad que ofrece JICA (Agencia Japonesa de Cooperación Internacional) para asistir a cursos en el país asiático y lo que observaron les sirve como acicate.
Colque, que estuvo en Japón en 2009, apenas asumió como director de un colegio se propuso aplicar lo visto en las aulas niponas. Así que acudió a JICA, que respondió facilitando el viaje de la profesora Pilco y la llegada de un voluntario japonés, el educador Masataka Hirashima, quien acompaña el proceso y se complace al ver cómo hay niños y niñas que ganan velocidad al hacer cálculos y lo saludan con un “Ohayō gozaimasu”.
El grupo de periodistas convocados por la embajada y por JICA invade el aula del tercero de primaria para presenciar una clase. La profesora Pilco pide a los alumnos contar el número de distintos animales de una ilustración y llevar las cifras diferenciadas a una tabla. Luego, propone crear un gráfico de barras y chicos y chicas son invitados a explicar qué herramienta es mejor y por qué. El alumnado levanta la mano, participa. La mayoría parece ser waskiri.
El objetivo de la experiencia de mejoramiento de la práctica docente es profundizarla y comunicarla a más maestros de una comunidad educativa que, en Villa Copacabana, acoge a 600 estudiantes en primaria y 600 en secundaria. La ambición es llegar a otros educadores del municipio de La Paz. Por lo pronto, en un aula de un bloque construido en 2002, también con donación japonesa –que benefició de igual modo a ocho establecimientos que habían sido dañados por la granizada de aquel año–, niños y niñas de 10 años reciben de su maestra de matemáticas un espacio para pensar.
Investigar para curar
Este 2024 se conmemoran los 125 años de la migración japonesa y 110 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Japón, aniversarios a los que hay que añadir el medio siglo desde la instalación de la oficina de JICA en el país.
En ese lapso, la cooperación japonesa en Bolivia ha posibilitado la concreción de proyectos de distinta magnitud, todos con la perspectiva del desarrollo económico sostenible y el desarrollo socioeconómico inclusivo. Como ejemplos se puede citar la construcción del aeropuerto de Viru Viru, el mejoramiento y construcción de la carretera Patacamaya-Tambo Quemado, la construcción de la planta geotérmica Laguna Colorada, los muros de seguridad en la carretera antigua Santa Cruz-Cochabamba, etc.
En la modalidad de cooperación financiera no reembolsable –es decir, donación– se han concretado alrededor de 150 proyectos, entre los más importantes: la construcción y equipamiento del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés (IGBJ) que nació como un centro en 1979, seguido de similares obras en Cochabamba (1980) y Sucre (1981).
El IGBJ paceño, conocido coloquialmente como “el gastro” por los pacientes que buscan atención especializada para problemas del aparato digestivo, está ubicado en la zona de Miraflores. Al fondo del complejo del Hospital General, con bloques que en su arquitectura son propios de principios del siglo XX, emerge el edificio moderno donde se brinda atención de tercer nivel, pero además –y por eso es un instituto– se investiga y se entrena a médicos nacionales y latinoamericanos.
El IGBJ – que ha pasado de depender del Ministerio de Salud a la Alcaldía paceña y ahora a la Gobernación de La Paz– ha recibido a especialistas japoneses y ha enviado a estudiantes bolivianos que como becarios se han formado en Japón.
Los males gastroenterológicos que aquejan a la población boliviana son muchos, aparecen a edades cada vez más tempranas y, según Ariel Tapia Díaz, director del instituto, preocupa el número creciente de casos de cáncer. Por esto, son imprescindibles los servicios de la institución boliviano japonesa mediante cirugías, terapia intensiva, ecografía, radiología, tomografía y otros para atención de complejidad media y alta.
Las 24 camas para internación se tornan insuficientes, de todas maneras, y con esa consciencia, el Gobierno boliviano prevé la apertura en 2025 del Instituto Gastroenterológico de Cuarto Nivel, construido en la avenida Zavaleta de La Paz, y que recibirá también ayuda japonesa en virtud de un convenio de fortalecimiento que contempla la formación de profesionales médicos.
Hacer justicia
El psicólogo Max Montes saca varios muñecos de trapo de un mueble que destaca en la sala para entrevistas separada de la habitación contigua por un vidrio de visión unilateral. Es la cámara Gesell que, financiada por Japón, permite al Gobierno municipal de El Alto cooperar en el proceso de búsqueda de justicia para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y que requieren de condiciones de privacidad y seguridad para hablar sin exponerse a la revictimización.
Según datos del Ministerio Público, en 2023 y sólo en La Paz se presentaron 12.428 denuncias de violencia por razones de género y contra menores de edad, lo que ubica al departamento en un segundo lugar por la ocurrencia de agresiones. La entidad no desglosa el tipo de violencia por regiones, pero sí dice que a nivel de Bolivia, de los 11.450 delitos sexuales, 2.803 afectaron a infantes, niños, niñas y adolescentes.
Los muñecos de la cámara Gesell de El Alto ayudan a los más pequeños y pequeñas a expresar lo que con palabras se hace difícil.
Las entrevistas son registradas, transcritas y resguardadas tanto en papel como en formato digital, así que no hay peligro de desaparición de expedientes, explica el abogado Cristhian Chipana, cabeza de la Dirección municipal de Niñez, Género y Atención social.
En 48 horas, dice, se procesa la información obtenida, lo que debe contribuir a la celeridad en el tratamiento de las denuncias y, claro, en la administración de justicia.
Entre abril y principios de noviembre, 255 denuncias –84 de ellas por violencia sexual– habían sido atendidas, tanto de las que provienen de vecinos de El Alto como de Viacha, Achocalla y Quime.
Es “un granito de arena”, afirma Takuma Momoi, encargado de Cooperación de la Embajada de Japón; un granito que por un valor de 67.791 dólares de donación brinda a la gente que sufre un ambiente cálido, cómodo, con piso alfombrado en claro contraste con la calle fría, llena de baches, de ese lugar de Villa Esperanza, distrito 5 alteño.

Quinua y ciencia
Se va a necesitar de muchos waskiris para remontar las consecuencias del cambio climático en el planeta. Algunas y algunos de ellos, tanto de Bolivia como de Japón, han conformado un equipo multidisciplinario para investigar y proponer soluciones para agrosistemas áridos. Desde 2021 y por cinco años, científicos de la Universidad Mayor de San Andrés –del Instituto de Investigaciones Químicas y del Instituto de Biología Molecular–, de la fundación Proinpa y de cuatro instituciones japonesas, entre ellas las universidades de Tsukuba, Kyoto y Obihiro, concentran sus esfuerzos en el altiplano sur de Bolivia y en la quinua. En esas tierras, el cultivo no planificado del cereal, los suelos secos y salinos, las heladas y las escasas lluvias amenazan con convertir en desiertos espacios que por siglos han aportado a la seguridad y soberanía alimentaria.
Equipos de alta tecnología para trabajar en laboratorio y fuera de él, drones y otras herramientas permiten buscar variedades de quinua resistentes a entornos difíciles como los descritos, pero también valorar otras especies vegetales, como la thola, que cuidada y bien manejada es una barrera biológica protectora para la quinua.
Se recoge, a cada paso, los saberes de los habitantes de tres comunidades de Umala (La Paz) y dos de Uyuni (Potosí) –donde se desarrolla el proyecto– y así, en diálogo con la ciencia y la tecnología, se van desarrollando nuevos conocimientos. Los resultados, confía la gerente del proyecto, Giovana Almanza, podrán replicarse luego en otros lugares de similares características del país.
La calidad de waskiri –palabra del aymara para referirse al alumno o alumna aventajada, estudiosa– probablemente no sea contagiosa, pero transferible tendría que ser.