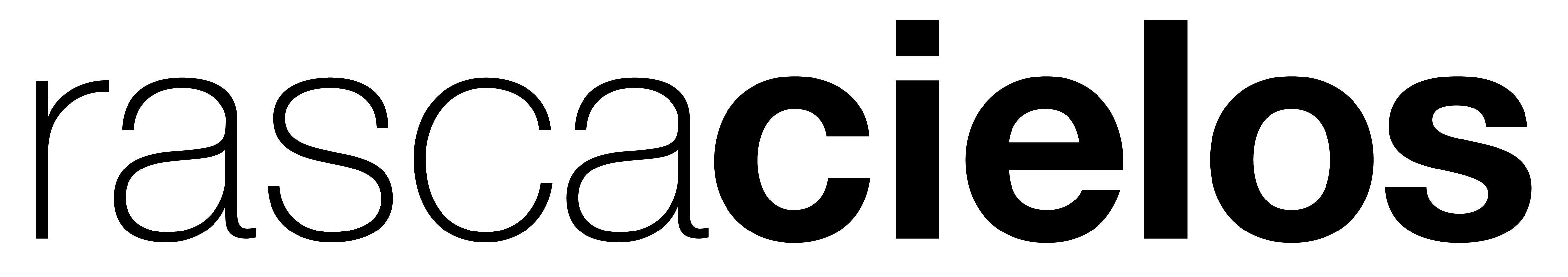Texto y fotografías de Ivar Méndez
Despertar al lago para que escuche los ruegos humanos. Hacer que un niño y una niña lloren a fin de conmover a achachilas y otras deidades. Paso a paso, comunidades altiplánicas como Colquencha logran arrancar lluvia para poner fin a largos periodos de sequía.

En mis viajes a Bolivia, siempre visito las comunidades donde la Fundación que presido ha establecido programas humanitarios. En una de esas visitas, me dirigía a Colquencha (La Paz), un pequeño pueblo altiplánico donde la Fundación proporciona atención odontológica gratuita a los niños de la zona. Tras sortear el caótico tráfico de El Alto, llegué por fin al espacio abierto del altiplano y respiré profundamente el aire frío de la mañana. El día azul y soleado daba una sensación cálida de amplitud y acentuaba los colores de la planicie altiplánica. Como en un gigante espejo retrovisor, las cosas parecían estar más cerca y sentí que casi podía tocar las montañas circundantes con un brazo extendido.
Durante toda la mañana habíamos llevado suministros para nuestras clínicas dentales y visitado todas las escuelas, donde repusimos paquetes de higiene dental para los niños. El programa había tenido tanto éxito que estábamos a punto de alcanzar nuestro objetivo de niños con cero caries después de tres años de duro y dedicado trabajo de nuestro equipo de dentistas e higienistas. Las comunidades aledañas habían notado los beneficios del Programa Dental en Colquencha y solicitaban la misma ayuda. La Fundación se enfrentaba a un desafío: cómo expandirse a otras comunidades sin sobrecargar sus recursos. Mi mente estaba ocupada en resolver este dilema, ya que quería ofrecer nuestros servicios a más niños necesitados, pero era consciente de nuestros límites. El día luminoso, las sonrisas de los niños y los logros en Colquencha me levantaron el ánimo.
Camilo, el líder de la comunidad, se quejó de la sequía. Al parecer, no había llovido durante once semanas consecutivas y las cosechas de papas y habas corrían el riesgo de arruinarse. Perder las cosechas sería una calamidad, ya que las papas son la principal fuente de ingresos de Colquencha. Camilo me confió que la comunidad estaba tan preocupada por la sequía que se había consultado a los yatiris, quienes recomendaron una ceremonia para llamar a la lluvia. Mientras Camilo hablaba miré instintivamente el cielo añil, sin una sola nube a la vista, y me pregunté si alguna vez llegaría la lluvia a Colquencha.

Mientras Camilo hablaba miré instintivamente el cielo añil, sin una sola nube a la vista, y me pregunté si alguna vez llegaría la lluvia a Colquencha.
Un ser vivo
Los rituales para llamar a la lluvia forman parte de la cultura aymara desde hace milenios. El agua se considera un ser vivo en su cosmología: los lagos y lagunas se consideran femeninos, mientras que los manantiales, ríos y cascadas son masculinos. Como la vida misma, el agua está en constante movimiento; el agua sin movimiento se asocia con la muerte. El agua subterránea que no puede verse fluir también se asocia con la muerte, una de las razones por las que los aymaras desconfían de la perforación de pozos.
Camilo me informó que la comunidad decidió seguir el consejo de los yatiris y que se realizaría un ritual para llamar a la lluvia. Los ritualistas encargados de la ceremonia habían estado consultando hojas de coca durante varios días y habían identificado el día de hoy como el momento más propicio para realizar el ritual. El lugar elegido fue una colina a pocos kilómetros del pueblo. Me quedé sorprendido e intrigado cuando Camilo me invitó a presenciar la ceremonia.
Seguí a Camilo a pie durante una hora hasta que llegamos a una colina de color marrón rojizo. Eran alrededor de las dos de la tarde, con el sol en su cenit emanando un calor despiadado. Antes de empezar a subir hasta el lugar donde tendría lugar el ritual, nos sentamos en unas rocas para descansar. A casi 4.000 metros de altitud es fácil sobrecalentarse; la radiación ultravioleta es considerablemente mayor que a nivel del mar. A pesar de una generosa capa de protector solar y un sombrero decente, me sentía acalorado y sediento. Me eché agua en la cara y noté que el suelo estaba reseco.
La subida era empinada y la altitud hacía la escalada más dura; estábamos sudando cuando llegamos a la cima, donde un grupo de unas 80 personas estaba reunido en una planicie cuadrada delimitada por un muro bajo de rocas. Todos vestían sus trajes tradicionales: las mujeres, polleras de color verde, mantas negras y grises con rayas multicolores y un tocado que nunca había visto antes y que consistía en una tela negra cuadrada con flecos de colores que daban al sombrero el aspecto de una silla de montar. Los hombres, ponchos rojos con rayas verticales azules y lluchus verdes. Los vivos colores de los trajes brillaban como piedras preciosas enmarcadas por el azul intenso del cielo.


Después de completar tres rotaciones, seguimos a don Manuel mientras levantaba los brazos al cielo y entablaba una conversación con los achachilas, los dioses de las montañas, el ankari, el viento y los lagos sagrados.

Camilo me pidió que esperara antes de acercarme al grupo, pues quería preguntar a los ritualistas si podía unirme. Una vez que el grupo se percató de mi presencia, todos los ojos se posaron en mí mientras Camilo conferenciaba con los ancianos. Yo había estado muchas veces en Colquencha y conocía a mucha gente de la comunidad, pero estaba demasiado lejos para reconocer a ninguno. Al cabo de unos minutos, Camilo volvió con la buena noticia de que me otorgaban permiso para presenciar la ceremonia. Al unirme al grupo, reconocí caras y saludé a los presentes. Llevaba mi “pago” en una pequeña bolsa de lana que me había dado Camilo para esta ocasión. El “pago” es una ofrenda ceremonial que demostraba mi respeto a la comunidad. El mío consistía en hojas de coca, alcohol, tabaco y pan. Mientras saludaba a los participantes me percaté de la presencia de dos niños, un varón y una niña de unos diez años de edad, que vestían un atuendo similar al de los adultos y estaban sentados en silencio con los ancianos. Eran los únicos niños del grupo.
El pago, la reciprocidad
En el centro del espacio ceremonial cada familia de la comunidad había depositado sus “pagos”. Coloqué el mío cuidadosamente y el grupo se dividió en dos: las mujeres a la izquierda de la plataforma y los hombres a la derecha. Todos miraban hacia el este y yo ocupé mi lugar junto a Camilo. El anciano más venerado y respetado de la comunidad, un octogenario llamado Manuel, comenzó a dirigir la ceremonia. Dos llamas, una blanca y otra negra, fueron llevadas a la plataforma, bendecidas por los ancianos y luego sacrificadas; su sangre fue recogida en cuencos de cerámica. Don Manuel se dirigió a cada una de las cuatro esquinas de la plataforma y roció la sangre de las llamas: la del animal blanco, en las esquinas del norte y la del negro en las del sur. Consideradas hijas de los lagos, las llamas son importantes para el ritual, pues su sangre es una ofrenda de vida a las deidades andinas.
Tras el sacrificio de las llamas, todos se arrodillaron, siempre mirando hacia el este. Mediante plegarias, los ancianos pidieron a la Pachamama sus bendiciones. Las peticiones en lengua aymara se entrelazaban con el Padrenuestro, las Avemarías y el Credo de los Apóstoles. Este sincretismo de invocaciones nativas con oraciones católicas ha formado parte de los rituales andinos desde la época colonial. Esta combinación fue una estrategia crucial para la supervivencia de tradiciones milenarias amenazadas por el cruel colonialismo de la conquista española. Aunque los españoles intentaron erradicar las tradiciones culturales y religiosas del pueblo aymara, durante siglos de opresión y persecución, sus prácticas y rituales se mantuvieron vivos gracias a la incorporación de oraciones cristianas.
Don Manuel instruyó a los participantes que se colocaran de cara a los cuatro puntos cardinales; todos giraron de rodillas en el sentido de las agujas del reloj mientras el anciano murmuraba rezos. Después de completar tres rotaciones, lo seguimos mientras levantaba los brazos al cielo y entablaba una conversación con los achachilas, los dioses de las montañas, el ankari, el viento y los lagos sagrados.
En la cosmología andina, la pachamama, los achachilas, el ankari y otras deidades de la naturaleza no están separadas de la vida social, cultural y política de la comunidad. Más bien, son entidades vivas no humanas, pero con emociones, y pueden enfadarse o sentir celos; no les gusta que las ignoren. La reciprocidad es fundamental en la cosmología andina, y para recibir buen tiempo, lluvia y cosechas exitosas, la comunidad debe hacer ofrendas a estas deidades. Don Manuel me explicó que si nos olvidamos de los achachilas, ellos se olvidan de nosotros. Los rituales para llamar la lluvia son considerados una ofrenda de la comunidad a las montañas, los lagos, el viento, el cielo y la madre tierra, para que la comunidad no sea olvidada. Los aymaras no rinden culto a un ídolo o a un santuario específico, sino a la tierra misma.
Don Manuel puso la “mesa” abriendo con delicadeza cada uno de los “pagos” y preparando varios “platos”, cada uno dedicado a una deidad diferente. Los “platos” se rociaron con alcohol y se quemaron ceremonialmente. Mientras se elevaba el humo de las ofrendas, don Manuel pidió al ankari que llevara las ofrendas a las deidades de la montaña y, al mismo tiempo, que no soplara las nubes del cielo para que pudiera llover. Volví a mirar al cielo, pocas nubes, pero en su mayor parte seguía el cielo azul uniforme e hipnótico del altiplano boliviano.
La noche anterior habían viajado a pie hasta un lago sagrado, donde ofrecieron hojas de coca, alcohol y tabaco. Lanzando piedras al agua, los cazadores de lluvia molestaron al lago, enfadándolo y despertándolo para que escuchara sus súplicas de lluvia.

Doce jóvenes
Un profundo sonido de barítono atravesó el aire y la multitud se inquietó. El sonido procedía de un pututu, una trompeta hecha con un cuerno de toro. Respondiendo a mis preguntas, Camilo me explicó que se acercaban los cazadores de lluvia. Todos nos pusimos de pie y miramos al horizonte, donde apenas distinguíamos a un grupo de hombres, con sus ponchos rojos ondeando al viento y sus lluchus verdes brillando como teas bajo el cielo resplandeciente.
Los cazadores de lluvia, doce jóvenes seleccionados por la comunidad bajo la dirección de un yatiri experimentado, tienen un papel fundamental en el ritual. La noche anterior habían viajado a pie hasta un lago sagrado, donde ofrecieron hojas de coca, alcohol y tabaco. Lanzando piedras al agua, los cazadores de lluvia molestaron al lago, enfadándolo y despertándolo para que escuchara sus súplicas de lluvia. Consultaron las entrañas de un conejillo de Indias, que debía ser negro, y se lo arrojó al agua para que el lago trajera nubes negras llenas de lluvia. Por último, los cazadores de lluvia recogieron agua del lago sagrado en recipientes ceremoniales de cerámica y los trajeron de vuelta a la comunidad.
A medida que los cazadores de lluvia se acercaban a la colina, el entusiasmo de la multitud iba in crescendo y el pututo sonaba con más fuerza. Formando un círculo, los cazadores de lluvia se arrodillaron en un lugar marcado por una bandera blanca. Camilo explicó que estaban vertiendo parte del agua sagrada del lago en un manantial situado al pie de la colina. Este manantial llevaba varias semanas completamente seco. Luego de “dar de beber” al manantial, los doce cazadores de lluvia empezaron a subir la colina al trote mientras la multitud los aclamaba. Me quedé asombrado por la velocidad con que llegaron a la cima: una fracción del tiempo que yo tardé en subir; me di cuenta de que iban descalzos, lo que no impedía su ritmo. Llegaron sudando, con las mejillas abultadas por las hojas de coca, y fueron recibidos con gran entusiasmo. Arrodillados en círculo en medio del espacio ritual, los doce quedaron rodeados por la comunidad.
Don Manuel se acercó, bendijo a cada uno de los cazadores de lluvia rociando alcohol sobre sus cabezas mientras entonaba oraciones. Recibió los recipientes con agua del lago, que él vertió lentamente en el suelo. Mientras lo hacía, los dos niños empezaron a llorar. Nos arrodillamos, siguiendo a don Manuel en la oración, y Camilo nos explicó que los niños lloraban para provocar la piedad de los dioses de la montaña, el lago sagrado, el viento y la pachamama en un ritual de derramamiento de lágrimas por parte de los miembros más puros e inocentes de la comunidad.
Embelesado como estaba por la ceremonia, no me di cuenta de que la luminosidad del día había cambiado. Miré al cielo y, para mi asombro, lo encontré lleno de nubes oscuras. Al levantar la cara, me cayó una gruesa gota de lluvia en la frente.
Cuando bajamos de la colina, estábamos empapados.