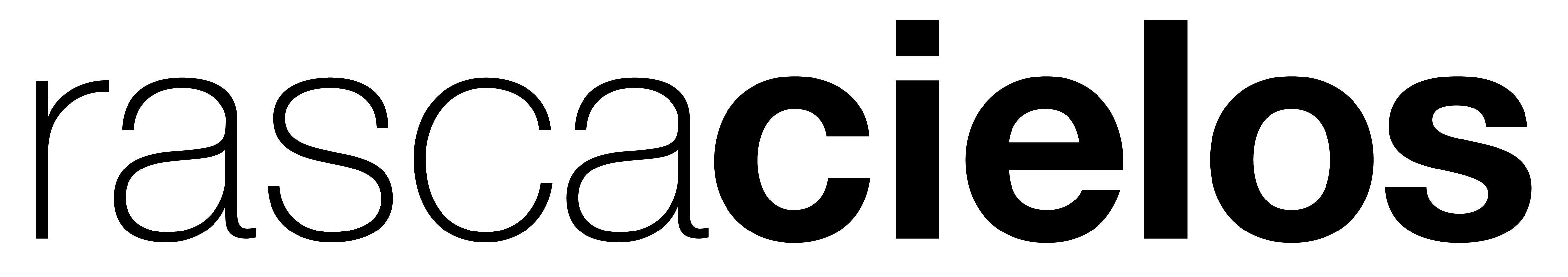Reportaje
Para las personas trans, obtener un documento que reconoce su identidad de género es algo más que un trámite administrativo. Los testimonios y aun las estadísticas de estudios y empleo, muestran que el reconocimiento oficial del “ser” de una persona le ayuda a encaminar su vida por sendas que para generaciones anteriores estaban vedadas.
Jessica Velarde, 33 años, comunicadora social de profesión, enciende su laptop y se prepara para dar clases de Marketing a sus alumnos del Instituto Lincoln en La Paz. Hasta antes de 2016, esa rutina diaria no era ni imaginable para la también música y actriz, pues el Estado boliviano no reconocía su identidad de mujer trans, y, por lo tanto, sólo podía aspirar a trabajar en ambientes tolerantes con las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT).
Piero Coco tiene 24 años, cursa el octavo semestre de Medicina en la Universidad Nuestra Señora de La Paz (UNSLP), y hoy puede pasar clases como el varón que es. Hace seis años, no le hubiera sido posible ser reconocido oficialmente como tal, pues en el país no existía una ley para amparar ese derecho.
Piero dice que creía que iba a titularse como médico “con mi antiguo nombre (femenino), y que, luego, hubiera tenido que ir a buscar otro país donde hacer mi trámite, donde iniciar (el tratamiento de) hormonas y cosas así”. Pero en 2016, cuando el joven cursaba el último año del colegio, se promulgó la Ley de Identidad de Género N° 807 “y me dije: ¡Oh, maravilla!”.
La Ley 807 declara en el artículo 1 que su objeto es “establecer el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena el derecho a la identidad de género”.
Ese reconocimiento legal ha permitido que jóvenes como Jessica o Piero comiencen a ocupar espacios en el mercado laboral y en el Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, donde antes eran poco considerados, si no abiertamente excluidos o discriminados.
Futura psicóloga
(…) se sorprendían y me miraban. Algunos, a veces, hasta me preguntaban, y yo les decía: ‘Soy trans’. Y se los decía con una seguridad, así como de: ‘¿Me vas a hacer lío ahorita?”
Bruna Morales tenía 17 años cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género, época en la que ella aún se identificaba como hombre. Hoy estudia Psicología en la Universidad Católica Boliviana (UCB) “San Pablo” y trabaja en el área de cine. “(Estoy) en el equipo (del cineasta) Rodrigo Bellot. Hago gestión de proyectos en el área de Producción. Manejo sus reuniones, fechas, cosas así: más logística, más gestión. Y, aparte, también estoy de productora creativa en dos documentales que trabajamos con productores de Argentina, justamente de temática trans”.
Bruna transmite confianza en sí misma. En la entrevista, que se realizó vía Zoom con ella en la ciudad de Cochabamba, respondió con serenidad desde el sillón en el que se había acomodado con las piernas cruzadas, solera blanca, cabello largo bien peinado. “Los dos años de mi transición los viví estando legalmente como hombre. ¿Por qué? Porque no tenía necesidad de cambiar (los documentos) ya que, honestamente, nadie me jodía”. Bruna cuenta que, por ejemplo, fue a votar “con una presentación femenina”, y que usó su carnet de siempre: “Y sí, se sorprendían y me miraban. Algunos, a veces, hasta me preguntaban, y yo les decía: ‘Soy trans’. Y se los decía con una seguridad, así como de: ‘¿Me vas a hacer lío ahorita?”. El hecho de que nunca la hubiesen puesto en conflictos, “ni para subirme a un avión, ni para cualquier otro trámite, ni siquiera para entrar a la discoteca, pues siempre tuve una actitud firme”, hizo que para ella no hubiese “esa urgencia de cambiar mis datos”.
La necesidad de hacerlo asomó cuando se separó de su familia de La Paz, que la apoyó siempre, y de la ciudad que conocía bien, y sobre todo cuando tuvo que asumir temas legales, como la firma de contratos. “Recientemente me mudé a vivir sola en Cocha y entonces me dio nervios la posibilidad de que surgieran problemas. Además, tenía que poner algunas propiedades y bienes a mi nombre; si las anotaba con el antiguo, luego tendría que modificar todo y sería más lío. Entonces, decidí cambiar (de nombre, dato de sexo e imagen)”.
Su decisión fue bien recibida por su familia y por el entorno de la universidad. “La verdad es que todos mis círculos sociales fueron muy, muy positivos y me apoyaron un montón. Mi transición la hice cuando ya estaba en la universidad y todos los docentes entendieron. Por ejemplo, yo no había cambiado mi nombre aún, y les pedía: ‘Por favor, mi nombre en la lista está como tal, pero mi nombre es Bruna’. ‘Sí, perfecto, es tu identidad, se respeta’”. Incluso los docentes de mayor edad tuvieron ese tipo de respuesta. “Había uno al que quiero mucho, que se acaba de jubilar, y es un señor mayor; él entendió perfectamente”. La misma actitud positiva le mostraron amigos del colegio y la familia de Santa Cruz y de Cochabamba; “todo bien”.

Un emprendedor y parrillero
Simón Choque, 26 años, tiene junto a su novia un negocio de venta de fruta deshidratada llamado Un Gustito. “(La ley) me ayuda demasiado, porque anteriormente tenía muchas trabas para conseguir trabajo por la diferencia que los demás percibían entre la ropa y el nombre en el documento de identidad”. Con el cambio, la vida laboral se le facilitó y de hecho, como afirma, sin esa normativa hubiera sido difícil expresar de manera plena su identidad como hombre.
El día de la entrevista, Simón se encontraba prendiendo la parrilla para ofrecer choripán a la hora del almuerzo, además de frutas deshidratadas. Así participaba de la Feria Agroproductiva y Gastronómica del Campo a la Olla, Hecho en Bolivia, realizado en el Parque Urbano Central el 16 de octubre de 2021. Los clientes lo trataron como a cualquier otro vendedor varón, como hacen sus compañeros de oficio. “No sé si se dan cuenta de que soy un chico trans, porque siempre me tratan como Simón; nunca se han hecho problema: me dicen ‘compadre’, ‘amigo’”. Contento con el ambiente laboral, recuerda uno anterior, donde era tratado como chico, ciertamente, pero “cuando el jefe se enojaba conmigo, solía decir: ah, ¿él o ella?”.
Su novia, Yara Quisbert, cuenta más: “Se notaba un poquito eso de querer hacerlo menos porque trabajaba en parrilla. La mayoría tiene la idea de que sólo los hombres pueden trabajar en parrilla y (los compañeros), al saber que mi pareja es un chico trans, no le tenían mucha fe y decían: ‘Las chicas no entran a la parrilla’. Pero él siempre dijo que es un chico, demostró su capacidad, y llegó a ser uno de los mejores”.
Esa cualidad de salir a flote en situaciones adversas es lo que la novia valora en Simón. “Yo lo admiro. Admiro su capacidad de hablar. Es verdad que es poco social y retraído, pero en el momento de emprender o tratar de vender algo, se vuelve extrovertido”. Su sobrino, Alejandro Vargas, que lo ayuda cuando tiene tiempo, confirma que el trato de los clientes no es distinto del que darían a otro vendedor. “Es muy normal trabajar con él. Además, puedo hablarle de muchas cosas y veo que a las demás personas tampoco les importa mucho (que sea transexual)”.

Un largo proceso
El camino para conseguir la aprobación de la normativa, clave en materia de derechos humanos y de vital importancia para la población trans, fue largo y no estuvo exento de trabas de sectores conservadores. El psicólogo Mateo Rodrigo, hombre trans de 35 años y activista por los derechos humanos de las personas LGBT, dice que cuando él empezó su transición de género, en 2007, no existía la ley y por eso se mudó a Argentina, donde estudió en la Universidad del Salvador (USAL). Logró realizar su cambio de nombre, imagen y dato de sexo en sus documentos mediante un juicio que tomó más de tres años. Lo consiguió a sus 23 y en ese instante su vida “dio un giro de 180 grados” porque dejó atrás todo el dolor que suponía no tener su identidad reconocida legalmente y la marginación a la que parecía destinado.
Mateo considera que pasar por un proceso largo, doloroso, humillante y transfóbico para conseguir que el Estado respete el derecho humano a la identidad de una persona trans es algo injusto. Así que decidió hacerse más visible y se convirtió en activista para la aprobación de la ley.
Al regresar a Bolivia, después de seis años en Argentina, ya como licenciado en Psicología, se unió a la organización no gubernamental Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), donde se formó un equipo que trabajaría en la reconstrucción de la propuesta de la Ley de Identidad de Género en Bolivia.
Nueva generación, nuevos sueños
“La población trans ha existido siempre, pero ante el Estado era invisible. Al momento en el que se la empieza a nombrar (con una ley específica), esa población resurge con posibilidades que probablemente antes no tenían”.
La comunicadora, filósofa y activista LGBT, Rosario Aquim, indica que existe una “vieja guardia de lo trans”, que mayoritariamente se dedica al sexoservicio y que no tuvo la oportunidad de cursar estudios superiores. En cambio, hoy existe una “nueva generación que sabe lo que quiere, que se forma, que se ha asumido desde su propio cuerpo, sin aditamentos y sin entrar al juego perverso del poder de las siliconas que ya sabemos que te matan a los 40 años”.
Mateo Rodrigo coincide con lo descrito por Aquim. Las personas trans jóvenes desean cumplir 18 años para hacer rápidamente el cambio de nombre y “es tan diferente la forma de pensar, de ver la vida, de las ambiciones que tienen respecto de las personas trans mayores –que por ahí han pasado una infancia terrible, han crecido pensando que nunca iba a mejorar su situación y que se iban a morir así–, que se las ve “con muchos sueños, con muchas metas”. En general, “quieren cambiar ya sus papeles (hace un chasquido con sus dedos para expresar rapidez) porque quieren entrar lo más rápido posible a la universidad, terminar su carrera y buscar un trabajo”.
La psicóloga trans Shadé Mamani precisa: “La población trans ha existido siempre, pero ante el Estado era invisible. Al momento en el que se la empieza a nombrar (con una ley específica), esa población resurge con posibilidades que probablemente antes no tenían. He conocido compañeras trans jovencitas que han hecho ya sus cambios y que hoy están en la universidad. Eso no hubiera sido posible antes, o por lo menos hubiera sido menos probable”.
Datos estadísticos apoyan esa tendencia. Según el Diagnóstico del estado de situación de la población con diversa orientación sexual e identidad de género, publicado en noviembre de 2020, el 23,2% de las personas trans son estudiantes universitarios. Ese porcentaje es parecido al 26,9% de personas cisgénero, de 19 o más años, “que alcanzó el nivel de instrucción superior en el periodo 2016”, según el último boletín sobre el tema que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 1 de abril de 2018.
Otra situación que mejoró es el área laboral. El mencionado diagnóstico indica que el 25% de personas transexuales trabajan como empleadas de alguien, y el 35,7% de personas transgénero son empresarias o comerciantes. Datos que invitan a reconsiderar lo que dijo el exdirector del Observatorio de Derechos Humanos LGBTI, Saúl Antelo: “Lamentablemente, te lo digo y soy claro, y en cualquier espacio lo he dicho: trabajos para las personas trans no hay. Entonces, tienen que ir directamente al trabajo sexual” (Documental Tamara, la historia de una mujer transexual, de 2018, difundido por Cronistas Latinoamericanos).
Mateo Rodrigo puntualiza: “(Estas mejoras) probablemente no pasarían si no hubiera la posibilidad de cambiar el nombre. ¿A quién, pues, le gustaría ir al colegio, ir a una universidad, ir a un trabajo con una identidad, con un nombre, con un dato de sexo que no le corresponde?”. Porque en una situación adversa, ¿qué ganas tienes de vivir?, ¿qué ganas tienes de ir y enfrentarte todos los días con la sociedad que no va a entender cuando vea tu carnet y vea tu imagen, y se burle todo el tiempo. Creo que una cédula de identidad les ha dado mucha seguridad, mucha más confianza, muchas más ambiciones, metas, deseos de salir adelante, algo que las personas trans mayores no tuvieron (remarca con énfasis en la voz). Asumían sus días como quien dice: ‘Ya ni modo, estoy vivo, qué pena, un día más’”.

¿A quién, pues, le gustaría ir al colegio, ir a una universidad, ir a un trabajo con una identidad, con un nombre, con un dato de sexo que no le corresponde?”
Piero testimonia lo dicho por Mateo: “Que ya no me llamen con el nombre anterior y que usen los pronombres y nombre con los que me siento identificado, es muy satisfactorio. Y ahora sí me gusta ir a la universidad”.
La promulgación de la Ley de Identidad de Género, analiza el sociólogo y activista de la población (LGBT), Ronald Céspedes, “representó un acto de justicia”. Hoy, una persona transexual o transgénero, a diferencia de la que vivió sin una ley que la ampare, vive en un Estado en el puede cambiar en sus documentos el dato de sexo, de nombre e imagen corporal pública. “Y eso también genera una nueva percepción sobre el ser transexual o transgénero en el Estado Plurinacional de Bolivia”.