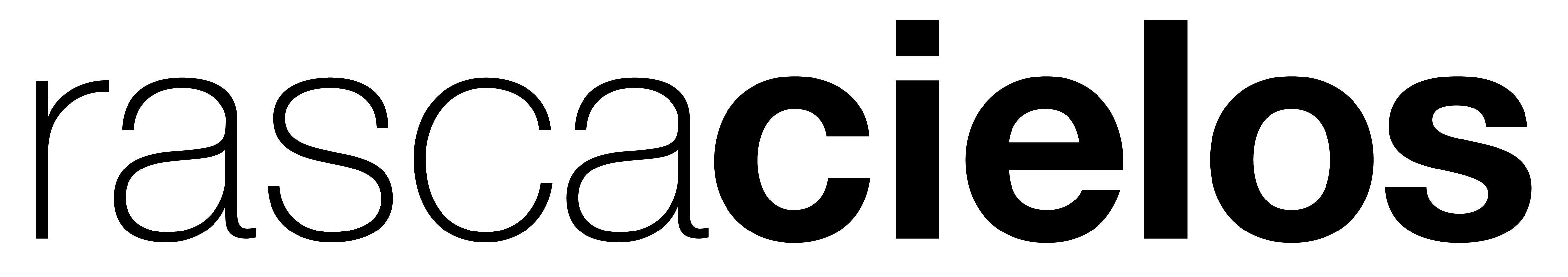Reconocerse un poco indio, un poco cholo, no sólo sucedió sino que se asentó como una práctica políticamente correcta alentada por los vientos de cambio de la última década. La Revolución de 1952 sigue despertando pasiones en Bolivia. A veces más vívidas, a veces más pálidas; pero pasiones al fin. Después de todo, 70 años más tarde, las consecuencias persisten e incluso explican el proceso de cambio que aún se busca.

La oligarquía sobre todo terrateniente y vinculada a la minería no pudo superar la crisis política desatada por la contienda del Chaco (1932-1935). El gobierno de Gualberto Villarroel, estrechamente vinculado al Movimiento Nacionalista Revolucionario, había alentado reformas estatales que afectaban los intereses de los grandes mineros, y en 1945 se había llevado a cabo el Primer Congreso Indigenal que agudizó la inquietud social particularmente en el área rural. Distanciado del MNR, Villarroel fue asesinado por una turba que impuso a los últimos gobernantes conservadores. En las elecciones de 1951 gana el MNR con Víctor Paz Estessoro, pero el presidente Urriolagoitia desconoce el resultado y, por tanto, la Constitución Política del Estado, y entrega el gobierno a una junta militar presidida por el Gral. Hugo Ballivián. Este proceso dio lugar, finalmente, a la insurrección popular y política del 9 de abril de 1952 que inicia la época del nacionalismo revolucionario.
***
Somos los hijos y los nietos de ese país indio y mestizo que comenzó –espantado- a mirarse marrón allá por la Guerra del Chaco (1932-1935) y acabó por asumirlo a regañadientes y en batalla campal con la Revolución de 1952 cuando se decidió enfrentar a la oligarquía dominante, minera, feudal, militar, –desde afuera o incluso desde adentro- y acabar con sus privilegios a favor de los ninguneados de siempre, aquellos que trabajaban para el patrón, semiesclavos, que no elegían a sus gobernantes, que no sabían leer ni escribir, que miraban desde abajo, que eran nada, nadies. De ser indios pasamos a ser campesinos y obreros y, voto universal mediante, comenzamos a ser ciudadanos.
Cómo no celebrar semejante epopeya. La Revolución de 1952 nacionalizó las minas, definió la reforma agraria, la reforma educativa y la diversificación económica. Fue, sin duda, una revolución política, claro, pero fue sobre todo una revolución profundamente social. La Revolución del 52 cambió el país para siempre.
Pero a pesar de sus pretensiones –o precisamente por eso- se dice que aquel fue un proceso inconcluso. Cierto. Uno de sus pilares fundamentales, la Reforma Agraria, evidentemente fue abandonado a medio camino y, por confesión del propio Paz Estenssoro, dejó de ser prioridad en la Agenda de la Revolución. Y lo que sucedió fue una paradoja: las tierras devueltas y dotadas a los campesinos, sin políticas públicas de sostenimiento, fueron (semi) abandonadas y comenzó la migración a las ciudades. No sólo fue una cuestión de supervivencia, sino de imán natural y parte del proceso mismo de ciudadanización propuesto por la propia Revolución: la ciudad se erigió en espacio de oportunidades, con sus luces y sus sombras. Fue un proceso lento pero seguro.
70 años después, siete de cada 10 bolivianos vive en las ciudades. Dicen que somos “multiresidentes” con “multiactividades”: vivimos yendo y viniendo del campo a la ciudad para sembrar, cosechar o bailar; que por lo tanto ya no somos sólo campesinos sino también y, al mismo tiempo, comerciantes y minibuseros. Cholos. Todavía vivimos con un pie en el campo, así sea en nuestra memoria. ¿Cómo se construye la ciudadanía de aquellos nietos y bisnietos del 52?, pregunté al sociólogo Daniel Mollericona y él respondió con otra pregunta: “¿Cuál es tu pueblo?”
Recordamos ese evento histórico fundamental que fue la Revolución de 1952 en dos partes, con tres textos publicados en un Documento Especial de Rascacielos, en 2018 y con dos textos seleccionados para esta web, resultado de la convocatoria pública a nuestros lectores a compartir sus propios testimonios, en 2020, que acompañan la propuesta de Mario Murillo que relata la balacera del 9 de abril en el barrio paceño de Miraflores, donde sucedió buena parte del meollo de la contienda por la proximidad del cuartel general del Ejército y la ubicación estratégica del cerro de Laikacota. Abrimos nuestra propuesta con la crónica del entierro de Juan Lechín Oquendo el año 2001, cuyo simbolismo es fundamental: el cambio de guardia sucedido aquel día, cuando los mineros que custodiaban el féretro del líder de los obreros aceptaron que los miembros de la Policía Militar tomaran su lugar. Mineros y clase trabajadora se habían enfrentado a los militares, guardianes históricos y miembros ellos mismos de las élites dominantes, aquel abril de 1952. Con la muerte de Lechín, ese agosto de 2001, se enterraba un pedazo de historia, sólo un pedazo, pues las piruetas del destino siguen hoy acompañándonos, entre mineros y uniformados disputando o compartiendo el poder. El tercer texto abre la puerta a la reflexión sobre el proceso de ciudadanía de los nietos y bisnietos del 52: ¿Cuál es tu pueblo?
La Revolución de 1952 sigue despertando pasiones en Bolivia. A veces más vívidas, a veces más pálidas; pero pasiones al fin. Después de todo, 70 años más tarde, las consecuencias persisten e incluso explican el proceso de cambio que aún se busca