
Vicente Piazzolla nació en Mar del Plata, pero su papá no. El papá de Vicente nació en Italia, era marino. Su barco naufragó en la costa de una Italia que aún no se montaba en los ferrocarriles de las revoluciones industriales y naufragaba también. Eran los años ochenta, pero de mil ochocientos. En otro barco, que ya no era suyo, Vicente supo llegar hasta Mar del Plata, al sur de América Latina. Entre otras, tenía como aficiones tallar en madera y tocar el acordeón, dato que cabría recordar, porque su hijo iba a heredar esa habilidad con la madera y su nieto iba tener algo que ver con los instrumentos de fuelle.
Vicente nacería en 1893, en las orillas de un siglo XX en el que quien no lloraría no mamaría y en el que quien no afanaría sería un gil. Pero él no sería de esos, él tendría una bicicletería, negocio próximo a su gran pasión: las motos. Acá la cosa se pone interesante, porque las grandes historias se construyen a partir de infinitas casualidades, de datos aparentemente inconexos que iluminan la niebla del presente hasta hacerse destino. Cuando esto sucede, nos damos cuenta que muchas de las grandes historias tienen que ver con la música y todas ellas tienen que ver con el amor.
Como a Vicente le gustaban las motos, se la pasaba comprándolas y vendiéndolas. Le vendió una a Astor Bolognini, violonchelista de reconocida trayectoria. Los Bolognini eran una familia muy musical, por decir lo menos. Ennio, su hermano, llegó a ser considerado, nada menos que por el propio Pablo Casals, como el chelista más talentoso que escuchó en su vida. Su otro hermano, Remo, tocaba el violín. Así llegó a ser concertino en la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y en la Orquesta Sinfónica de la NBC, bajo la batuta de Arturo Toscanini. ¿La música lleva a la amistad o la amistad a la música? Quizás no haya respuesta, pero baste mencionar a algunos de los amigos de los Bolgnini para pensar en si las compañías definen destinos: Jascha Heifetz, Vladimir Horowitz, Maurice Ravel, Enrico Caruso, Giacomo Puccini, Arthur Rubenstein, Andrés Segovia y Vicente, claro. Y él amaba la música. Cuando no corría motos, se iba al Teatro Odeón. Allí vio y escuchó a quien sería su ídolo: Carlos Gardel.
Estas líneas pretenden ser un rompecabezas. Así que es importante reparar en los nombres del párrafo anterior. Porque la amistad propone laberintos; la vida, tarde o temprano, se transforma en un tango, y su clave —es importante insistir en esto— es el amor.
En 1921, Vicente tuvo un hijo. Hace cien años. Era, según dicen, “bueno como un pedazo de pan y nunca lloraba, pero dormía poco”. Un defecto en su pierna derecha obligó a que fuera sometido desde bebé a severas intervenciones quirúrgicas, que entre otros resultados determinaron que quedaría con una pierna más corta que la otra y que la esposa de Vicente no se atrevería a tener más hijos. Él, en cambio, se rebelaría ante cualquier limitación que este evento tratase de imponer. Se propuso que su hijo haría todo aquello que le prohibiesen hacer. Si le prohibían nadar, Vicente lo mandaría a nadar. Si le impedían correr, Vicente lo mandaría a correr.
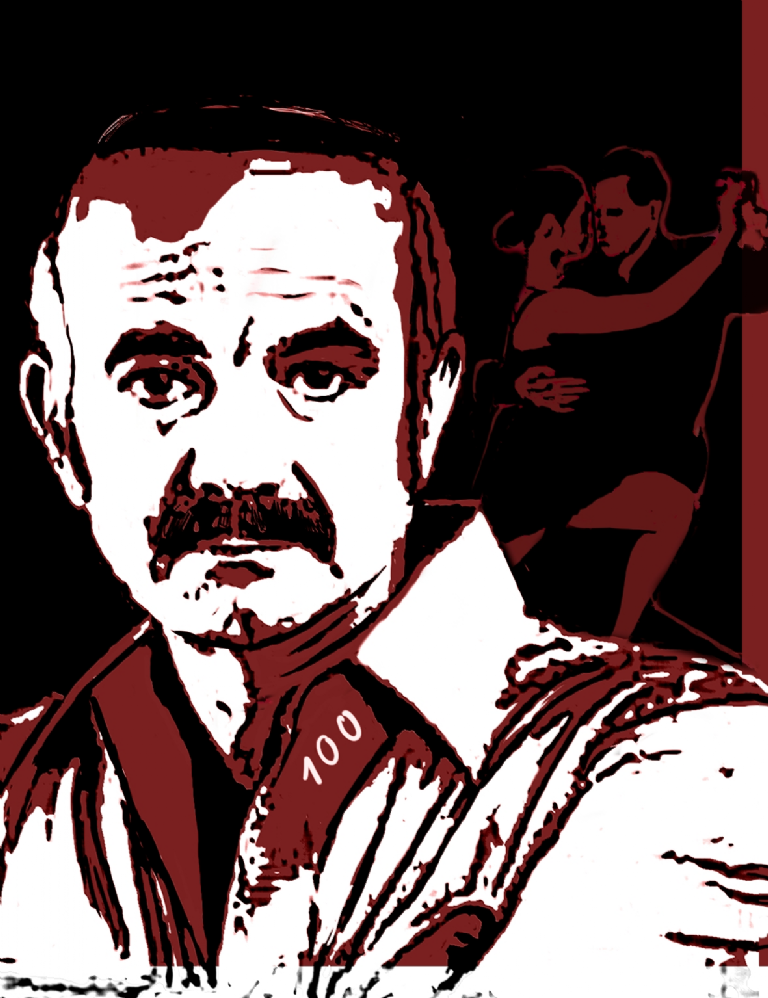
Una máxima de Kundera reza: la vida está en otra parte. Vicente también lo creía y se marchó, junto a su familia, a Nueva York. Le habían contado que allí se vivía bien. Corría el año 1925.
Allí se hizo de varios oficios. Escondía whisky en el sidecar de su moto y lo contrabandeaba hasta Nueva Jersey, en plena vigencia de la ley seca. Aprendió también el arte de la peluquería, mientras el comercio ilícito de alcohol pavimentaba la consolidación de las cinco familias de la mafia italiana en Nueva York. De hecho, el establecimiento en el que Vicente trabajaba pertenecía a un inmigrante siciliano llamado Nicola Scabuttiello, quien desde su pequeño imperio coqueteaba con las ligas mayores de la cosa nostra. Además de peluquero, Vicente se hizo su hombre de confianza. Cualquier cosa para sacar adelante a su familia. Pero la vida, de por sí violenta de Nueva York, tenía sus demandas y estas se metían en la casa de Vicente. Así, enseñó a su hijo a boxear para defenderse y cuando cumplió ocho años, le regaló un par de guantes de box. Compró también un cuaderno para anotar sus progresos y mientras anotaba cosas como: “Mi hijo va a llegar lejos. Vale mucho. Sé que cuando se propone una cosa, la hace y bien”; su hijo empezaba a ganarse fama de ágil con los puños. Bajo el mote de Lefty fue echado de dos colegios por peleador. Como el propio hijo bien diría más tarde: “Nueva York me hizo hombre. Recibía golpes y los devolvía”. Eso se notaría más tarde en su temperamento y, muy especialmente, en su oficio.
Bajo el mote de Lefty fue echado de dos colegios por peleador. Como el propio hijo bien diría más tarde: “Nueva York me hizo hombre. Recibía golpes y los devolvía”.
Al mismo tiempo, Vicente, igual que su propio padre, aprendió a defenderse con el acordeón y la guitarra; a tal punto que solía tocar en los festivales de la comunidad italiana en la ciudad. Una tarde, paseando por Manhattan, en una tienda de artículos de segunda mano encontró un bandoneón. Pagó los dieciocho dólares que por él pedían y se lo regaló a su hijo. Vicente llegaba cada noche a casa y su ritual nocturno le exigía inmediatamente poner un disco en el fonógrafo; habitualmente Julio De Caro o Gardel. Con frecuencia la emoción le ganaba la pulseta a la vergüenza torera, más de un furioso pétalo de sal asomaba en su mirada. Seguramente era a causa del bandoneón. Vicente se había propuesto presentarle el tango a su hijo; esa cosa de padres, de querer a los hijos a través del propio reflejo. “Por darle el gusto a mi viejo, yo traté torpemente de aprender. Y era espantosamente malo”, diría muchos años después el hijo de Vicente.
El 29 llegó con su Gran Depresión. Vicente regresó a Mar del Plata y puso la primera peluquería con máquinas eléctricas y secadores para pelo, todo muy moderno. Pero la mano venía mal barajada en el mundo entero. Tuvo incluso que vender su moto. Acorralado y con el bienestar de su familia en la cabeza, debió regresar una vez más a Nueva York. Es difícil precisar cuán importante fue este regreso para la familia de Vicente y para la música del siglo XX. Quizás, cuando se trata de hacer las cosas bien, estas terminan resultando bien, aunque no se note y sea obra del azar.
Y en ocasiones la suerte tiene un nombre polaco: Sommerkovsky. Así se llamaba quien sería el cómplice de su hijo. Con él se disfrazarían de adultos, enfundados en largos abrigos y discretos sombreros, e irían hasta Harlem a escuchar a Cab Calloway y Duke Ellington. Se enamorarían del jazz. Tanto así que él y su amigo tratarían de robar una armónica. La policía los descubriría. Su escape, ya camino a la comisaría, incluiría silbidos de distracción y brincos a camiones en contramano. Vicente, ajeno a esta historia pero atento a su hijo, le conseguiría una armónica. Pronto se enteraría que su hijo y amigos se paseaban por las calles en las que trabajaban los lustrabotas, bailando tap al ritmo de la flamante armónica y pasando luego el sombrero. Vicente recurriría al cinturón, su hijo no podía estar pidiendo monedas en la calle.
El hijo de Vicente estaba ya enamorado del jazz, lo sabemos. Su padre era indulgente con sus romances sin dejar de insistir con el tango y el bandoneón. Pero un nuevo amor estaba por llegar. Vicente encontró un nuevo maestro de música: Béla Wilda, un pianista húngaro que había sido alumno de Sergei Rachmaninoff. Wilda no conocía el bandoneón, pero arreglaba las partituras de piano para que el hijo de Vicente pudiera ejecutarlas en su fuelle. Pese a ello, lo que realmente obsesionaba al hijo de Vicente era escuchar los ejercicios de piano de su maestro. Una música nueva, una iniciación y como todo buen amor: una obsesión. “Me enamoré de Bach, me puse loco”, confesó su hijo después. Hipnotizado por las estructuras y polifonías de esta música, aprendió al fin a leer música para poder decodificarla. No sé si la vida antes era más corta o si en ella cabía más, pero todo esto sucedía en la vida de un niño de trece años.
Para que vaya quedando más en claro que la vida no es sino una suma de accidentes milagrosos, el 18 de diciembre de 1933 llegaría a Nueva York el célebre, el mago: Carlos Gardel. Vicente lo idolatraba. Presa de su fanatismo, talló una figura de madera en la que un gaucho tocaba guitarra, le grabó una leyenda y le ordenó a su hijo llevarla al sitio en el que el ídolo se alojaba. Una vez allí, el hijo de Vicente se acercó a un hombre y le preguntó en inglés por Gardel. El hombre respondió en español, era Alberto Castellano, acompañante de Gardel y Alfredo Le Pera en su paso por Nueva York. Alberto había extraviado la llave del departamento en el que los tres se alojaban y le pidió al chico que se cuele por una ventana. Así lo hizo, siguiendo las instrucciones de Castellano: “Gardel es el de la pijama azul con pintitas blancas”. Se topó primero a Le Pera, pero el encuentro no le hizo mayor gracia al gran letrista del tango. Gardel en cambio, lo tomó mejor. Agradeció el regalo de Vicente y lo cambió por un desayuno y dos fotos autografiadas, una de ellas dedicada a Vicente, quien la iba a atesorar hasta el día de su muerte. La suya, no la de Gardel, quien moriría poco más de un año después de este encuentro, en un accidente aéreo en Medellín. El hijo de Vicente pudo haber estado en aquel avión, ya que el propio Gardel le pidió que lo acompañase como su asistente personal. Vicente se negó rotundamente, podría idolatrar al Zorzal, pero su hijo era su hijo, y para él quería otra cosa. Vicente no sintió alivio por el que pudo ser el destino de su hijo, lloró a su ídolo. No en vano Vicente amaba la música y no en vano el tango se ha metido una vez más en nuestra historia. Vicente, en su momento, insistió a su hijo para que le mostrara a Gardel sus habilidades con el bandoneón. El hijo así lo hizo, tocó para el astro y su veredicto fue: “Mirá pibe, el fuelle lo tocás fenómeno, pero el tango lo tocás como un gallego”.
Una vez allí, el hijo de Vicente se acercó a un hombre y le preguntó en inglés por Gardel. El hombre respondió en español, era Alberto Castellano, acompañante de Gardel y Alfredo Le Pera en su paso por Nueva York.
En 1937 Vicente había establecido a su familia en los Estados Unidos dignamente, pero Ítaca siempre asoma. Era hora de regresar a Mar del Plata. La familia entera llegó en buque a Buenos Aires y Vicente y su hijo se fueron hasta la costa en moto. Ya en casa, abrió un bar y una bicicletería. El bar se llamaría Nueva York, la bicicletería llevaría su apellido y estaría cargada de destino. El hijo de Vicente tenía que jugar nuevamente de argentino, aunque hablaba mejor inglés que español. El tango había tomado por asalto las radios argentinas, su época dorada había empezado. Vicente le ponía a su hijo discos de Pedro Maffia, procurando reavivar su interés en el bandoneón, pero el hijo contaba: “Tenía en mi cabeza a Bach, a Schumann y a Mozart, y muy poco tango”. Mas la sangre, siempre asoma.
La historia que sigue es por demás conocida. El hijo de Vicente pasaba horas pegado a la radio, la escuela evolucionista del tango empezaba a sonar, y ese tango sí se le hacía atractivo. Cuando no escuchaba tangos en la radio, cuando no estudiaba partituras de Gershwin o Stravinski, cuando no escuchaba a Gillespie, tocaba el piano y el bandoneón. Ni bien cumplió 18 años se fue a Buenos Aires a probarse como músico. Vicente le dio cincuenta dólares conminándolo: ¡Cuando te lo hayas gastado todo, te volvés! Pero no iba a volver.
Tocó hasta llegar a ser el primer bandoneón de la orquesta de Pichuco. Vicente se asustó, la noche, ese ambiente. Se subió a su moto y se fue hasta la casa del mismo Pichuco. Cenaron juntos y Vicente le imploró: “Usted es mucho más grande que mi hijo. Cuídemelo, por favor”. Tiempo después su hijo conocería a una joven pintora, la cortejaría y pediría su mano en matrimonio. En una carta que el hijo le escribiría a su novia desde Montevideo se resumen sus pasiones: “Estoy locamente enamorado de vos, y todo el mundo lo sabe. Dios mío, es lo único en lo que pienso, en ti y en la música, que son las cosas que más quiero, y mis padres también”. Vicente, que lo que más quería en el mundo era a su hijo, al enterarse del compromiso recorrió en moto nuevamente la ruta hasta Buenos Aires para conocer a la prometida: amor a primera vista. El hijo se casó e hizo abuelo a Vicente. Diana y Daniel serían sus nietos. Vicente le regaló al flamante hogar de su hijo mil pesos para muebles, y como manda la tradición italiana sus nietos lo llamarían Nonino. Vicente atestiguó cómo su hijo empezó a escuchar y a escribir tango de una nueva manera. Pocos lo apreciaron. El mundo del tango impuso su fallo: ¡Eso no es tango! Pero Vicente le había dejado en claro algo: debía hacer aquello que le prohibiesen hacer.
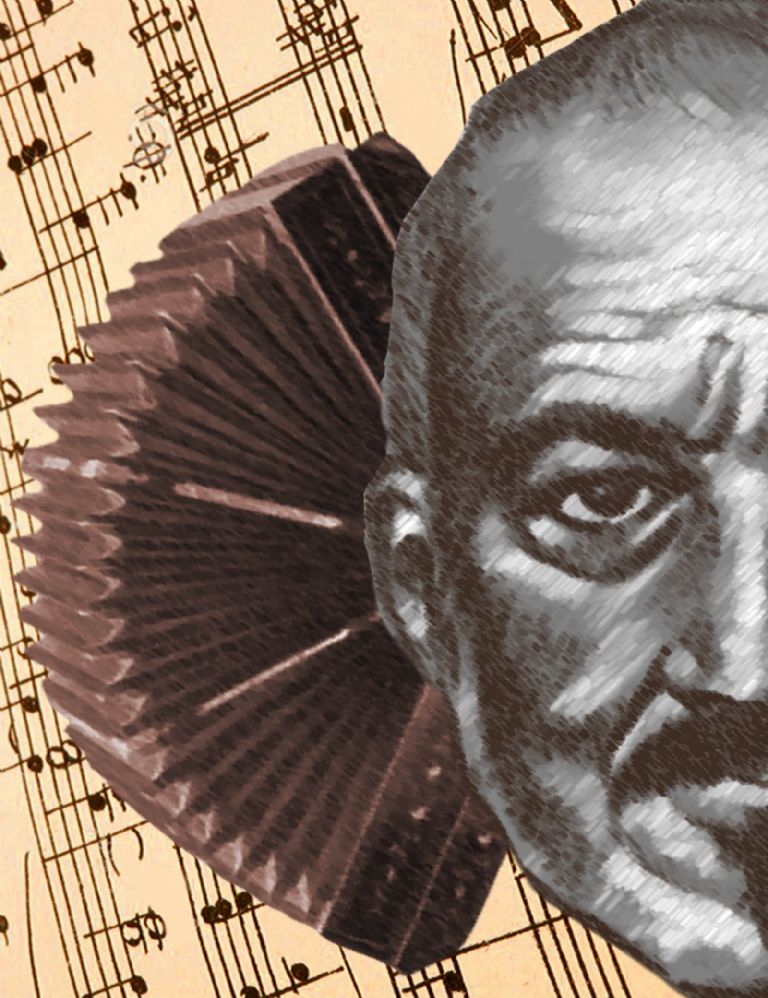
Cada año, el último día de clases, imponía un traslado inmediato a Mar del Plata. Vicente iba a buscar a sus nietos en su Citroën negro del 47. Su hijo con su esposa se les unirían después. Vicente había expandido su corazón, no sólo mimaba a sus nietos con locura, quienes gozaban de un montón de delicias durante su vacación, disfrutaban de sus propias bicicletas, pizza por las noches en lo de Pepino, helados a discreción en el Lombardero; Dedé, la esposa de su hijo, también se había robado su corazón. “Me quedo con vos”, le dijo Vicente en una ocasión, ante la hipotética situación de que le dieran a elegir entre los dos.
El hijo de Vicente se probó como compositor clásico por elección y como arreglista y compositor de bandas sonoras por necesidad. Decidió irse a París a continuar sus estudios. Dejó a los chicos con su abuelo y se fue a estudiar con Nadia Boulanger, discípula de Fauré y condiscípula de Ravel, amiga íntima de Leonard Bernstein e Ígor Stravinsky, y mentora de Burt Bacharach y Quincy Jones, entre varios.
Una vez en casa se impuso la tarea de renovar la música en su país, dispuesto a provocar un “escándalo nacional” armado de su octeto como si fueran “ocho tanques de guerra”. Pero nadie es profeta en su tierra. Tuvo que seguir los pasos de su padre y marcharse a probar suerte a Nueva York. Allí alquiló un departamento para toda la familia y se agenció un piano vertical sobre el que colocó una fotografía de Vicente, quien le enviaba dinero para ayudarlo a establecerse. La consagración reculaba, pero su música iba contaminando el organismo universal como un virus silencioso. Ya en 1959 conoció a quien sería uno de los más célebres bailarines de tango, Juan Carlos Copes y a su pareja María Nieves. Copes, admirador de su trabajo, le propuso una colaboración y se fueron juntos de gira.
La noche del 13 de octubre de 1959, cuentan Copes y Nieves, por vez primera durante la gira, Astor, el hijo de Vicente, los tomó de las manos cuando salían al escenario para el saludo final. Jamás olvidarían la fuerza con la que Astor se había aferrado a ellas. Estaban en Puerto Rico, a miles de kilómetros de Mar Del Plata, donde no podría pronunciar un adiós que habría sido igual de imposible de haber estado juntos en una misma habitación, a medio metro de distancia. Vicente Piazzolla , el “Nonino”, había muerto ese mediodía en casa, de forma repentina y serena. Su esposa le leía una carta. Cuando alzó la vista, Vicente ya no respiraba. Se había caído de una bicicleta y el accidente le había provocado una herida en la pierna; allí había empezado una muerte innecesariamente prematura. Astor lucía triste pero entero. Ya en Nueva York, incapaz de esquivar a su infancia, a su adolescencia, a la foto arriba del piano, supo que hay distancias que seguramente nunca nos perdonaremos. Todos tenemos un centímetro, un metro infinito pendiente. Y no hay como franquearlo… ¿o sí?
El nieto de Vicente, Daniel, resumió así el momento que le regaló al arte del siglo XX uno de sus eventos estelares; aquel momento que seguramente Astor habría cambiado, sin dudar, por cinco minutos con su viejo, por uno de sus abrazos, por un helado con él en el Lombardero o una pizza en lo de Pepino, por una carrera en moto, por agradecerle por su primer bandoneón, por poder, al menos, despedirse: “Papá nos pidió que lo dejáramos solo. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”.
“Papá nos pidió que lo dejáramos solo. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino”.
Esta historia sigue, pero quisiera detenerla acá. Por mis propias razones he escuchado esta pieza con obstinación desde el segundo día de este año. Cientos de veces en decenas de interpretaciones, procurando entender a Piazzolla como lo hacía mi más querido maestro de música. El motivo de la obra, creo haberlo escuchado por primera vez, cuando este maestro al que les refiero, llevó a casa una copia de Maquillaje de Adriana Varela. En aquel disco hay una versión perfecta de Balada para un loco, cantada a dúo por La Gata y El Polaco. Al final, cuando ese tango se transforma nuevamente en un vals, y todo es loca vos y loco yo, el bandoneón se confunde con un violín que de a poco empieza una plegaria a Nonino. Mi ignorancia me hacía creer que así se resolvía ese tango, mientras Varela aludía a la despedida de la melodía con voz conmovedora: “Gracias Polaco, por dejarnos volar con vos… gracias”. Goyeneche había muerto poco antes de que saliera el disco. Yo, al escucharla, no podía evitar llorar. No soy de llorar yo. Lo que no sabía aún era que esas lágrimas pertenecían al futuro.
En una ocasión fuimos a escuchar a una orquesta de tango, él, mi madre y su madre. Durante el concierto le pidió al bandoneonista Adiós Nonino. El músico con elegancia le respondió algo así como “yo me animo con tangos simplemente, con tangazos del maestro aún no”. Esa pieza y Piazzolla nos sobrevolaron siempre. Sonaba en el disco con el cual despedimos a su madre. Lo escuchamos siempre, pero me faltaba entenderlo. En uno de los tantos videos que puse en youtube en estos días, cuando ya mi alma había decodificado algo de esta música tierna y salvaje a la vez, leí un comentario que resumió el dilema. Parafraseo, porque no lo encuentro: tuvo que morir mi viejo para que pueda yo entender…

Por eso esta historia trata de Vicente. No pretende explicar la obra ni su génesis. Tampoco los inicios de la carrera de Piazzolla, Astor. Se trata de Vicente, un padre, porque algunas historias se construyen desde antes, en algún sitio del árbol genealógico de los protagonistas “oficiales”. Se trata de la amistad y de cómo ésta contamina la grandeza de la vida. Se trata de la música en su versión más íntima y casera. Se trata de despedidas imposibles. Una apología de lo poco casual que es la casualidad. Yo les voy a hacer la confidencia de que mi más querido maestro de música tocaba el acordeón; incluso cuando no podía colgárselo encima, sus dedos tecleaban en el aire. Mi más querido maestro de música profesaba la religión de la amistad por casi sobre todas las cosas y le aconsejaba esa fe a quienes quería. Mi más querido maestro de música era padre de tres hombres. Mi más querido maestro de música estaba loco por ella e idolatraba al hijo de Vicente.
Yo, que apenas sé de música, pero que realmente quería mucho a mi maestro, lo quiero; me parece que de a poco voy entendiendo. Quizás nadie haya llegado hasta esta línea, quizás esa era la idea. Porque a veces se escribe para nadie y eso es más importante que cualquier otra cosa. Porque quien más quisiera que lea estas líneas, no puede ya hacerlo… ¿o sí? Por mientras, desde un sitio en el que nunca cabrá una despedida, voy a permitirme anotar: Gracias tío, por dejarnos volar con vos. Gracias.
Hizo correr el rumor de su propia muerte para nacer a una nueva vida. Ahora regenta un próspero negocio familiar. Pero, cuando siente que alguno de sus seres queridos está en riesgo, el Pitus sale de su tumba para exigir respeto a su memoria.

El Pitus está muerto. El Pitus se enamoró, tuvo tres hijas, una esposa y una familia que mantener, que proteger. El Pitus se olvidó del pasado, del dolor y de la pobreza, esa que urge el alimento a la boca, esa que obliga a canjear la niñez. El Pitus inició una vida ordinaria, de trabajador furtivo. Ahora regenta un local, una óptica. Vende lentes, gafas y otros artículos que prometen mejorar la visión. Lleva a sus niñas a la escuela y se apura en retornar a la tienda, no sea que un cliente se desanime de esperar afuera. Ahora esas son sus preocupaciones.
No siempre fue así. Antes, cuando su única forma de vida era la violencia, su cuerpo le pertenecía a otra actividad, a un vicio que jamás mantuvo en secreto para nadie: era el líder de una pandilla. Su ciudad, El Alto, lo vio arremeter contra las paredes, contra las personas; sobrevivir a partir de ellas, de su dolor.
Ahí se hizo eterno. O al menos eso es lo que dice.
Antes, cuando su única forma de vida era la violencia, su cuerpo le pertenecía a otra actividad, a un vicio que jamás mantuvo en secreto para nadie: era el líder de una pandilla.
Si por el Pitus fuera, dejaría sus recuerdos atrás, en el depósito, y los guardaría en un cajón oscuro, sellado. El polvo y las ratas se encargarían de avejentar esas memorias. Pero no las llevaría al basurero, eso nunca. En el fondo, muy adentro, son su orgullo, son parte gloriosa de la vida que supo manejar, liderar.
Nació en El Alto en una fecha que prefiere no contar, pero dice que vio a Bolivia llegar al Mundial del 94, aunque no alcanzó a disfrutar de la Copa América del 63.
Fue bautizado como Luis.
Freddy le pregunta que a cuánto cuestan unas gafas oscuras, con degradé. Se las prueba y ve su reflejo en uno de los espejos empotrados en las paredes del local.
Me queda bien, comenta Freddy. Luego ríe.
El Pitus le da un precio que no alcanzo a escuchar por el chillido de la bocina de una volqueta que pasa afuera.
−Muy caro, hermano. Cuando consiga dinero te compro.
Freddy me trajo acá, a la óptica del Pitus. Es periodista. Se conocieron en la escuela, cuando aprendían juntos a contar los números, a balbucear el lenguaje. La amistad les perdura hasta ahora, con más de 30 años en las espaldas.
Con la mano, el Pitus nos hace la seña de que esperemos: tiene el celular pegado en el oído. Hace unos segundos, una canción de cumbia rebotó en el bolsillo de su pantalón jean.
Poco después, cuando iniciamos la charla, me dice:
−Un día te das cuenta que tienes que sentar cabeza, que no puedes vivir así para siempre. Que tienes que dejar lo que estabas haciendo hasta entonces para avanzar, para crecer. Aunque, en el fondo, eso nunca se deja del todo.
El local es mediano. Hay un letrero (una cartulina naranja con letras negras) pegado en la puerta: “Hoy, solo por hoy, 2 X 1”. Adentro hay lentes, gafas y otros artículos similares. Una óptica común.
−Aquí en El Alto la cosa era muy jodida. Ahora sigue, pero más en los márgenes, ya no tanto por acá, por el centro. Hasta donde sé, ahora se reúnen más en sus barrios; a veces, los más avezados vienen a cazar hasta acá en las madrugadas.
El Pitus tiene los intersticios de los dedos cicatrizados de cortes, tajos. No es muy difícil darse cuenta de las armas utilizadas para dejar esas marcas.
Pero son las más leves. En la parte delantera izquierda de su cabeza, encima de su frente, su piel parece un pedazo de tierra inundado por la lava de un volcán. Un cráter. No hay cabellos. Cubre ese espacio derruido de su cuerpo con una gorra azul con detalles negros.
−Tiene dos marcas más en la espalda, bien jodidas. Casi lo matan. Por lo menos cinco veces te has salvado de la muerte, ¿no? –le dice Freddy, que le relata aquel detalle al Pitus con la naturalidad de quien evoca un partido de fútbol o de quien recuerda un amor que no fue.
Tiene dos marcas más en la espalda, bien jodidas. Casi lo matan. Por lo menos cinco veces te has salvado de la muerte, ¿no?
−Y la de la pierna más, mi primer tajo. Un cuate en la calle, en una avenida de la Ceja, me la sacó. Yo estaba borracho y de la nada se apareció y me gritó “¡Hey, Pitus!”; me di la vuelta, vino, me metió un cuchillo en la pierna derecha y jaló. No lo pude agarrar, se hizo bola. Mi pantalón lo dejó hecho mierda, toda mi pierna sangrando. Era de noche. Así y todo me fui a mi casa. –Ríe, se lleva la mano a la boca como para tapar sus dientes chuecos y filosos, como los de un tiburón, y los dos que le faltan (un incisivo y un canino), que son un hueco oscuro y profundo–. Unos amigos me dijeron: “Pitus, te vas a desangrar, vamos al hospital”. Les respondí: “Nada, mierda, ¡soy el Pitus!”. Como estaba muy ebrio no sentía el dolor, solo poquito. Cuando llegué a mi casa me puse alcohol, y cicatrizó nomás con el tiempo.
Afuera las personas caminan, la mayoría muy abrigadas a pesar del sol de la tarde. El frío es el clima permanente, incluso cuando el sol brilla con todo su esplendor; entonces ataca con toda su furia y quema nucas, mejillas y brazos como papeles al fuego. Adolescentes, cholas, mujeres jóvenes con más de un hijo, minibuses que van de Ciudad Satélite a la Ceja. Vidas que transcurren, que se ven las caras.
−Las de mi espalda me las hicieron en el colegio. Afuera, en las salidas. No dentro, aunque éramos capaces. No nos matábamos ahí, en pleno curso o patio, por nuestros padres. Para que ellos no nos mataran luego de ser expulsados del cole. La cosa era en la calle, pero con uniforme y todo. Yo tenía mis broncas desde changuito. Una de esas tardes escuché: “¡Pituuuuus!”, y di un paso justito hacia adelante, un salto. Esquivé el cuchillo como una patada. No del todo, me dejó dos marcas largas, como de alcancía gorda. –Vuelve a reír, cada vez que lo hace se tapa parte de la boca, saca un poco la lengua y sus ojos, ya achinados, se hacen más delgados, casi imperceptibles–. Las dos veces igualito. Querían dejarme sin un pulmón. Pero era el Pitus, a mí nadie me mataba.
–¿Y cuántos años tenías cuando pasó todo aquello?
–Trece. Todo duró hasta eso de mis dieciocho. Yo no soy el único. Hay unos que comienzan más temprano. Yo los veía, venían a pedirme ayuda. A veces les daba bola y otras los mandaba a la mierda. Unos mocositos que ya atracaban y hacían de descuidistas. Tendrían unos once años. Con todo, yo empecé un poco más tarde que ellos.
Luis empezó a trabajar a los doce años. Quizá menos, dice. Vendía cuadernos, lápices y dulces en la Ceja. Caminaba y ofrecía. Así todas las mañanas antes del colegio. Así conoció el mundo, la brutalidad de la selva de basura, puestos de venta, minibuses atascados en las avenidas delgadas, los k’olitos que amanecían en las calles, los amores vespertinos entre hombres en los parques abandonados y, por supuesto, la violencia justificada por la supervivencia: atracos y robos.

Luis empezó a trabajar a los doce años. Así conoció el mundo, la brutalidad de la selva de basura, y, por supuesto, la violencia justificada por la supervivencia: atracos y robos.
−Con todo, la cosa ya no es como antes. Ahora las pandillas se reúnen por WhatsApp y esas huevadas. –Ríe, con los mismos gestos, con la misma deformación del rostro–. Antes la cosa era directo en las plazas o en los lugares que coordinábamos.
El Pitus cuenta que solo recurre a su pasado cuando sus seres queridos se ven en peligro:
−Ahí nomás saco mi “chapa”, cuando me quieren joder o hacer algo a mí o a mi familia en la calle. Sucede alguna que otra vez: salto y les digo a los que nos joden: ¿Sabes quién soy yo? ¡Soy el Pitus! Ahí nomás se disculpan y se hacen bola. Otros se mean ese rato o se ponen pálidos; los más drogados, los más k’olados, “¿Qué vos no estabas muerto?”, me dicen. Y no, estoy vivo. Solo que muchos no saben. La mayoría piensa que he muerto. Esa vida no me conviene, la dejé atrás. Aunque –repite una vez más, como recordándose siempre ese mandato– esa vida no se deja del todo, te persigue. Pero de momento estoy bien. Como un fantasma. Una leyenda.
Buena gente es el Pitus, dice Freddy. Antes era muy jodido, de los más temidos de El Alto. Ahora se ha calmado. Se enamoró y isto, chau cuate. Y rápido ha sido papá, eso más. Le costó, pero logró salirse de esa vida de mierda. Tiene tres hijas. Harto quería un varoncito, pero nada, intentó e intentó. Ni modo, al menos ya no tiene a nadie para heredar el “negocio” (ríe sin malicia).
Llegamos a Villa Dolores, la zona contigua a la Ceja, el centro alteño. Son cuadras comerciales en las que los habitantes de la ciudad más joven de Bolivia generan los recursos necesarios para su subsistencia: venden alimentos, ropa y otros insumos.
−Antes esta zona era igual bien ruda. ¿Ves? Hay varios locales y discotecas. Aquí, en plena calle, luego de que alguna trifulca sucediera dentro de las fiestas, salían y se daban con todo, uno contra uno o grupo contra grupo. Dejaban las aceras manchadas de sangre. Ahora creo que está más relajada la cosa. Aunque ya no vengo tanto como antes y no te puedo asegurar qué tal va.
Freddy señala varias puertas de madera con anuncios arriba de ellas. Letreros coloridos con nombres variopintos. En uno que otro ya hay uno o dos “seguridades” –hombres vestidos con chamarras negras, protegidos y armados, que se paran en la puerta y te permiten o no ingresar– que charlan entre ellos mientras esperan la noche, cuando la cosa se hace más movida.
−Hace poquito, creo que menos de un mes, justo con el Pitus vinimos a uno de estos locales. Apenas logramos irnos. Era después de la ch’alla de Carnavales. Me invitó a su local y, luego de ofrendar a la Pachamama, nos animamos a ir con unos amigos más. Ya no recuerdo a qué local entramos, pero salimos de madrugada. Estábamos muy mal.
Eso sí, Freddy no olvida algo que se prometieron aquel día, una consolidación de un pacto pasado:
−Esa noche, con los amigos con los que nos encontramos, nos recordamos un juramento que nos hicimos hace mucho, cuando aún éramos jóvenes. –Ríe y recuerda en voz alta–: Vamos a ser los mejores de los mejores. Si vas a ser periodista, me decían, tienes que ser el mejor. Si vas a ser abogado, le decíamos a un amigo que ahora vende hamburguesas en la Ceja, tienes que ser el mejor. Si vas a ser pandillero, le decíamos al Pitus, tienes que ser el mejor. Así nos motivábamos. Ahora solo nos abrazamos. Pero fue “divertido”.
Si vas a ser periodista, me decían, tienes que ser el mejor. Si vas a ser abogado, le decíamos a un amigo que ahora vende hamburguesas en la Ceja, tienes que ser el mejor. Si vas a ser pandillero, le decíamos al Pitus, tienes que ser el mejor.
A Freddy le fue bien: ya cuando cursaba Comunicación Social en la UMSA, y también cuando egresó, fue becado a diferentes países del mundo: EEUU, Colombia, México y Ecuador. Su alto rendimiento académico y su talento periodístico le permitieron salir de Bolivia y conocer a esos colosos internacionales. Su sueño es volver a salir del país y establecerse, preferentemente, en suelo estadounidense.
Caminamos. Hay viento, a pesar del cielo despejado de nubes. El Huayna Potosí parece soplar hacia la ciudad. Llegamos a la plaza Juana Azurduy.
−Este era un ring. Aquí se sonaban jodido las pandillas. Una a una. ¿Ves esos círculos de piedra como coliseos romanos diminutos? Ahí se agarraban Los Tortugas con los Batos Locos, los de La Maldad con Los Buscados, y otras pandillas con otras. Duro. A veces uno a uno. Los demás animaban en círculos de espectadores. Más de una vez estuve ahí. Por suerte me retiré changuito de estas cosas.
Freddy, mientras nos paramos delante de las rejas de la plaza donde varios niños juegan y corren, familias esperan a sus hijos que se divierten en las máquinas, parejas de enamorados conversan y se besan en las bancas, vendedoras de dulces o de chantilly anuncian sus productos, me relata la vez que decidió alejarse de lo que lo estaba por alcanzar.
−Estaba bebiendo con unos cuates en un local, por acá, a la vuelta. –Señala con el dedo la siguiente avenida–. De la nada apareció el Pitus y me lo echó mi vaso de cerveza al piso. Yo le pregunté “¡Qué pasa!”, obvio con mucho respeto. En aquel entonces, el Pitus nos daba mucho miedo. Era un gran amigo, pero le temíamos. “¡Carajo, vos no tienes que estar aquí, ya no puedes seguir aquí! Vos tienes que dedicarte a estudiar. Tienes cabeza. ¿Qué hemos hablado? Tenemos que ser los mejores, los mejores. Y así no vas a ser el mejor. Así que vete, ya no quiero verte más por estos lugares”.
Y me fui, dice Freddy. No sé si porque me convenció con su discurso o más por el miedo a que me pegue. –Ríe–. Obvio, con el tiempo iba de tanto en tanto, pero mucho menos que antes. Ya entré a la U, salí, trabajé, viajé y así.
Llegamos a un local de puerta de vidrio de tres metros de ancho, aproximadamente. Nos detenemos.
−Aquí trabaja el Pitus –anuncia Freddy.
Abre la puerta. Las paredes desbordan de lentes. Delante del mostrador está parado un hombre con cabeza ancha, ovalada horizontalmente (como una sandía pequeña), ojos con líneas rojas, un gorro, chompa delgada de lana verde y cuello V, otra chompa debajo, pero de cuello de tortuga, ploma, y pantalón jean.
−¡Cómo es, Pitus! –le grita Freddy cuando da el primer paso.
−Hay varias razones por las que los chicos entran a las pandillas –cuenta Óscar Martínez, psicólogo social, escritor y exintegrante de una “mara”, como él confiesa−. Se han ido transformando desde los 90, aquellos años aciagos de mi vida en los que estuve metido en esas cosas. Tienen un fuerte componente ideológico, pero en realidad son más identificaciones, está muy relacionado con la identidad, con la pertenencia. Su identidad de clase, cómo se perciben a sí mismos. Antes se creía que para ser un pandillero necesariamente tenías que ser pobre, marginal, pertenecer a una villa, a una ladera. Tanto en La Paz como en El Alto. Y sí, mucho de verdad había en eso, pero no era una regla. Las pandillas tenían integrantes de diversas clases sociales.
Antes se creía que para ser un pandillero necesariamente tenías que ser pobre, marginal, pertenecer a una villa, a una ladera. Tanto en La Paz como en El Alto. Y sí, mucho de verdad había en eso, pero no era una regla. Las pandillas tenían integrantes de diversas clases sociales.
Muchos han entrado porque no les quedaba otra, añade. Los colegios estaban plagados de pandilleros, por lo que era más seguro estar en una pandilla que no estarlo. Por protección: cuando hay muchos pandilleros que te quieren romper no te queda más que unirte a otra para defenderte. Otros también entraban porque querían, no por protección. Eso sí, cada pandilla tenía sus ritos de iniciación. Mientras más prestigio tiene la pandilla, más jodido era aquel rito. Una buena pandilla te ofrece protección, seguridad e identidad. No era fácil entrar a una de ellas, tenías que conocer a gente de ahí.
Martínez detalla que una de las causas de aquella euforia se dio por la sociedad de aquellos años, el contexto económico: “No me refiero a que ahora nos sobre el dinero, pero la situación de pobreza no es la misma, no hay tanta carencia como antes. Sobre todo en los espacios de ocio. Esa fue una de las razones de la importancia de los concursos de baile: te daban un capital simbólico fuerte. Los que ganaban dichos certámenes tenían dinero, ropa, mujeres…”.
Así es que se refiere a los agentes socializadores y culturales, como el Hip Hop: “Fue muy importante, aquello modificó las percepciones, incluso los nombres de ciertas pandillas. Todo ello formó parte de la transición de estos grupos: películas, videos, grupos de Hip Hop y más. La película Sangre por sangre, por ejemplo, influyó mucho en las pandillas, tanto en los comportamientos como en el lenguaje. Los neologismos y demás”.
−Entre otras cosas, las pandillas y todo aquello estaba muy estigmatizado e incluso romantizado. Había visiones muy sesgadas: si te veían con gorra y con pantalones anchos, asumían que eras pandillero, maleante. Y por supuesto te veían mal. Eso venía por los medios de comunicación (que ya sabemos cómo son…) y por la opinión pública. Ahora, por otro lado, se romantizó todo este movimiento por la visión misma de los jóvenes: ser el malote de la calle, el justiciero, daba respeto, gloria.
Martínez cuenta también que, ahora, mucho de aquello ha cambiado. Que la transformación fue tal que incluso muchas de las palabras usadas por aquellos pandilleros ya no existen, así como la cantidad de grafitis dibujados en las paredes y los nombres de los mismos grupos.
−El “boom” de las pandillas duró hasta finales de 2005, aproximadamente, por lo que pude ver. La presencia de estos grupos en las calles, en el imaginario social, era mayor. Ahora parece ser más marginal, tanto por lo que se puede ver a diario como por las estadísticas y estudios al respecto. Ha mutado, ya se ven menos chicos en las pandillas, menos violencia.
En la película Pandillas en El Alto (Milton Ramiro Conde, 2009), largometraje de tres horas y veinte minutos, Leonardo, un estudiante de la pre-promoción de su colegio, pasa de ser un alumno modelo e hijo mayor ejemplar a convertirse en el líder de Los Marginados, una pandilla pequeña que luego se uniría a Los Sepultureros, un grupo más grande y en el que la violencia es mayor, ya no un pasatiempo, sino una forma de vida. Leonardo acepta y ve cómo su vida se va poco a poco hacia un abismo sin salida.
La cinta fue rodada por estudiantes y profesores de la Unidad Educativa del Rosario, de Horizontes, barrio de calles planas y adoquinadas, de casas de murallas de adobe o de ladrillos con retazos de estuco. La historia comienza con la escena de una madre que cierra la puerta metálica de su casa con todas las chapas que puede e incluso con una tabla de madera para que su hijo, que es pandillero, no salga de noche. Pero el hijo, que no puede faltar a la “reunión”, piensa un poco y, cuando su mamá entra a su cuarto, escala su muralla y salta a la calle. Debe ir a dar encuentro a su grupo, a su “verdadera familia”.
Las tomas no son muy prolijas ni las actuaciones las mejores, pero al conocer que el presupuesto con el que se contó para la realización de la historia fue el mínimo, uno no puede dejar de admitir que el efecto buscado por los que llevaron a cabo este proyecto se logró: hacer conocer la violencia y ruina que involucra formar parte de una pandilla en El Alto. O en cualquier parte del país.
Según datos que maneja la Policía de Bolivia, en la ciudad de El Alto existen más de 20 pandillas identificadas, las cuales agrupan desde treinta hasta cien miembros. La mayoría de los integrantes oscilan entre los catorce y dieciocho años. Entre las más “destacadas” están La Vagancia, La Maldad, Otarso, Los hijos de nadie, Las Tortugas, Los Buscados, La Warner Bross, Los Batos Locos y otros. Cada una pertenece a un territorio (la 12 de Octubre, Ciudad Satélite, Río Seco, Villa Dolores, Senkata, etc.) y lo cuida como si tuvieran en sus manos los papeles de propiedad de aquellas tierras. Pero la más conocida por su abrumadora cantidad de pandilleros y el terror que causan por las noches es El Gran Cartel, que opera prácticamente en todo El Alto, siendo la Ceja su principal punto de encuentro y de abastecimiento.
Según datos que maneja la Policía de Bolivia, en la ciudad de El Alto existen más de 20 pandillas identificadas, las cuales agrupan desde treinta hasta cien miembros. La mayoría de los integrantes oscilan entre los catorce y dieciocho años.
En la película, una vez que Los Marginados han ganado fuerza en su territorio, son convocados por Los Sepultureros a integrarse a ellos o a desaparecer. Leonardo, como el líder de su banda, decide ir y aceptar la invitación junto a unos cuantos de sus compañeros. El Pitus pasó por el mismo procedimiento cuando El Gran Cartel los invitó a unírseles. Así como en el caso de Los Marginados, los amigos del Pitus estaban conscientes de que unirse a una pandilla así de grande y violenta implicaba acciones mayores. La cosa iba demasiado en serio con ellos.
−Nosotros éramos jodidos como grupo. Nos bautizamos JPS: Jodidos Por Siempre. Éramos changos de catorce años que nos dábamos con mayores, con algunos de veinte años incluso. Sabíamos pelear bien. Recuerdo que para elegir al líder nos fuimos a Achocalla a sacarnos la mierda. De los veinte que éramos, quedamos tres. Estábamos hechos puta, cansados, con sangre en nuestras ropas. Así que decidimos que íbamos a ser los tres. Así nació nuestra pandilla. Y fue creciendo, así como en la película –El Pitus también vio la cinta: la compró pirateada en la Ceja–. Pero nuestros bautizos eran más jodidos: había que pelear con cadenas, resistir. Pero hasta ahí. Atracábamos y, alguna que otra vez, íbamos a “cobrar” (cogotear). Pero no los matábamos, los hacíamos asustar nomás a los borrachos. Les sacábamos todo y listo, los dejábamos por ahí. Ese era nuestro límite. Con el Cartel iba a ser otra cosa, ahí la cosa es asesinar. Yo no entré. Algunos de los nuestros sí. Yo preferí quedarme donde estaba. Quién diría que, con el tiempo, en uno igual o peor me iba a convertir. Pero aquella vez les dije que no, gracias. Tampoco me obligaron, me tenían respeto.
En Pandillas en El Alto los personajes principales (Leonardo y su familia) acaban muertos. El Pitus está vivo. Bueno, Luis, el hombre del carnet expedido por el SEGIP. Algunos de sus amigos también. Otros no. Sus nombres quedan anotados en un registro diferente: el de los cementerios. En las placas de metal de los panteones.
−Al Fercho lo han matado, pues, ¿ya no te acuerdas?
Freddy piensa, hace memoria. La voz del Pitus lo lleva años atrás, cuando Fernando, el Fercho, aún adolescente, los acompañaba a tomar “combos” o a jugar fútbol a una de las tantas pequeñas canchas de cemento de El Alto. Cuando compartían el curso del colegio.
−Pensaba que seguía vivo.
−No, apareció muerto nomás en no sé qué barranco. Su propio protector lo mató, dicen. Nadie puede asegurar nada, solo hay rumores.
−¿Por qué? –pregunta Freddy, aunque, por lo que expresan las facciones de su rostro y el tono apagado de su voz, intuye la respuesta.
−Por cojudo. Me contaron que le robó al Navajas, su protector, uno de los más pesados del Barrio Chino (el de La Ceja)–. Una noche se fueron a tomar los dos a la casa del Navajas y lo había hecho enyucar waso. Así que el Fercho lo encerró en su cuarto y aprovechó para sacarle todo lo que le alcanzó de la casa: televisores, radios, joyas, perfumes, celulares y otras cosas de valor. Se había hecho al cojudo luego: “Yo no sé nada, hermanito, yo también estaba durmiendo. A mí igual me encerraron en un cuarto y luego me sacaron unos encapuchados, me golpearon y me llevaron en un taxi lejos y me botaron”.
−¿Cómo funciona eso del protector? –le pregunto al Pitus, interrumpiendo un momento la historia del Fercho y del Navajas.
El Pitus se arremanga, entrelaza sus manos y me mira como un profesor a un niño:
−Un protector es un pesado, uno de los más jodidos y temidos de la calle, que no deja que te golpeen o que te hagan daño. Obvio mucho menos que te maten. No es gratis, por supuesto. Con algunos funciona con la entrega de mercancía robada. Digamos que si yo robo diez celulares en una semana, tengo que darte por lo menos dos como mi protector. Ahora que también eso depende: en la mayoría de los casos se paga con sexo.
−¿Los protectores son gays?
−La mayoría. Se los dan a los nuevitos más que todo, los más temerosos del hampa. Los que están comenzando. Son carne fresca. Son bien trolos algunos de los protectores. Viejos. Se cogen a todos los que pueden.
“Así como en la cárcel”, añade Freddy, que escucha atentamente la historia de su amigo, los datos, las posibles referencias. Lugares que puede excavar con el tiempo. Su olfato periodístico.
−Sí, igualito. No tienes que faltarle el respeto nunca a tu protector, menos intentar mamarle o robarle. Y el Fercho se ha metido en eso por cojudo. Robarle al Navajas, uno de los rateros más hábiles de El Alto…
El Pitus termina su relato contando que una noche, en plena Ceja, un hombre flaco pero pequeño, encapuchado, encontró al Fercho caminando borracho a eso de las dos de la madrugada con un amigo. “Hey, Fercho”, le habló cuando se puso frente a él, le clavó la punta de una pistola en el estómago e hizo fuego. Luego se lo llevaron. “Ese amigo con el que estaba esa vez el Fercho nos ha contado luego en una fiesta. Estábamos seguros de que el encapuchado era un enviado del Navajas”.
−Lo anecdótico es cómo murió luego el Navajas. Cuando ya estaba por cumplir sesenta años, arrugado y lleno de cicatrices en el cuello y en la cara, una noche, en una discoteca de por acá, lo agarraron varios de sus protegidos, lo golpearon y al final le metieron un tubo por el culo. Le entró hasta los intestinos.
El cuerpo lo dejaron allí, en plena discoteca. Creo que después lo recogieron los polis, no sé. Son bien discretos acá los pacos. No les conviene meterse adentro. Es jodido.
−Soy un difunto. Me gusta este anonimato, el ya no existir. Ser una leyenda, un nombre que se recuerda o que se imita. Y me conviene. Ya no puedo estar en ese mundo.

Luis, ya no el Pitus, pero siempre el Pitus, habla como si el tiempo le fuera esquivo, como si se aferrase a sus palabras, a la promesa que se hizo cuando nació su primera hija, cuando decidió dejar totalmente la vida de cuchillos, sogas, celulares, atracos y muertes, convencido de que su muerte ficticia de hoy podía haber sido –con mucha seguridad– la expiración real de ayer.
−Hace poco, acá, en uno de los locales más grandes de El Alto, las pandillas hicieron una fiesta enorme, apadrinada por los mayores, muchos de ellos protectores y así. Los pesados de los pesados. Pero ya viejos, mayores. Sin fuerzas, la mayoría fuera del negocio. Me llegó una de las invitaciones, con ribetes dorados y los nombres de los conjuntos que se iban a presentar, así que fui un rato. Pura música Tecno, como las que bailábamos cuando éramos changos. Incluso hacíamos coreografías que representábamos en Sábados Populares. Ahí me encontré con varios amigos. El Max –le habla a Freddy– tiene su tienda de dulces cerca del Mar Azul (discoteca de la Ceja). Ahí también, en las madrugadas, los k’olos y cogoteros dejan lo que robaron para que ni la policía ni nadie les quite lo que obtuvieron. Pero bueno, nos saludamos y eso. Fui con mi esposa. Bien estaba. Ya me estaba por ir y de la nada escuché una voz en mi espalda: “Hey, Pitus, Pitus, Pitus”. Me di la vuelta y era un chango menor que yo. “Qué tal, hermanito”, le respondí. No lo reconocí, quién sería. “Ahora pues nos sacaremos la mierda”, me dijo. Yo estaba con mi esposa. Ahí pensé unos segundos. Estaba borracho y tranquilamente podía decirle “ya, vamos afuera”, y le sacaba su puta. Como antes. Pero no: mi esposa me apretó fuerte de la mano.
−Yo no soy el Pitus, hermanito. El Pitus está muerto.
El cuate se quedó ahí parado, confundido, se dio la vuelta y caminó hacia otro grupo. Olía a clefa.
Diez minutos más y me fui con mi esposa a mi casa.
−Me tuve que morir. Fingir. No como hace unas semanas, donde casi muero de verdad. Me estrellé con un taxi en la carretera a Oruro, de donde venía un poco tomado con un amigo después de estar en el matrimonio de un cuate. Mi cabeza dio con el parabrisas de mi vagoneta. Todo por no ponerme el puto cinturón de seguridad. En fin, al menos no me pasó nada grave. Ni a mi cuate ni al hombre del taxi. Más bien era cristiano y no me hizo problema, ahí nomás arreglamos. Claro, a los días. Primero me llevaron al hospital. Me cosieron. Esta cosa de mi cabeza, pues. –Se saca la gorra, inclina la cabeza, nos enseña la herida, el cráter–. Mi primera cicatriz de accidente, no de tajo ni de cadena ni de fierro –Ríe–. Pero para muchos hubiera sido sorpresa, para la mayoría de la gente de acá, de la Ceja y de Villa Dolores más que todo. Que el Pitus habiá muerto recién y no antes. Porque, una vez que conocí a Isabel, mi mujer, me quedé loco por ella. Ya nada me importaba, solo quería estar con ella. Luego se embarazó y listo, debía hacerme cargo. Algunos de mis amigos de aquel entonces me decían que no le diera bola, que no reconozca a la wawa y siga con ellos. No, les dije. Igual ya estaba cansado. Cualquier rato me iban a matar de a de veras, tenía muchos enemigos. Y la amaba a la Isabel. Nunca me había pasado algo así. De modo que nos hemos juntado nomás. Yo tenía veinte años. Pensé mucho y al final decidí: iba a correr el rumor de que me habían matado en una trifulca. En una batalla de pandillas. Les dije eso a varios de mis cuates. Al principio no querían, pero por último me comprendieron. Y así, poco a poco, mi nombre se fue disipando. Claro, de tanto en tanto, cuando iba de ocultas a una que otra chupa, escuchaba a algunos cojudos que decían “Yo lo he matado al Pitus, yo lo he vuelto difunto a ese cabrón”. Ese rato quería saltar, sacarles la mierda ahí mismo. Pero me controlaba. Por mi hija, me decía. Por la Isabel más que todo. Así por varios años. Diez. Nacieron mis dos hijitas más y, poco a poco, trabajando por aquí y por allá, en diferentes negocios, fuimos consolidando esta óptica con mi esposa. Nos va bien, muy bien. Invertimos en otras cosas más que no te puedo contar. –Ríe, cómplice de sí mismo–. Igual una que otra vez veo paredes grafiteadas con mi chapa, como si se la hubieran apropiado. O como un homenaje, no sé. No las escribí yo, sino otras manos. Me río nomás. Porque el original soy yo, el Pitus. Y yo ya estoy muerto.
¿Cómo es que los miembros de una comunidad boliviana dicen ser dueños de una isla peruana donde desde hace muchos años cultivan sus chacras? La respuesta fue hallada en la memoria familiar y en los archivos oficiales del Perú por el nieto de la familia Espinal. Una historia con nombre y apellido. Una crónica como documento histórico no hace mucho resuelto.
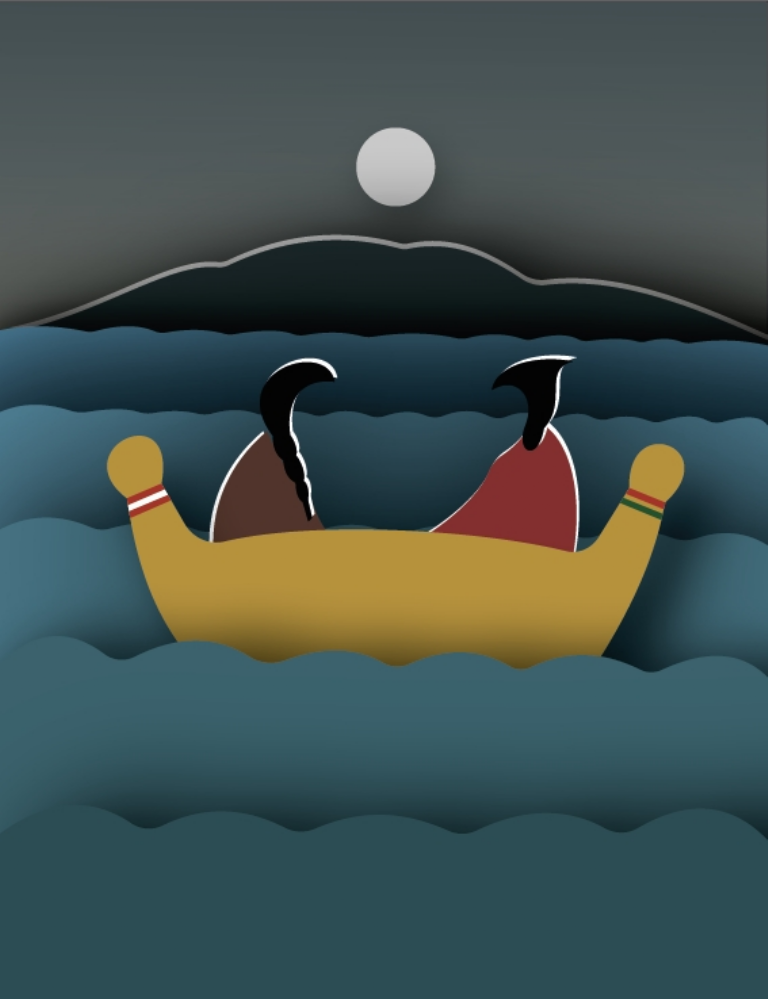
“Esta parte que llaman Collas es la mayor comarca
a mi ver de todo el Perú y la más poblada.
Desde Ayaviri comienzan los collas y llegan hasta Caracollo.
Al oriente tienen las montañas de los Andes,
al poniente las cabezadas de las sierras nevadas
y las vertientes dellas que va a parar a la mar del sur”.
Pedro Cieza de León – Crónica del Perú, 1553.
1893
Qea Qoa, riberas del Lago Titicaca en su porción menor o Wiñaymarka, aproximadamente a las 5 de la mañana.
Valeriano Espinal, indígena aymara, se ha levantado hace media hora y está ya de salida a la chacra contigua a su casa, donde según la aynuqa de este año en su comunidad —la parcialidad de Ojje de la península de Copacabana, Distrito de Yunguyo, Perú, frontera con Bolivia— se ha cultivado haba. La producción este año ha sido magra y aunque las vainas estén aún pequeñas, debe apresurarse a cosecharlas ante la inminencia de las primeras heladas que anteceden el invierno. Si bien a mediados de abril amanece temprano en el altiplano andino, la oscuridad aún cubre todo el paisaje, su sayaña, y los dos cuartos de base de piedra, paredes gruesas de adobe, techo de paja y totora, donde viven él, su esposa y sus cuatro hijos.
Su compañera, Plácida Pérez, está también despierta. Ella vigila el k’eri donde ha colocado a cocer un caldo de k’arachi y, simultáneamente, haba verde, papa y oca recién cosechadas, que aguardan ya humeantes sobre un tari de colores oscuros. Debe alcanzar a su esposo con el fiambre ya listo y envuelto, a la salida de los primeros rayos del sol en la playa al frente de la comunidad, para navegar desde allí a la Isla Caana, a escasos 500 metros de la península.
Esta vez Plácida preparó por lo menos tres veces más de lo que normalmente cocina, pues ese fiambre, junto a las q’ispiñas de quinua que preparó ayer en gran cantidad y coca, será el principal alimento para su esposo durante los siguientes días. Valeriano, que este año cumple cargo en la comunidad como cabeza de la zona Lojpaya, ha sido elegido en una comitiva que debe viajar a Puno, distante a unas veinticinco leguas de Ojje o, que es lo mismo, tres días de camino a pie. Este viaje es quizá el más importante de su vida pues tiene la misión de legalizar frente al Notario de Fe Pública allá la compra de la Isla Caana, que hizo la comunidad a Doña Juana Loza, un par de meses atrás a través de un escribano en Yunguyo. También irán junto a él Ramón Coaquira —el jilacata de la comunidad— Mariano Coyla, Isidro Mamani y Francisco Arratia, todos como cabezas de las zonas que componen la parcialidad de Ojje.

Son las siete. Las cuatro cabezas y sus esposas parten como fue convenido en tres balsas de totora tambaleantes. El cielo está claro y el lago deja ver su fondo, en una mezcla de piedra, algas y juncos de totora a ambos lados de la ribera. Entre los juncos se pueden ver algunas aves como chhuqas, uncallas y huallatas. La navegación dura menos de 15 minutos, entre un silencio reflexivo y una charla superficial. Ramón Coaquira bromea indicando que habrían llegado más rápido nadando, algo que siempre se dice pero que casi nadie hace, porque los comunarios le tienen un terror innato al lago y a sus ajayus.
La isla Caana, que tiene una extensión aproximada de 90 hectáreas, y forma parte de un archipiélago en la laguna menor o Wiñaymarka, junto a otras islas como Anapia, Patahuata, Yuspique, Suaana, Huatacaana, Guatasuana y Caaño. En todas las islas existen terrazas de piedra para el cultivo, signo de su vocación agrícola desde antaño. En todas excepto en Yuspique: Allí quedan sólo chullpas, probablemente del periodo tiahuanacota o Puquina. De hecho, tanto en las islas como en la península de Ojje existen vestigios arqueológicos, como Chuq’u Pirqa, plataforma lítica labrada en andesita gris a orillas del lago, cerca de la punta de Ojje. Esta área arqueológica, una vez abandonada se usó como cantera, tanto para peruanos como para bolivianos: Hasta ahora se recuerda el conflicto diplomático causado por una patrulla boliviana a la cabeza del Capitán Carlos Meave en 1847, cuando ingresó a la zona junto a una treintena de indígenas y se llevó dos grandes bloques labrados de la plataforma, en balsas de totora hacia el estrecho de Tiquina.
Nadie sabe muy bien cómo la isla Caana llegó a ser propiedad de la familia Loza, pues en todas las demás islas circundantes los antepasados de la comunidad de Ojje tienen sus chacras, a las cuales llegan cada año desde la península para cultivar sus productos: Papa, oca, tarhui, cañahua, quinua, haba. Eso sí, los Loza, grandes latifundistas de la región tienen mucha influencia en Yunguyo —Gregorio Loza, hermano de Doña Juana, fue varios años subprefecto de este poblado— Desaguadero, Zepita y en todo el departamento de Puno. El Coronel José Eduardo Loza, padre de Doña Juana, fue Comandante General de la Frontera de Desaguadero alrededor de 1850. Por su parte, Don Santiago Urbina, su difunto esposo, fue Subprefecto del pueblo de Chucuito en 1875.
Nadie sabe muy bien cómo la isla Caana llegó a ser propiedad de la familia Loza, pues en todas las demás islas circundantes los antepasados de la comunidad de Ojje tienen sus chacras, a las cuales llegan cada año desde la península para cultivar sus productos.
Esto no es novedad, pues hay varias cosas que las comunidades de la región desconocen y que les llegan como decisiones impuestas sólo años después de instituirse. Así, además de no conocer ni participar en la elección de gobernadores o prefectos, deben honrar al Estado peruano como tributarios, una contribución de 2 soles anuales, equivalentes a 10 jornales de trabajo. Asimismo, sólo quince años atrás, les pidieron aportar mayores montos —no lo hicieron en realidad— tanto en soles como en especie, para sostener la campaña del Pacífico. “Estamos tan lejos de Lima, que poco importamos para Perú, para bien y para mal”, pensaba con frecuencia Valeriano.
Del otro lado, en Bolivia, se vive la misma incertidumbre y marginación hacia las comunidades indígenas aymaras. De cuando en cuando pasan al lado peruano coroneles y tropas bolivianas en desbande, después de intentos fallidos de sublevación. Cuando Valeriano era niño, vio cómo en varias comunidades bolivianas vecinas como Huayllani y Camacachi, los indígenas eran obligados a pagar por sus propias tierras o amenazados a cederlas a terratenientes recién llegados gracias a las leyes de Exvinculación, promulgadas entre 1866 y 1868 por el tirano Mariano Melgarejo. Quizá por esa sensación de abandono y explotación, el imaginario aymara a ambos lados de la frontera tenía frescos a los líderes de su rebelión indígena centenaria, la de 1780, incluso más que aquella de los héroes criollos de la independencia reciente: José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru, Pedro Villca Apaza, Julián Apaza o Bartolina Sisa. Más de uno indicaba orgulloso que alguno de sus abuelos se unió al movimiento de Túpac Catari, cuando éste llegó a la región en ese entonces, así como sienten como propias las heridas de su descuartizamiento posterior en Peñas.
Quizá por esa sensación de abandono y explotación, el imaginario aymara a ambos lados de la frontera tenía frescos a los líderes de su rebelión indígena centenaria, la de 1780, incluso más que aquella de los héroes criollos de la independencia reciente: José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru, Pedro Villca Apaza, Julián Apaza o Bartolina Sisa.
“Sarajañani, sarjañani”, indica con preocupación Ramón Coaquira mientras se despide de las mujeres: A la comitiva le espera tres horas de navegación desde la isla Caana hasta Unicachi, al otro lado de la laguna, para luego cubrir una caminata de cinco leguas hasta Yunguyo y pernoctar ahí. Al día siguiente continuar caminando hasta Ilave otras diez leguas y finalmente, el tercer día, de Ilave a Puno, 10 leguas más. Tres días después y a pesar del agotamiento, todo sale como estaba pensado y llegan a Puno entrada la noche del 17 de abril. Allí están ya desde hace un par de días José Hipólito Loza y Martín Loza, sobrinos de Doña Juana Loza que, por su avanzada edad, se quedó en Yunguyo.
Al día siguiente, después del pijcho matutino, se dirigen a la notaría pública ubicada en una esquina de la Plaza de Armas. Allí, además de los hermanos Loza, esperaba también Don Ignacio Paravicino quien, previa remuneración, aparecería como garante de los ochenta y tres comunarios compradores. La elaboración de la escritura demoró prácticamente toda la mañana, entre la revisión de la minuta de venta previamente elaborada en Yunguyo, y la transcripción de cada uno de los nombres y antecedentes. Luego vino el conteo de las tasas y alcabalas, que alcanzaban a sesenta soles, equivalente a un dos por ciento del monto total de venta: Tres mil soles. Decirlo parece sencillo, pero reunir ese monto tomó mucho tiempo a la comunidad, prácticamente años. Cada familia aportó en promedio 50 soles, vendiendo ganado, productos y hasta algunas propiedades.
Valeriano, que apenas alcanzaba a hablar el castellano, sólo llegaba a escuchar términos incomprensibles, seguido de nombres de cada uno de sus paisanos, a tiempo que se preguntaba de cuando en cuando el porqué de tanto trámite por un derecho que lo tenían asumido ya hace décadas. Pensaba que a nadie, excepto a ellos mismos, les interesaba en realidad la isla pues quedaba realmente tan remota. La lectura final del testimonio le devolvió la atención al momento. Si bien no terminó de entender el contenido, le causó gran alivio la firma del documento tanto por Ramón Coaquira, su representante, como por los vendedores, garantes, y principalmente por el Notario Público, que le daba la legalidad a la posesión de su isla. Quien iba a pensar, eran dueños de una isla, y lo que era todavía más impensable, ¡El Estado Peruano reconocía esta propiedad!
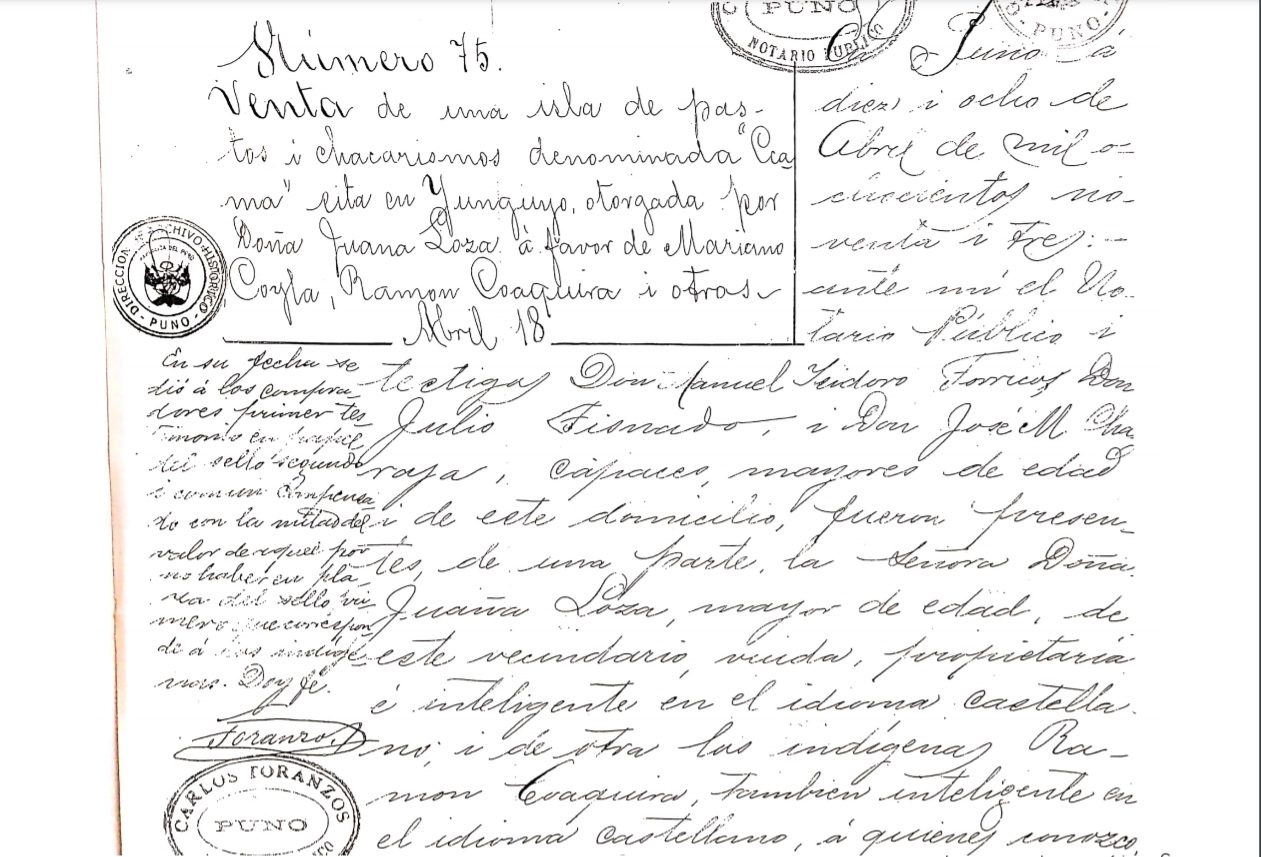
Quien iba a pensar, eran dueños de una isla, y lo que era todavía más impensable, ¡El Estado Peruano reconocía esta propiedad!
1933
Martín Espinal y Mariano Jarro, dos jóvenes de la parcialidad de Ojje, corren contentos por el polvoriento camino de herradura entre Calata y Lojpaya, en la península de Copacabana. Es pasado medio día y retornan ligeros después de dejar allí dos cargas de semilla de papa a unos familiares, para la siembra de este año. Es agosto y, si bien el campo está aún seco, ya aparecen nubarrones que presagian las primeras lluvias del jallu pacha. Quieren bajar rápidamente a la planicie que da al lago, porque allí hace más calor y pueden descansar y mojarse un poco. Si hace buen tiempo, estarán ya a media tarde de vuelta en su comunidad, pues todavía Martín debe recoger al ganado antes de que anochezca. Son jóvenes, pero la vejez prematura de sus padres hace que asuman gradualmente varias tareas agrícolas.
Martín está aún de luto, pues su abuelo Valeriano Espinal falleció a inicios de año, cuando estaba bordeando ya los setenta. El abuelo había dejado un amplio legado a la familia: Había sido un hombre respetado en la comunidad, habiendo contribuido a que Ojje salga de la marginalidad del distrito de Yunguyo, del cual dependían administrativamente. Gracias a esto, varios niños —él incluido— habían logrado concluir por lo menos el ciclo primario en la escuela seccional allá, lo que les garantizaba al menos hablar el castellano y aprender a leer, escribir y firmar. No necesitaban más, al menos para sus aspiraciones inmediatas: Migrar a Puno, Juliaca o inclusive Tacna —que unos años antes había vuelto al dominio patrio, después del tratado de 1929 con Chile— para ubicarse en la construcción o el comercio; o quizá partir a La Paz u Oruro en Bolivia, donde cada vez más comunarios, jóvenes o viejos, se animaban a ir para probar suerte en las minas de plata y estaño, una actividad muy dura, pero definitivamente más rentable que la agricultura.
Extrañamente, notaron que esta vez no corrían solos. A lo lejos, del lado de Huayllani, en Bolivia, vieron a varios jóvenes como ellos bajando del cerro y detrás de ellos soldados bolivianos gritando. Cuando uno de los jóvenes se les atravesó, les gritó en aymara que corriesen, pues los iban a atrapar. El instinto hizo que ellos se sumen a los que escapaban, sin saber realmente porqué lo hacían. Pero ya era tarde. La patrulla militar había hecho una maniobra envolvente de emboscada, de manera que abajo, en la planicie, les esperaban soldados que inmediatamente los hicieron colocarse de cuclillas y con los brazos en la nuca. Martín y Mariano, aún confundidos y pensando que quizá por error pasaron al lado boliviano de la frontera, pues no la conocían en detalle, preguntaron a una veintena de jóvenes en similar situación sobre qué pasaba. Ellos respondieron que se trataba de una batida de reclutamiento para incorporarse a la guerra del Chaco, que Bolivia sostenía contra el Paraguay desde 1932.
Extrañamente, notaron que esta vez no corrían solos. A lo lejos, del lado de Huayllani, en Bolivia, vieron a varios jóvenes como ellos bajando del cerro y detrás de ellos soldados bolivianos gritando. Cuando uno de los jóvenes se les atravesó, les gritó en aymara que corriesen, pues los iban a atrapar.
Alrededor había una gran cantidad de mujeres, entre hermanas y madres —los hombres mayores habían escapado para ocultarse— llorando por sus hijos y preguntándose porqué se los llevaban a la fuerza. También estaban mujeres de Calata, Perú, reclamando que los soldados bolivianos habían invadido su territorio y que, de hecho, se estaban llevando a jóvenes peruanos. Ningún reclamo fue válido pues después de una media hora, se llevaron a los jóvenes a pie hasta el puesto militar de Tiquina, en Bolivia. Martín alcanzó a pedirle a Máxima Jiménez —una familiar que había visto en la multitud— que avise a su papá, Valentín sobre lo sucedido.
Ya entrada la noche, mientras la nueva tropa había sido apenas informada sobre la situación y su traslado primero a La Paz y luego al frente, un grupo de personas —entre ellas don Valentín, papá de Martín— llegó a Tiquina, muy disgustados por lo sucedido. Finalmente, lograron una audiencia a la mañana siguiente con el Jefe del puesto, Capitán Jaime Soria. Ni bien iniciada la reunión, Marcial Arratia, jilacata de la comunidad de Ojje, argumentó que los militares bolivianos habían ingresado por error a territorio y comunidades peruanas para reclutar conscriptos el día anterior. “Ningún error”, contestó con frialdad el Capitán Soria, indicando que toda la península de Copacabana era territorio Boliviano. La contundente respuesta dejó entre ofendida y confundida a la comitiva. La incredulidad inicial pasó a espanto, cuando el Capitán les habló sobre un supuesto protocolo de límites, firmado un año antes entre Bolivia y Perú (el protocolo Concha-Gutiérrez, del 15 de enero de 1932). Como resultado de este acuerdo, se había definido un canje territorial, por el que el territorio peruano de Ojje y sus zonas, así como parte de la comunidad de Sihualaya, Chichilaya, Calata y Chichipata y las estancias de Joseque y Toroccollo, pasaban a Bolivia y, otros territorios entonces bolivianos (parte de Locca y Parquipujio, Yaurinaza, Tapoje, Uyaraya, Pajana y Utapiña, y las haciendas de Viluyo y Huacuyo) pasaban al Perú.
A pesar de la sorpresa, Arratia replicó que aunque ellos no sabían de este intercambio, todos ellos así como sus hijos y sobrinos tenían la ciudadanía peruana y, por tanto, no estaban en la obligación de reclutarse para un ejército de otro país. Además, indicó que ya con anterioridad una quincena de comunarios peruanos de Ojje se habían presentado voluntariamente a servir en el ejército boliviano durante la guerra, inclusive más que otras comunidades bolivianas de la zona. Si bien el capitán Soria tenía más argumentos para continuar con el reclutamiento (ninguno de los comunarios tenía un documento de identidad válido), decidió “soltar” a los doce jóvenes peruanos, invitándoles a sumarse al ejército boliviano pues recibirían instrucción y gloria.
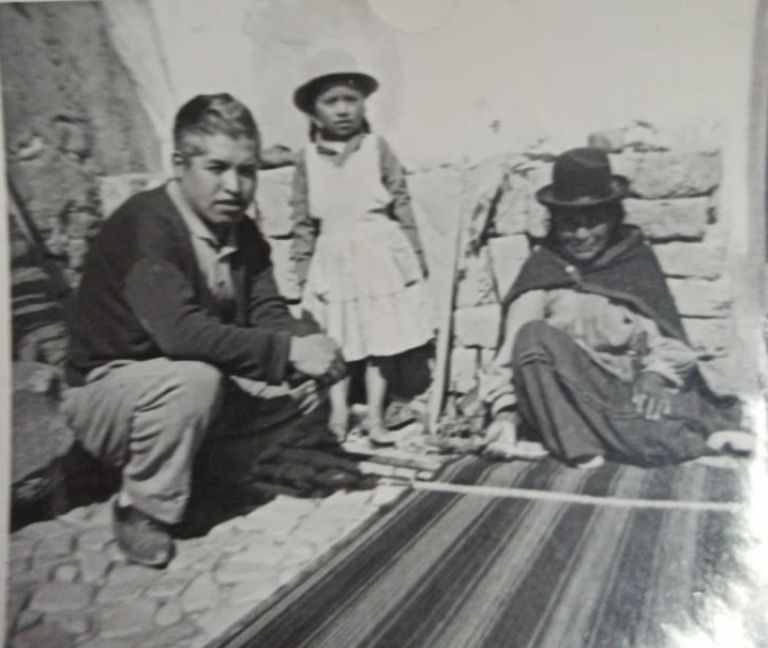
Días después, ya en el poblado mestizo de Yunguyo, el subprefecto Basilio Laura les confirmó a los comunarios de Ojje la versión del Capitán Soria, que le había sido confirmada poco antes desde Lima. También les consoló indicando que el intercambio territorial no afectaba sus derechos como ciudadanos peruanos… claro, como ciudadanos peruanos en territorio extranjero. La cruda respuesta sólo ratificó la percepción de los comunarios de Ojje respecto a una patria que nunca los vio como sus hijos, y que ahora se deshacía de ellos sin siquiera preguntarles. Valentín, que era parte de la comitiva, retornó a su casa con una mezcla de resignación y esperanza. Se sentía en un limbo, pues no sabía en realidad si el intercambio territorial le favorecía o no. Sólo se repetía a sí mismo que eso no debería afectar sus derechos ni en la península ni en las islas. De hecho, pensó que quizá ahora que el territorio pasaba a Bolivia, sus nuevos hijos serían bolivianos y eso les daría más derechos, los mismos que a ellos se les habían negado en el pasado. Pero esas eran sólo especulaciones: Incluso con la explicación del subprefecto, ninguno sabía en realidad por donde pasaba la frontera acordada. Y a nadie le interesó preguntarles ni explicarles. Alguien les dijo que todas las islas habían quedado con el Perú y, si bien no sabían si eso era cierto o no, la verdad tampoco les importaba mucho pues, además que sus padres y abuelos las habían adquirido legalmente cuarenta años atrás, estas islas tenían solo las aynuqas de la comunidad. El poblado vecino de la isla de Anapia —que aparentemente se mantuvo peruana— estaba también consciente de la propiedad Ojjeña de las islas y, por tanto, no creían que pudieran hacer reclamo alguno.
También les consoló indicando que el intercambio territorial no afectaba sus derechos como ciudadanos peruanos… claro, como ciudadanos peruanos en territorio extranjero. La cruda respuesta sólo ratificó la percepción de los comunarios de Ojje respecto a una patria que nunca los vio como sus hijos, y que ahora se deshacía de ellos sin siquiera preguntarles.
2000
Mónica Arratia cruza apresurada el estrecho de Tiquina, mientras por el este, detrás del Illimani salen recién los primeros rayos del sol invernal de junio. Sabe que puede alcanzar a tomar un desayuno en el mercado de San Pedro, mientras espera al minibús que partió con ella a las 5 de la mañana de la parada del Cementerio en La Paz, y que la llevará hasta Ojje, su pueblo natal y de la familia de su difunto esposo, Martín Espinal. Quiere llegar temprano porque debe encargar remover la tierra, ayudada por un tractor en los terrenos de la península, y hacerlo manualmente como cada año, en la isla Caana.
Debe rondar los setenta años, aunque ni ella lo sabe en realidad. Lo que sí sabe es que la fecha de nacimiento según su carnet boliviano es errada —4 de mayo de 1918— pues eso querría decir que tendría 82 años, lo que le genera algo de risa. El carnet también le cambió el lugar de nacimiento pues si bien ella nació en Chilaya, zona de Lojpaya, de la comunidad Ojje —cuando ésta era peruana, antes de su canje a Bolivia— su carnet indica que nació en Tiquina.
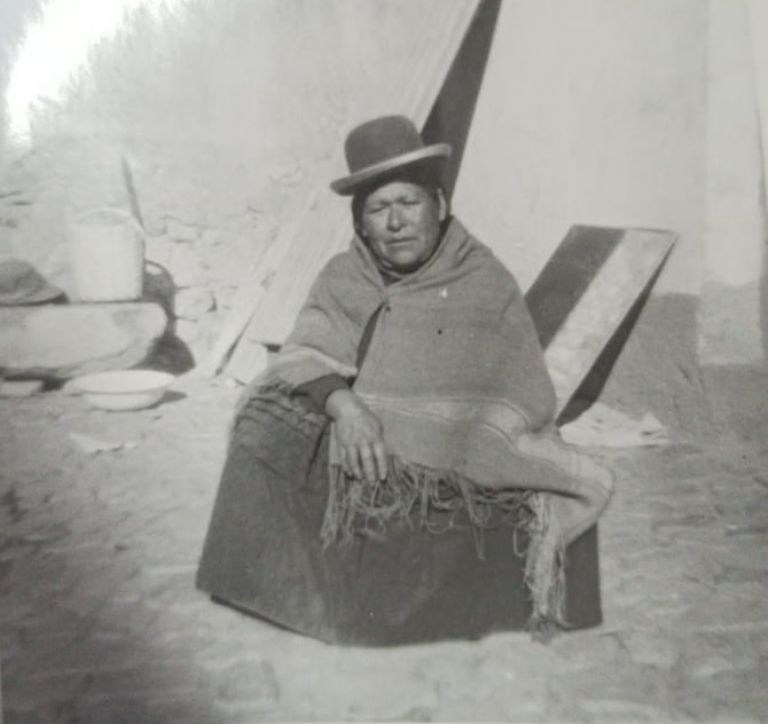
El carnet también le cambió el lugar de nacimiento pues si bien ella nació en Chilaya, zona de Lojpaya, de la comunidad Ojje –cuando ésta era peruana, antes de su canje a Bolivia- su carnet indica que nació en Tiquina.
Las familias arreglaron el matrimonio de Mónica con Martín Espinal. Al principio, ella no estaba de acuerdo con ese arreglo, pero poco a poco vio en Martín a un esposo dedicado y bondadoso. Una vez casados, se fueron a vivir a La Paz, primero con unos familiares y luego en una vivienda que aún queda en pie, sobre la Avenida Baptista, casi esquina Calatayud, cerca de la Garita de Lima. Martín encontró uno y mil oficios para generarse ingresos: Fue panadero, salteñero, carpintero y hasta bordador. Quizá por esa capacidad de reinventarse, logró acumular suficiente dinero como para comprarse una casita en las afueras de la ciudad en ese entonces, en la zona de Callampaya.
En esa casa vivieron los sucesos que marcaron la historia reciente, como la Revolución Nacional de 1951: Así, vieron de reojo cómo los obreros de Villa Victoria se enfrentaban al cuerpo de policías y cómo éstos escapaban por los cerros de Munaypata, cayendo muertos por tiros de fusil. Esa casa también vio nacer a sus dos hijos, Angel y Vicenta, en un periodo de gran expectativa por las nuevas reformas que debían favorecerles, más que a ellos, a sus padres y a sus abuelos. Pero el destino quiso llevarse temprano a su esposo Martín, quien murió en 1965 por una enfermedad en la espalda y el poco cuidado. Desde entonces los sueños de Mónica pisaron tierra: Tuvo que volver con más frecuencia al campo a apoyar los trabajos agrícolas tanto de su familia, como de las tierras que había heredado de su esposo. Asimismo, se dedicó al comercio minorista en la avenida Tumusla, lo que en ese entonces le brindaba suficientes ingresos como para hacer “crecer a sus wawas”. La muerte de su nuera Catalina a principios de los años 80, la hizo aún más fría, y a sus setenta, quizá como una reivindicación a sus años de infancia lejos de su comunidad, no había dejado de cultivar año tras año la tierra que había heredado.
Ya en la comunidad y una vez coordinado el trabajo en sus terrenos peninsulares, encarga a Gonzalo que la lleve en bote desde la playa detrás del montículo del pueblo hacia la cercana isla Caana. Poco antes de llegar, nota que hay un par de toldos en la isla y un par de policías apostados ahí. Ni bien los uniformados notan que el bote se acerca, salen de la isla en otro bote con un mástil y bandera peruanas y, con un megáfono en mano, piden al bote de Gonzalo retornar a Ojje. Mónica queda sorprendida y enojada, y pide a Gonzalo continuar la navegación. Llegan a quedar de frente con el bote peruano, momento en el que el reclamo es respondido con amenazas de detención por parte de un coronel de la Policía Nacional del Perú, de nombre Helmer Ramírez Bustamante, por “evasión de frontera”, a pesar del reiterado argumento de que sus chacras están y siempre han estado ahí. Gonzalo le pide a Mónica volver a la península y coordinar el reclamo con las autoridades de Ojje.
Una vez de vuelta, al mencionarle el suceso a Gabriel Coaquira, secretario general del Cantón, él le menciona que el reclamo no es nuevo, que semanas atrás se apostaron policías peruanos en la isla a solicitud de pobladores peruanos del distrito de Anapia, que han usurpado sus tierras. Específicamente, la familia de una tal Victoria Choque de Ticona, que había tomado posesión, sin respaldar derecho alguno más que su nacionalidad. Mónica no tiene tiempo para más. Ha perdido tiempo en ir y volver, y buscar y hablar con el secretario. Le pide que gestione el retorno de los comunarios Ojjeños a la isla; lo que no sabe es que a partir de entonces nunca más volverá a pisar la tierra insular de su familia.
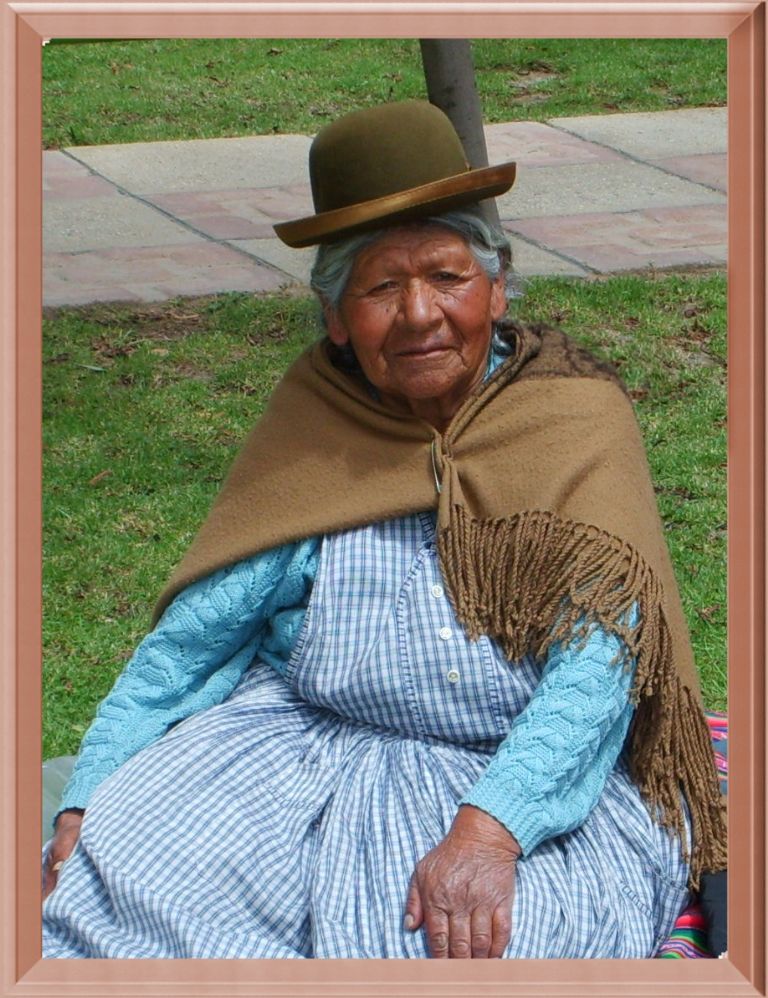
Mónica no tiene tiempo para más. Ha perdido tiempo en ir y volver, y buscar y hablar con el secretario. Le pide que gestione el retorno de los comunarios Ojjeños a la isla; lo que no sabe es que a partir de entonces nunca más volverá a pisar la tierra insular de su familia.
2019
Mi nombre es Roberto Jiménez Espinal. Acabo de cumplir 41 años, nací y vivo en La Paz. En 2016, cuando escribía una relación de la historia del pueblo de mis abuelos para un sitio web, encontré en internet documentos sobre una supuesta propiedad de los comunarios de Santiago de Ojje y Lojpaya, comunidades bolivianas, en una isla que hoy es propiedad del Perú. Aquello se corroboraba con recuerdos intermitentes que mi abuela Mónica Arratia me había dejado cuando estaba aún viva –ella murió en julio de 2015, a la edad de 96 años, o por lo menos eso indicaba su carnet- indicándome que solía ir a cultivar chacras en una isla llamada Caana, hasta que fue impedida de ingresar, como todos los demás comunarios, a inicios del 2000.
Lo que más me llamó la atención fue enterarme que el Estado peruano reconoció en agosto de 2005, mediante el Decreto Supremo N° 056-2005 RE, la propiedad de la isla por parte de “ciudadanos bolivianos descendientes de peruanos que posean propiedades en la isla peruana de Caana”, exceptuándoles así de la “prohibición para la adquisición y posesión, por parte de extranjeros, de bienes dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras”, que indica su Constitución. O sea, contra la opinión de varios de sus ciudadanos que exigían expulsar sin más ni más a bolivianos de la isla después de una disputa iniciada en 2000, el Congreso Peruano respetaba los derechos ganados mediante la compra de terrenos de los comunarios de Ojje, entonces peruanos, y que se vieron obligados de cambiar de nacionalidad por el canje territorial de 1932, que establecía a Ojje como boliviana, pero no así a la isla Caana, de propiedad suya.
Lo que más me llamó la atención fue enterarme que el Estado peruano reconoció en agosto de 2005, mediante el Decreto Supremo N° 056-2005 RE, la propiedad de la isla por parte de “ciudadanos bolivianos descendientes de peruanos que posean propiedades en la isla peruana de Caana”
La información que encontré en internet refería a un escrito público de compra de terrenos en la isla Caana, que databa de 1893…¡126 años atrás!. Pasaron más de 3 años desde que obtuve dicha información y a partir de entonces, me repetía cada año el deseo de ir a buscar la fuente a los archivos de Puno, donde supuestamente se encontraban. Quizá el deseo era sólo eso, esperando morir en el tiempo, como otras tantas promesas que nos hacemos y no cumplimos. Sin embargo, en julio de 2019, aprovechando un par de días de vacaciones, decidí que era entonces o nunca, y así, con más ánimo que realidad partí de La Paz rumbo a Puno un jueves por la mañana, a donde llegué al atardecer.
Ubicar el archivo regional no fue difícil, pues Puno es una ciudad relativamente pequeña. Confiado en mis datos (una escritura con el número 75, folios 180v-184v, protocolo Nº 73) me presenté la mañana del viernes. Para mi desazón, surgió el primer problema: Además del número de escrito, me preguntaron por el distrito y el notario que había realizado esto, “pues se entiende que para cada distrito existía un notario”, me indicó la archivista. Me sugirieron buscar con los nombres de los dos notarios disponibles en Puno en ese entonces. Y así lo hice. Esperé y esperé y me quedé esperando durante otra hora más, hasta que me llamaron para indicarme que no habían encontrado el documento, al menos con la información disponible. Iba ya a irme resignado pero, en un último intento, me sugirieron subir a un piso donde se encontraban libros notariales más antiguos. Después de otra hora de búsqueda -ya era casi medio día e iban a cerrar- me pasaron un libro original, de esos manuscritos y con olor a pasado, rubricado por un notario llamado Carlos Toranzos. Efectivamente, los datos coincidían a la perfección y, por primera vez pude leer, entre otros, el nombre manuscrito de mi tatarabuelo Valeriano Espinal, del que solamente tenía la referencia del nombre por ingenuos intentos previos de reconstruir mi árbol genealógico. Lloré por dentro y luego por fuera, al tener frente a mi este documento de compra. Comencé a imaginar que más de 100 años atrás, mis ancestros habían estado cerca de ahí, también en Puno, frente a ese libro, quizá sin tener la capacidad de hablar el castellano ni firmar, pero al menos ahí, atestiguando esa compra tan importante para ellos. Me pregunté por qué nunca mis abuelos me habían comentado sobre este hecho, pero luego me reproché a mí mismo el por qué nunca había indagado un poco más, cuando ellos estaban aún vivos. ¡A veces nos interesamos tan poco de las cosas que sí cuentan!
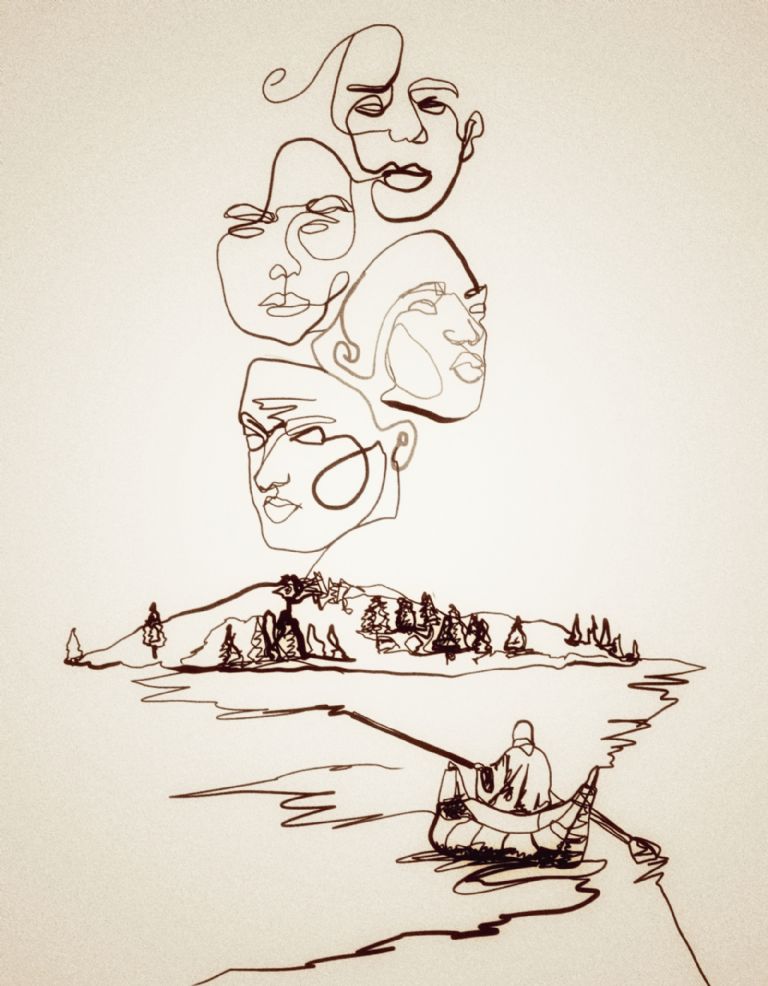
Entonces, todo cobraba sentido: por qué mi abuelo materno, Martín Espinal, no había ido a la Guerra del Chaco si para entonces tenía la edad de enlistarse. Por qué mi otro abuelo, Miguel, había estudiado en Yunguyo y se sabía de memoria el himno peruano pero no así el boliviano. Por qué el carnet de mi abuela Mónica Arratia indicaba erróneamente que había nacido en Tiquina en 1918, cuando había nacido en Chilaya, seguramente alrededor de 1930, cuando ese territorio y todo Ojje eran aún peruanos. Sólo entonces cobraba sentido también la reivindicación de nuestros abuelos sobre la cuestión de la Isla Caana, invadida por jóvenes colonos peruanos del distrito de Anapia, que hasta la fecha se mantienen allí en la Isla, sin ningún otro respaldo que su aspiración a que el tiempo haga que se imponga su posesión, con la muerte de todos los antepasados peruanos, hoy bolivianos.
La historia puede quedar ahí, como una simple anécdota de un canje territorial inconsulto e impuesto. En cambio, para mí, para mi familia, y para todas las familias que han estado al medio de estos sucesos, representa una agresión más a nuestra identidad, ayer como peruanos, hoy como bolivianos, pero desde que hay memoria colectiva, a nuestra identidad cultural y territorial como aymaras, que cruza las fronteras impuestas
En el botadero de Kara Kara, en Cochabamba, “Las doñas de las botellas” no son solo las mujeres de la basura, sino el primer eslabón hacia una economía consciente y circular. ¿Cómo cosechar esperanza en medio de un basural?

Antonia camina delante mío, no mira al suelo para hacerlo, pero yo sí, adivinando el peligro de mis siguientes pasos. Avanzamos entre colores. Caminamos sobre basura, pedazos de metal, fragmentos de vidrio y varios materiales que cubren el suelo. Pero Antonia no mira al suelo, ella tiene la mirada puesta en su pequeña, que juega sobre unos saquillos al borde de la montaña en la que más Antonias escarban.
“Las doñas de las botellas”, las llaman los camioneros y las barrenderas del lugar. No tienen una agrupación ni están sindicadas pero están bien organizadas. Este grupo de mujeres trabaja todos los días, luego de que los camiones ingresan al botadero de Kara Kara en Cochabamba, con un acuerdo “por debajo de la mesa” porque no está permitido que personas particulares ingresen a los rellenos sanitarios. Es una cuestión de salud y seguridad. Pero ahí están. Ellas son 9, aunque veo a lo lejos, entre otras montañas de basura, otros grupos con hombres y algunos niños. Aunque su presencia no es legal, los estudios de organismos como el propio INE reconocen que mujeres como las Antonias -e incluso familias enteras- son las responsables de la mayor parte de lo que se recicla en el país, que no alcanza ni al 10% de los residuos generados diariamente.
Pregunto por sus nombres y sonríen. Aunque han aceptado hablar conmigo, no están tan convencidas, son conscientes de la ilegalidad en que se encuentran y tienen miedo que el acuerdo con la empresa de recolección pueda verse vulnerado. “A la Antonia nomás preguntale”, me dicen. Entonces les digo que todas serán Antonias por ese día. Ríen.
Me siento al lado de la wawa, en el saquillo, y comienzo a observarlas. Lo que hacen las Antonias es dedicarse al vidrio. Se estima que en la Llajta el 77% de la basura puede ser gestionada para el reciclaje. El papel y el cartón son los desechos más comercializados, aunque el vidrio es uno de los más valiosos. Quizás lo supieron las Antonias que llegaron antes y por eso, de entre toda la basura, separan las botellas, envases y cualquier elemento que sea vidrio. Tienen unos guantes de cuero que hace tiempo han pagado su valor y a pesar del calor cochala, trabajan con medias dentro de las abarcas. Ese es su equipo de seguridad. Han acaparado esa esquina del botadero y allí funciona su centro de operaciones.
Tienen unos guantes de cuero que hace tiempo han pagado su valor y a pesar del calor cochala, trabajan con medias dentro de las abarcas. Ese es su equipo de seguridad.
Hasta que ganen algo de confianza les digo que solo voy a mirarlas y de rato en rato les preguntaré algo. Quiero entender la logística de su trabajo. Las Antonias más jóvenes corren -un poco jugando, un poco en serio- con dos carretillas y se van hasta el medio del botadero donde está la basura en general. Allí hacen una primera selección del vidrio que traen luego hasta esta esquina donde las Antonias más viejas lo clasifican y separan.
Las muchachitas ríen mientras corren; cuando levanto la vista descubro un camión descargando los desechos cerca de donde antes se encontraban ellas. Las otras mujeres miran con algo de tristeza cómo cae la basura y enseguida me hacen comprender porqué. Encontrar botellas enteras es un tesoro, pueden venderlas hasta en 50 centavos por botella y hay mucha gente que se las compra. Ellas, en particular, trabajan con pequeños productores de miel que comercializan su producto en las botellas recicladas. El problema con la manera en que los camiones descargan es que es poco probable que lo que llegue de vidrio, lo haga entero.
“El vidrio de colores cuesta más”, me dice la Antonia que antes se había resistido a darme su nombre. Es su aporte. Le sonrío y le digo que me cuente, pero mueve la cabeza. Antonia, la de verdad, sale entonces con la explicación. El vidrio verde es el más requerido porque lo usan para las botellas de vino y los otros colores también tienen buen precio, aunque no se encuentran fácilmente. El vidrio transparente, el más común, es el que más hay, pero ese solo llega a costar entre 3.50 y 3.70 centavos el saquillo mediano. Me cuenta también que una de las Antonias más joven se gana otros pesos lavando e hirviendo las botellas para una señora que vende leche vegana en “uno de esos barrios grandes”.
(…) una de las Antonias más joven se gana otros pesos lavando e hirviendo las botellas para una señora que vende leche vegana en “uno de esos barrios grandes”.
Con el tiempo, Antonia ha ido aprendiendo de su oficio. Es la hija de “la doña de las botellas” original, quien ya murió hace algún tiempo y le dejó el puesto a su hija mayor. Antonia ya conoce el precio de su trabajo, sabe qué vidrio sirve para qué y dónde ofrecerlo. “Una vez, unas gringuitas han venido, querían que se los recojamos botellas de papilla de bebé, solo de eso, no sé para qué querrían, pero harto nos ha costado, nos han pedido 50 en una semana. No habíamos quedado precio y cuando fuimos a entregarle yo me asusté porque vi que solo un billete me estaba pasando y parecía falso y bien raro. Yo tenía 20 años y no sabía nada. He ido a una de esas que cambian plata a que me explique qué era ese billete. Eran 100 dólares. Ha sido la mejor venta que hemos hecho hasta ahora.” Antonia no pasa de los 30, pero su rostro está claramente envejecido por las condiciones de su oficio. Tose mucho, asumo que es por el polvillo que desprende el vidrio, pero prefiero no comentarlo. Antonia está concentrada y solo voltea para ver que su pequeña no haya abandonado el lugar.
Cuando estoy a punto de preguntar algo más, Antonia grita una palabra en quechua y una de las jóvenes se detiene. Con ojo de águila, Antonia ha podido ver que la joven estaba a punto de meter un pequeño fragmento verde en el yute de los pedazos cafés. “Si no está bien separado, ya no te pagan lo mismo”, explica dirigiéndose a mí, pero mirando a la joven para recordarle la pulcritud que requiere su trabajo. Todas vuelven a trabajar y yo olvido mi pregunta.
Hace unos años, el gobierno anunció con gran bombo la construcción de una planta de reciclaje y producción de envases de vidrio. Gente vino a hablar con Antonia y sus compañeras, que entonces eran como 15 o más. Les prometieron algún tipo de acuerdo si se registraban en una base de datos. Ellas trabajarían con un suelo fijo y cosas así. Las más jóvenes se entusiasmaron, a las mayores ya les habían prometido eso por lo menos 2 gobiernos y 3 alcaldes más. Ya no creían nada. 7 años después nadie volvió a hablar del trabajo prometido. Entonces continuaron. Su anécdota me hizo eco en la cabeza; es una de esas contradicciones de nuestro sistema. Ellas saben que lo que hacen es ilegal, las alcaldías conocen la existencia de esta ilegalidad debajo de sus narices, pero acuden a ellas cuando necesitan de sus servicios. Parece que nadie más quisiera hacer el trabajo sucio del que viven las Antonias.
Pregunto por los otros grupos de personas que parecen pequeñas hormigas a lo lejos. Antonia me explica que todos los grupos reciclan algo, pero ellas se han ganado el derecho de ser las únicas que reciclan vidrio. Algunos buscan papel, otros buscan piezas para repuestos y otros buscan chatarra metálica. Un grupo más busca miscelánea, objetos que puedan venderse con pocos arreglos. Todos están organizados y tienen sus representantes y nadie puede meterse a reciclar lo que el otro grupo hace.
Me cuentan que ha habido problemas, como en todo, porque siempre hay grupos nuevos que quieren entrar pero ya no hay espacio. “Nosotros nos hemos ganado este puesto desde nuestros padres”, me dice otra Antonia. Y la siento heredera orgullosa; claramente el negocio del vidrio es una monarquía.
Durante los años que Antonia ha estado trabajando allí, al menos 5 organismos internacionales y grupos de voluntarios se les han acercado. Algunos recaudan fondos para material de seguridad. Les han dado chalecos, gafas y sombreros, pero ellas no pueden acostumbrarse a eso. Reciben los guantes de buena gana, eso sí. Otras organizaciones las han ayudado de maneras más concretas a pesar de su situación legal. A través de vacíos y vericuetos que los buenos abogados bolivianos encuentran, han conseguido brindarles asesoramiento para tener mejores acuerdos con el botadero porque -por supuesto- su ingreso no es gratuito. También les han dotado de redes de conexión para llegar a clientes seguros. Así conocieron a los productores de miel. Antes tenían que peregrinar llevando sus vidrios a quienes sabían que los usaban, esperando ser las primeras, porque también están las recolectoras directas de los basureros en cada barrio y otros grupos que funcionan en mercados y ferias. Hasta para vender basura hay competencia.
La wawa comienza a fatigarse y Antonia se saca los guantes mientras se sienta a mi lado y se recorre la blusa para darle de lactar. Aprovecho esos minutos para observarla. Sus manos tienen demasiados callos y la piel de sus pantorrillas brilla. Me doy cuenta que son los pequeños fragmentos de vidrio. “No duele, te acostumbras”, me ha sorprendido mirándola y me contesta sonriendo.
Cuanto más entiendo de su labor, comprendo que ellas no son solo las mujeres de la basura, sino en realidad el primer eslabón hacia una economía consciente y circular. Ahí, cambiando sus guantes viejos y quitando el brillo de sus piernas, en mejores condiciones laborales está realmente el camino de una economía en armonía con la Pachamama.
Luego de unos minutos la wawa se duerme y Antonia la acomoda, un poco más allá, sobre unas mantas, segura y lejos de los vidrios. Ella vuelve a su labor. El día no ha terminado para estas mujeres que buscan dar con el premio mayor de las botellas enteras y los vidrios de colores.
Hace 20 años, un crimen sacudió a la sociedad en Sucre. El asesino fue capturado, condenado y apresado. Pero en 2007 sucedió otro hecho: durante los conflictos por la capitalía, 160 presos fugaron de la cárcel de San Roque. Este texto descubre si el asesino estuvo entre ellos.
El olor a quemado se expandía por la angosta calle Camargo. Desde la esquina vimos que un grupo de personas interrumpía el tráfico en mitad de la calzada, apilado junto a la ambulancia del hospital Santa Bárbara, junto al ulular silencioso de las luces rojo-azul de la patrulla. La curiosidad periodística apuró nuestros pasos hasta la vivienda número 534, ingresamos atravesando el denso humo que se estancaba en el estrecho zaguán mientras la fetidez amenazaba con detenernos. Subimos las gradas con timidez en medio del asfixiante olor a carne chamuscada.
La luz del sol apenas iluminaba la habitación, lo que impedía divisar el cuerpo ya inerte. Los periodistas y policías circulaban por el lugar como si se tratara de una romería en tanto se tapaban la boca con lo que podían. En medio de la neblina finalmente vi a Dora tendida en una cama vieja; parecía desvanecerse junto a las bocanadas de humo que expulsaba, supuse que los bomberos interrumpieron las brasas dispuestas a acabar con la piel tersa de esa mujer cuyas extremidades amarraron al espaldar del catre de donde goteaban, como estalactitas, restos del colchón de lana.
El informe preliminar del médico forense decía que la quemaron estando viva. Se estima que primero taparon su boca con un trapo, amarraron sus piernas y abrazos para violarla, luego le echaron alcohol y prendieron fuego. “No es posible que primero haya muerto y luego la hayan quemado porque solo cuando el cuerpo está vivo se producen ampollas debido a la presencia del fuego, lo que existe y está comprobado en este caso”, explicó el galeno, al puntualizar que la causa de la muerte fue por quemaduras que provocaron un paro cardíaco respiratorio – trauma físico. “Ella ha debido sufrir mucho al ser quemada estando viva”, lamentó.
El hecho sucedió en Sucre durante las primeras horas del 15 de noviembre del año 2000 en ambientes del Instituto de Computación ICP Siglo XXI. El asesinato de Dora Vacaflor, de 22 años, reabrió el debate sobre la violencia hacia las mujeres, la inseguridad ciudadana, la impunidad y la retardación de justicia. Los padres de familia, las juntas vecinales y las organizaciones de mujeres protagonizaron ruidosas manifestaciones de protesta y acompañaron el ataúd hacia su última morada en medio de rumores sobre la víctima, las causas y los sospechosos del crimen.
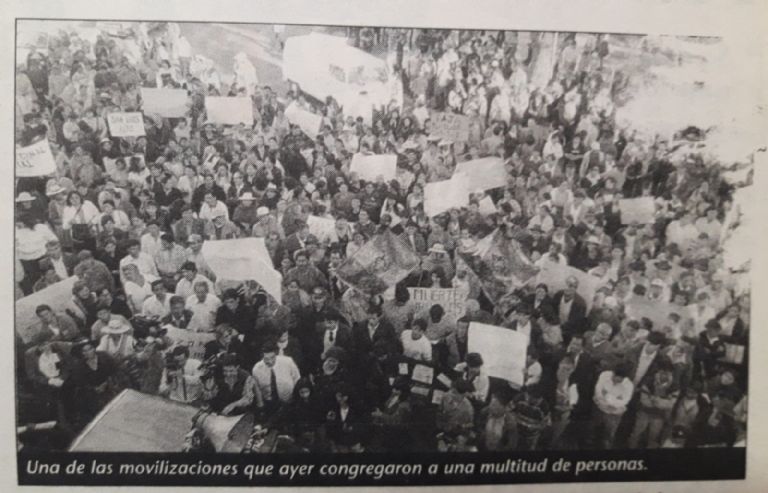
El periodista Fernando Suárez, en esa ocasión, presentó un reportaje sobre asesinatos no esclarecidos, entre ellos, de varias mujeres a manos de sus parejas o exparejas; tal el caso de una estudiante de medicina que murió en 1995, sus restos desmembrados fueron encontrados por las laderas de la zona de Rumi–Rumi (Sucre).
Resalta también el asesinato (hoy tendría que ser definido como feminicidio), en 1996, de Adela Cárdenas Vásquez por su exesposo y padre de sus ochos hijos, Vidal Cruz, a quien sentenciaron con 30 años de prisión sin derecho a indulto. Empero, años después sus abogados pidieron la reducción de la pena por buen comportamiento y por haber cumplido las tres terceras partes de la condena, es así que en 2019 éste recuperó su libertad.
En 2013, en Bolivia se promulgó la ley Nº 348 que reconoce el feminicidio como un delito, definido como una acción de extrema violencia “que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo”.
Con todo, son cada vez más las mujeres asesinadas a manos de quienes un día juraron amarlas. El observatorio de la Coordinadora de la Mujer informó, a finales de 2020, que hasta el 20 de diciembre de ese año se registraron 113 feminicidios (tres menos que en 2019), de los que únicamente 12 autores tienen sentencia. Hasta el 30 de abril de este año, 2021, según la Fiscalía General del Estado, se confirmó el deceso de 35 mujeres a manos de sus parejas o exparejas: La Paz 9 casos, Cochabamba 7, Santa Cruz 7, Oruro 4, Potosí 3, Beni 2, Chuquisaca 2, Pando 1. Tarija no registra casos.
La criada
Como tantas niñas indígenas en Chuquisaca, Dora llegó a Sucre a sus 12 años (1990) desde la provincia Azurduy. Sus padres, como se acostumbra hasta hoy, la dejaron con una familia “conocida” para que colabore en las labores domésticas de la casa.
Esta práctica, heredada de la colonia, convierte a las niñas en “criadas” de la “señora” a quien también se la llama “patrona”. Esta patrona ve a las niñas –por decirlo de algún modo- sin habilidades ni conocimientos, lo que justifica su afán apostólico de educarlas por las “buenas costumbres”. Con esa convicción, les enseña a cocinar, lavar, limpiar y desarrollar las tareas domésticas, además de darles comida y un colchón para dormir. Su permanencia en la ciudad, el acceso a la alimentación y educación están condicionados a la sumisión que demuestren, dejando en ellas la advertencia de que únicamente el cumplimiento de las órdenes les abrirá las puertas al mundo.
Se conoce muy poco sobre la vida de Dora en esa casa. No se sabe cómo la trataban, cómo fue su tránsito de niña a adolescente, a qué colegio asistió, quiénes eran sus amigas, qué le gustaba, a qué le temía y a quiénes amaba. De lo que sí se tiene certeza es que nunca perdió el contacto con sus parientes de Azurduy.
Sus padres, como se acostumbra hasta hoy, la dejaron con una familia “conocida” para que colabore en las labores domésticas de la casa”
De acuerdo con el informe del diario Correo del Sur del 16 de noviembre de 2000, Dora reveló a su prima que mantuvo una relación oculta con el hijo de su patrona para quien quedó embarazada cuando aún era menor edad (19 años), no obstante, dejó claro que la recién nacida no fue fruto del amor entre ambos. La misma nota de prensa revela que la abuela paterna reconoció que la niña era su nieta. “Él no se negó, pero me dijo que solo pasó una vez”.
Desde que se supo que Dora estaba embarazada para el hijo de la patrona, la convivencia en esa casa se hizo insoportable, lo que la obligó a buscar otro lugar donde vivir. “Me dijo que sus cuñadas le tenían bronca y por eso se salió de esa casa”, relató su prima.
Al poco tiempo, Dora se inscribió en el Instituto de Computación y Prótesis Dental Siglo XXI (ICP), bajo un contrato especial de trabajo que definía el pago de las mensualidades a condición de cumplir las labores de portera y regente.
Con el objetivo de concluir sus estudios de Mecánica Dental, Dora había otorgado la custodia de su hija de dos años a su expatrona, la madre del hombre que la dejó embarazada y que hasta ese tiempo no había reconocido a la niña. Él era egresado de la facultad de Medicina y realizaba su año de provincia en Camiri.
Grover Cárdenas
Entre tanto apareció un nuevo personaje en escena. Conforme a las investigaciones policiales realizadas en esos días en que sucedió el crímen de Dora, se supo que su exenamorado, expromotor del instituto ICP, Grover Cárdenas, rondó por el lugar entre las 10 y las 12 de la noche del 14 de noviembre de 2000 (horas antes del asesinato). En ese lapso, Grover habría visto ingresar al inmueble del instituto a un muchacho quien supuestamente era la nueva pareja de Dora; al promediar la media noche, éste habría salido del lugar.
Durante las primeras horas del 15 de noviembre, Grover se acercó a un taxi estacionado en una de las esquinas de la calle Junín (expeanotal) para pedir al chófer que lo llevara al mercado negro (cuatro cuadras arriba). En el lugar, salió de la movilidad para llamar por teléfono desde una cabina pública. Luego de insistir varias veces sin éxito, retornó al taxi para dirigirse a un nuevo lugar desde donde volvió a llamar y esta vez conversó por algunos minutos. A su retorno, ordenó al chófer que lo llevara a la calle Camargo casi esquina Aniceto Arce, el taxista así lo hizo y estacionó frente al instituto ICP. Cárdenas le comentó que su padre lo esperaba en esa dirección y, al rato, ingresó al instituto desde donde sacó cuatro computadoras guardándolas en la maletera el taxi. Acto seguido, pidió al taxista que lo llevara por inmediaciones del aeropuerto Juana Azurduy donde se encontró con dos personas a quienes entregó las computadoras. Una de esas personas fue Ulises Bustillos Dorado, que días después develó a la policía que le dio a Grover 200 dólares como primer pago por la venta de los equipos de computación, comprometiéndose a cancelar el resto en cuatro cuotas de 200 U$ cada una.
Bustillos confesó además que Grover lo llamaría para quedar dónde y cómo enviar el monto adeudado. Es así que el viernes 24 de noviembre, a nueve días del delito, Grover Cárdenas se comunicó por teléfono con Ulises Bustillos para pedirle que enviara el dinero a La Paz.
-Mandaré en un sobre a tu nombre –le dijo Cárdenas-, mañana podrás recoger de la flota 10 de Noviembre.
Cárdenas colgó el auricular en presencia de los policías con quienes se encontraba y que a los minutos comenzaron a planificar la detención. El encargado del caso, mayor Julio Taboada, sacó de su escritorio 200 dólares falsos y ordenó franquear ese dinero a nombre de Grover Cárdenas. Al promediar las 11 de la mañana del mismo día, el jeep Toyota de la Policía Técnica Judicial (PTJ) calentó el motor para emprender viaje rumbo a La Paz.
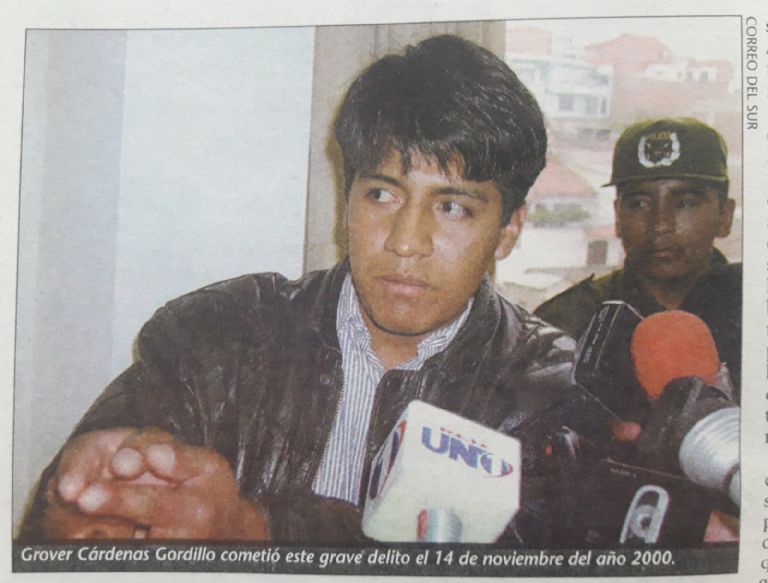
Llegaron a La Paz alrededor de las dos de la mañana del sábado 25 de noviembre y, desde las 6:00, los tres oficiales se apostaron en distintos puntos de la terminal donde, a eso de las 9:00, la flota 10 de Noviembre ingresó despacio haciendo rechinar sus frenos. Los policías observaron con cautela cómo los ayudantes descargaban el equipaje y la correspondencia.
A las 10:30, Grover se acercó a la caseta de la flota en cuestión y reclamó el sobre a su nombre. Una vez en sus manos, dio vuelta su cuerpo y se encontró con dos rostros que le impidieron el paso.
-¿Usted es Grover Cárdenas? -preguntó el agente de inteligencia- ante el pálido rostro que buscaba respuestas que le ayudaran a huir.
-Yo no sé nada –contestó-, este dinero es por la venta de un televisor.
Sin más, sus brazos se rindieron y los policías lo enmanillaron, conduciéndolo a la patrulla. El oficial de la PTJ llamó a su comandante para informar que la misión fue exitosa y que enseguida lo trasladarían a Sucre. Cerca de las diez de la noche, Grover Cárdenas ingresó al Comando Departamental de la Policía de Chuquisaca y poco después confiesó ser el autor material e intelectual del asesinato de Dora Vacaflor.
A las cuatro de la tarde del domingo 26 de noviembre, los encargados de la investigación dieron detalles del hecho y de cómo lograron dar con Cárdenas. En tanto los periodistas consultaban otros pormenores, Grover ingresó al salón de honor de la Policía con la cabeza gacha, las manos en la espalda, en un intento infructuoso de ocultar la mirada.
Una sola pregunta resonó el ambiente.
-¿Por qué la mataste? –preguntaron apuntando las grabadoras y las cámaras al rostro de Grover, en el afán de descubrir algún secreto que todavía no había sido contado.
Movió lentamente la cabeza en señal de no querer hablar, pero ante la insistencia del periodista Yuber Donoso, con los ojos clavados en el piso, atinó a reconocer haber quitado la vida a Dora.
-Me arrepiento, sé que soy culpable y merezco mi sanción, -balbuceó, al sentenciar que no hablaría nada más.
El archivo periodístico
Como muchos quienes vimos el rostro carbonizado de esa muchacha, no olvido hasta hoy esos ojos en los que el grito y la tristeza quedaron petrificados. Esos ojos me impulsaron en 2019 a buscar los detalles orales que ayudaran a conocer, 19 años después, a Dora Vacaflor. Entonces pensé que habiendo transcurrido tantos años, quizá Grover Cárdenas podría tener la disposición de hablar sobre ella. Con ese afán, solicité a la directora de Régimen Penitenciario de la Cárcel de San Roque en 2019, María Angélica López, autorización para entrevistarlo. Al tener en sus manos la petición calló por un instante y miró a su ayudante en señal de auxilio. Sin poder ocultar su nerviosismo, señaló que el 25 noviembre de 2007, cuando los policías abandonaron la cárcel de San Roque, en medio de la crisis política que vivió la ciudad, Crover Cárdenas escapó junto a otros reos.
-Ocurrió durante los conflictos de la Capitalía, -resaltó, con un claro tono de quien busca culpables- a partir de ese día no se sabe nada de él.
Tiempo después, indagué en la División de Inteligencia de la Policía Nacional si estaba entre los más buscados del país; pues no, no está porque -según explicó un funcionario de esa institución- antes de huir, los presos destruyeron los archivos del penal, por lo que se desconocen los nombres. Requerí de manera formal al encargado de kardex de la penitenciaría el informe sobre la situación de Cárdenas, pero no me entregaron porque el Comando Nacional de la Policía prohibió compartir información de la institución, además de comunicarme que, si la parte interesada (familia) no reclama por la suerte de Cárdenas, el Tribunal de Justicia ni la policía actúan de oficio.
En enero del año pasado (2020) volví al Tribunal Departamental de Justicia para conocer el expediente del caso, pero al no ser familiar ni de la víctima ni de su asesino, no accedí al documento. Entonces, me propuse conocer la referencia más cercana que se tiene de Dora: su tumba. Los panteoneros me ayudaron a llegar hasta el osario que protege sus restos acompañados por una flor amarilla de plástico.
Hasta ese día no tenía nada para redactar esta historia, solo rumores de difícil comprobación, por lo que decidí apelar al archivo del periódico Correo de Sur guarecido en la hemeroteca del Instituto de Sociología Boliviana (ISBO) con la esperanza de reencontrarme, 20 años después, con la cobertura periodística que más impactó ese año la sensibilidad capitalina.
La fuga de Grover
Según el reporte de la Agencia de Noticias Fides (ANF), el domingo 25 de noviembre de 2007 huyeron 160 presos de la Cárcel de San Roque; quedaron 30 en sus celdas sin alimento ni seguridad, en su mayoría mujeres con sus hijos que, años después, dieron testimonio de ese momento.
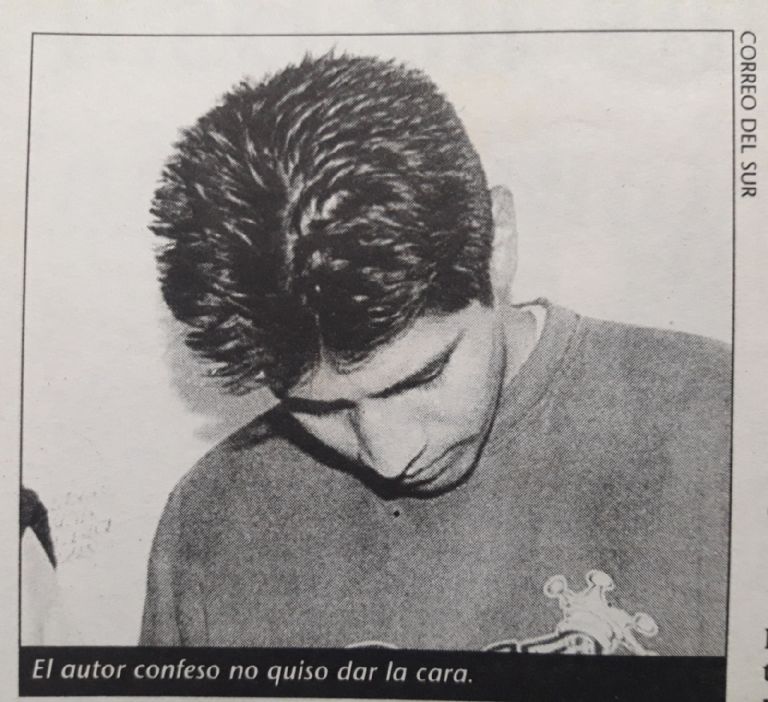
“Los policías abrieron las puertas de la cárcel y se fueron, nos dijeron que estaban viniendo campesinos a quemar la cárcel. Lo primero que hicimos fue cuidar a los niños. A los familiares que ese día vinieron de visita los hicimos salir por la parte de atrás. Al ratito, varios presos cruzaron una puerta (indica con la mano y el cuello extendido) que conectaba la cárcel de varones con la de mujeres y raudamente escaparon por atrás. A muchos nunca más los volví a ver, a otros sí, a quienes atraparon o retornaron voluntariamente”, contó Rocío Cuentas (nombre ficticio).
De acuerdo al informe del Comando General de la Policía, de diciembre de 2007, 50 internos fueron recapturados o retornaron voluntariamente, 117 aun están prófugos -en su mayoría- con sentencia por los delitos de violación, narcotráfico y asesinato, entre ellos Grover Cárdenas Gordillo, que desapareció al mediodía, exactamente siete años después de su detención en la terminal de buses de la ciudad de La Paz.
117 reos aun están prófugos (…), entre ellos Grover Cárdenas Gordillo, que desapareció al mediodía, exactamente siete años después de su detención en la terminal de buses de la ciudad de La Paz.
La hija sin nombre
La hija de Dora tenía dos años cuando asesinaron a su madre; no había pasado mucho tiempo desde que ella la entregó a su abuela con la esperanza de que su padre la reconociera y se hiciera cargo de su crianza.
-La entregué a su papá para que él también la críe. ¡Qué aprenda!- le dijo a su prima meses antes de ser asesinada.
En declaraciones a los periodistas, en noviembre de 2000, los familiares de Dora manifestaron su intención de hacerse cargo de la niña, aunque eso dependía de si su padre la reconocía o no. Desde aquel tiempo, no existe evidencia de que aquello haya sucedido. Lo único evidente es que este año, la hija de Dora tendría que cumplir 23 años. Igual que tantas huérfanas y huérfanos, esta niña está extraviada y olvidada por los titulares de prensa y por quienes un día exigieron justicia para sus madres.
Johnny Cueto quería ser taekwondista cuando descubrió el ajedrez. Su padre le enseñó un poco y con eso fue suficiente. Pero quizás su mayor inspiración para dejar todo y perseguir su sueño fue Fabio Zambrana, de Azul Azul. La sacrificada vida del primer Maestro Internacional de ajedrez de Bolivia es la de muchos deportistas en el país.

Johnny me pide que lo espere unos minutos. Son las cinco de la tarde de un julio diferente. Las calles del centro de la ciudad lucen desiertas porque la restricción vehicular empezó hace una hora. La mayoría de los negocios cierra al mediodía y otros aún no tienen autorización para volver a operar. Decir que vivimos en Zombilandia se ha convertido en un lugar común. Al frente del local de Johnny, donde hace menos de un año se inauguraba una tienda de cómics, la fachada de blindex deja ver que ahora solo hay cartones en el piso y en la puerta un letrero anuncia que el lugar está disponible para alquilar. Es uno de los tantos negocios de Santa Cruz que desapareció desde que el virus llegó en marzo (2020). A Johnny en cambio no le ha ido tan mal, ha venido todos los días a su tienda de DVDs y Blu-rays piratas, incluso sábados y domingos. No es que haya habido una gran demanda, solo que no podía estar sin trabajar porque vive de esto. Además, como muchos estrenos del cine se fueron directo al streaming, tenía que descargarlos por si alguien los pedía. En esta pequeña pieza, ubicada a cuadra y media de la plaza 24 de Septiembre, las paredes están repletas de películas y series. En un rincón, al lado del baño, hay una bicicleta de carreras, y en otro rincón, una moto que se sacó a crédito a insistencia de su hermano. En un mostrador, donde antes solo había videos, ahora también hay una caja con barbijos a la venta. Johnny me llama, me dice “ahora sí”.
– ¿Cuál es tu película favorita de ajedrez?
– Mmm, son varias, pero ahorita se me ocurre decirte Pawn sacrifice, porque Bobby Fischer luchó contra el sistema y yo me identifico con eso.
Pawn sacrifice es una biopic de 2014 sobre Bobby Fischer, el genio que en 1972 se convirtió en el primer estadounidense campeón del mundo de ajedrez al derrotar a Boris Spassky de la Unión Soviética —los soviéticos eran hegemonía en esa disciplina—. Todo esto en el contexto de la Guerra Fría que libraban capitalistas y comunistas. En la película hay un momento que muestra la locura desatada en Estados Unidos cuando Fischer está por consagrarse: los parques y plazas aparecen llenos de gente jugando ajedrez, le dan un gran espacio en la radio, la televisión y los periódicos.
Johnny vivió algo parecido el 2000. Ese año tenía altas chances de ser el primer Maestro Internacional (MI) de Bolivia. La prensa, los fanáticos del ajedrez y de otros deportes estaban pendientes de esta posibilidad. En un suplemento semanal infantil lo enseñaron durante meses por este motivo. Siendo un deporte amateur y poco vistoso, el ajedrez se convirtió en una moda en un país futbolero que todavía tenía la resaca por la clasificación de la selección al Mundial de 1994. Cuando en mayo del 2000 Johnny por fin lo logró, hasta el presidente del país, el general Hugo Banzer, lo distinguió en un acto especial en el Palacio de Gobierno (Banzer y Fischer tenían algo en común: Henry Kissinger les ordenó a ambos acabar con los comunistas). Con ese triunfo se convirtió en el primer ajedrecista —y único, hasta ahora— en ganar la Victoria Alada Dorada, un reconocimiento que los periodistas de Santa Cruz otorgan cada año al mejor deportista de esta región.
Siendo un deporte amateur y poco vistoso, el ajedrez se convirtió en una moda en un país futbolero que todavía tenía la resaca por la clasificación de la selección al Mundial de 1994.
– ¿Ya pasaron 20 años de eso? Oye, es harto tiempo —dice Johnny, mientras acomoda 16 piezas blancas y 16 negras en un tablero.
Johnny tenía 16 años cuando descubrió el ajedrez, en 1988, una edad más bien tardía para iniciarse en el ‘deporte ciencia’ -la página chess.com sugiere: «las complejidades del ajedrez requieren años de trabajo para dominarlas, y un niño que empieza a jugar entre los cinco y los ocho años aproximadamente, tiene ventaja»-. Fischer, a los 15 años, ya era Gran Maestro (GM); el actual campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen, fue GM a los 13 y, a finales de 2019, el estadounidense Abhimanyu Mishra se convirtió en el MI más joven de la historia con solo 10 años. Johnny parecía ir en busca del tiempo perdido y ese mismo año que aprendió a jugar ganó su primer título: Campeón Nacional Sub-20. En 1989 tuvo su primer torneo fuera, en Puerto Rico. Allá conoció una realidad desalentadora: los ajedrecistas de otros países viajaban con sus entrenadores, incluso con psicólogos. Recibían apoyo de sus gobiernos. Johnny, en cambio, viviría la falta de apoyo a lo largo de su carrera.
***
Estamos en 1992, Fischer y Spassky juegan en una Yugoslavia decadente la revancha de aquel match de 1972. Spassky -que ahora tiene la nacionalidad francesa- vuelve a perder, y Fischer –que estaba prohibido de jugar ahí- gana también una orden de captura de parte de su país que lo perseguirá hasta su muerte en 2008. En 1992 Johnny ya lleva cuatro años compitiendo. También estudia, está en su tercer año de Ingeniería Informática, porque sabe que necesitará una profesión, y también trabaja, porque tiene que pagarse esos estudios. El ajedrez está por quedarse de lado. Johnny está desorientado. Pero una noche, en la universidad, tiene un momento epifánico: están en un examen, no pasan diez minutos cuando un compañero se levanta y entrega el suyo. Se lo encuentra en el patio, le pregunta cómo lo hizo.
– Entregué la hoja en blanco. Me cago en esto. Lo voy dejar y dedicarme a mi verdadera pasión: la música.
Ese tipo decidido es Fabio Zambrana (Azul Azul). Johnny ni se imagina lo que años después Fabio hará con la música, pero su tesón lo convence. Él también deja la universidad. Meses después, dejará el trabajo. La carrera como jugador de ajedrez se afirma, lo que quiere decir que tendrá que vivir de eso.
Mario Iver López era presidente de la Federación Boliviana de Ajedrez cuando Johnny ganó el título de MI. Lleva 50 años en este deporte, lo introdujo Mario Dario, su padre (que fue el primer cruceño en ser campeón nacional en 1963. Ese año viajó a un campeonato a Cuba y conoció al Che Guevara, quien le escribió una dedicatoria en un libro sobre el héroe Raúl Capablanca. Mario Dario era poeta. Murió en julio pasado, 2020). Mario Iver dice que Johnny apareció en un momento en que el ajedrez cruceño necesitaba renovarse. Dice que Johnny tenía una técnica agresiva, arriesgada, en parte porque era autodidacta –sin poder pagarse entrenadores y en una era preinternet, casi todos los ajedrecistas bolivianos lo eran. Pero hay autodidactas y autodidactas-. Johnny era pura intuición, dice Mario Iver, un suicida del tablero que sorprendió a la vieja guardia de métodos más calculadores y fríos.
Ese año viajó a un campeonato a Cuba y conoció al Che Guevara, quien le escribió una dedicatoria en un libro sobre el héroe Raúl Capablanca. Mario Dario era poeta. Murió en julio pasado, 2020.
En 1987, el cruceño Jorge Berrocal había conseguido en Chile ser el primer Maestro FIDE (MF) de Bolivia, una hazaña por esa época. El MF es un título que está detrás de los de MI y GM. Berrocal y el beniano Romelio Chávez llevaban tiempo repartiéndose los títulos nacionales en la categoría mayor. A mediados de los 90, Johnny aspiraba a algo más que un campeonato nacional —era el dueño absoluto del título para menores de 26 años— o MF —ya había uno—. Johnny empezó a focalizarse en algo que hasta ese momento era impensable en el país: ser MI. Para eso necesitaba ganar tres normas (o dos normas largas) y subir su puntuación Elo hasta 2400. text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Para conseguir las normas de MI Johnny debía obtener buenos resultados en torneos donde obligatoriamente haya algunos rivales con títulos de MI o GM y que sean de otros países. Y para subir su puntuación Elo –la que reconoce la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)- tenía que enfrentarse a jugadores que tuvieran un promedio arriba de los 2300 puntos. En 1996, Johnny tenía poco más de 2200 puntos de Elo. Sabía que debía irse del país. En Bolivia nunca organizaban torneos de esa categoría ni había jugadores con buen promedio. Ya se la pasaba varios meses del año viajando para competir, tendría que extremar aquello.
***
En 1997 sucede algo increíble: Deep Blue, la computadora creada por IBM, derrota al campeón del mundo, el ruso Garri Kaspárov, en tan solo 19 jugadas. Ese mismo año, Johnny —que recién pudo comprarse una computadora en 2003— gana un torneo importante en Chile, el premio era 750 dólares: sería el monto más alto que obtendría en toda su carrera. Gracias a ese triunfo lo invitan a otro torneo en Argentina. Lo gana y obtiene el título MF —diez años después de Berrocal— y una norma larga para MI. Además, alcanza los 2300 puntos de Elo. Lo que significaba que con otra norma obtendría el título. De repente, estaba cerca.
Johnny dice que pudo haber destacado en cualquier deporte. Habla rápido, a veces es verborrágico. Cuando descubrió el ajedrez, quería ser taekwondista, pero lo que le ofreció ese tablero fue diferente. Recuerda a su padre enseñándole lo poco que él sabía y con eso fue suficiente. Su primer rival serio fue un amigo que siempre lo vencía, lo que provocó que Johnny quisiera saber más, mejorar. Con el ajedrez podía reimaginar todas esas estrategias bélicas que había conocido en películas y en libros de historia. Las torres, los caballos, los peones, los alfiles, las reinas y los reyes le hacían pensar en la Batalla de Beaugency, donde Juana de Arco tiene que buscar la forma de derrotar a los ingleses y así recuperar un puente vital para sus operaciones. O en la Batalla de las Termópilas, donde un reducido número de soldados griegos tiene que detener el avance implacable del imperio persa.

Cuando descubrió el ajedrez, quería ser taekwondista, pero lo que le ofreció ese tablero fue diferente. Recuerda a su padre enseñándole lo poco que él sabía y con eso fue suficiente.
***
En 1998, Fabio Zambrana estaba listo para lanzar con su grupo Azul Azul un nuevo disco, se titularía El Sapo y tendría un éxito descomunal en la historia de la música boliviana. Ese año Johnny partió en busca de su destino. Se fue a Brasil, país que tiene campeonatos internacionales todo el año. Se instaló en San Pablo. Para vivir ahí pensó en una táctica militar: imaginó que tomaba un perímetro, lo controlaba y luego iba expandiendo ese dominio. Tuvo buenos triunfos y amargas derrotas, sintió la soledad de no tener a quién acudir porque no conocía a nadie. Mario Iver López recuerda que en una ocasión una mujer llegó a Santa Cruz desde Brasil triste porque había visto las condiciones en que vivía Johnny y quería que lo hagan volver.
Johnny en Brasil adquiere mucho temple. En Bolivia tiene seguidores, algunos de ellos lo colaboran en esa estadía. En uno de sus regresos, a finales de 1999, viaja a La Paz y visita a sus amigos del restaurant Casa Argentina. Ellos quieren darle una mano. Quieren organizar un campeonato con buenos jugadores a los que Johnny pueda ganarles y así obtener la norma de MI que le falta. Les informan que para eso tendrían que gastar 15.000 dólares. La Federación Boliviana de Ajedrez nunca ha tenido el presupuesto para organizar un torneo así. Los del restaurant pensaron que sería más caro. Ponen la plata y el Magistral se agenda.
En el primer trimestre del 2000 Johnny es campeón nacional mayor de Bolivia —derrota a Berrocal— y se prepara para el Campeonato Magistral Casa Argentina. Mientras tanto, Fabio Zambrana es un éxito mundial gracias a su canción La Bomba, y el presidente del país, Hugo Banzer, aún no anuncia su cáncer de pulmón que no le permitirá concluir su mandato.
Mario Iver López organizó el Magistral en su calidad de presidente de la federación de ajedrez. Quiso hacer un buen campeonato —que fuera favorable para Johnny—, pero por su inexperiencia se le fue de las manos: los jugadores invitados tenían un nivel altísimo. Cuando Johnny vio la lista (siete importantes MI de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Perú y de Argentina; además de seis buenos ajedrecistas bolivianos), supo que sería casi imposible coronarse. Mario Iver se ríe del bochorno que sintió aquella vez:
– Uno de los árbitros internacionales vio los nombres y me recriminó. Me dijo que había arruinado la fiesta de Johnny.
En mayo del 2000 Johnny está nervioso, a pesar de que todos creen en él. En el magistral enfrentará a gente que admira y que tiene una gran trayectoria. Empieza bien pero la tercera noche recibe un duro golpe: pierde con un rival que no le tiene piedad. Se llama Oswaldo Zambrana, tiene 19 años, es de Bolivia y quiere robarse su gloria. “Esa derrota fue lo mejor que le pudo haber pasado”, recordará Zambrana 20 años después con una sonrisa tranquila. Tras ese traspié, Johnny despierta. Vence al MI chileno Rodrigo Vásquez, a un MI histórico de Brasil, Claudius Van Riemsdijk, al uruguayo Bernardo Roselli. Uno de sus rivales más duros es el MI argentino Norberto ‘Tucho’ Méndez, poseedor de un estilo que Johnny nunca antes ha podido contrarrestar, así que desde el inicio de la partida apuesta al empate. Lo logra. Su último rival es el boliviano Juan Carvajal, con otro empate se asegura el título. Pero, según Johnny, Carvajal no quiere dejarlo convertirse en MI. A cualquier precio. Carvajal va perdiendo y empieza a levantarse. Hace un movimiento y se levanta unos minutos, hace otro y se levanta por una hora. Si no vuelve la partida queda inconclusa, y para que el torneo sea válido, Johnny tiene que terminarlas todas.
– No quería que los de mi país me dejaran ganar, claro. Pero no me la pusieron fácil. Había mucha envidia en el ajedrez nacional porque yo iba a ser MI. En el magistral yo notaba una conspiración, más que todo de los ajedrecistas que no eran cruceños. Había que vencerme como sea.
Finalmente, Johnny gana. El 12 de mayo Johnny sale campeón del torneo y se convierte en el primer MI de Bolivia. Tiene 28 años de edad y 12 en el ajedrez. Su sueño de entregar este título al país se ha cumplido. Dos días después, Banzer lo distingue. En febrero del siguiente año le otorgarán la Victoria Alada Dorada al mejor deportista cruceño y en marzo recibirá otro galardón del gobierno, junto a otros atletas.
En la revista Peón x Peón de 2002 se cuenta la historia del ajedrez cruceño desde la fundación de la asociación local en 1945. Así se refieren al título de MI de Johnny: «Este año, Bolivia, por intermedio de su máximo exponente Johnny Cueto Chajtur, logra obtener la norma de Maestro Internacional en el Torneo Internacional Magistral Casa Argentina en la ciudad de La Paz. Desde la fundación de la Federación Boliviana de Ajedrez, el 12 de abril de 1938, en que su primer Presidente Dn. Víctor Reyes Velasco juró por la conducción de este noble deporte, el sueño era que algún día un boliviano llegue tan alto, hoy se hizo realidad para el gozo de todos los bolivianos. Los cruceños en particular nos sentimos orgullosos por este logro tan importante para el deporte».
Para Johnny fue una felicidad intensa. El título significó tanto en Bolivia que se organizaban grandes partidas simultáneas en universidades y plazas de La Paz y Santa Cruz en las que Johnny era uno de los invitados. En 2003, el diario cruceño El Deber cumplió 50 años y para celebrarlo llevó a cabo otro magistral con Johnny y otros MI del país y extranjeros, además de una simultánea donde participaron 200 aficionados. Ese 2003 fue el último año que Johnny creyó que podría ir un poco más allá de todo.
***
El sacrificio es un movimiento en el que se entrega una pieza al rival con el propósito de sacar ventaja de ella. A veces se la ofrece para provocar jugadas favorables en el futuro de la partida, otras veces, se hace el sacrificio para ganar tiempo y evitar una derrota inminente. Pawn sacrifice —Sacrificio del peón— se titula así porque en la partida 10 del duelo Fischer-Spassky, Fischer, en una estocada mortal —e inmortal—, sacrifica un peón y desarma completamente a Spassky, condenándolo al sufrimiento para las partidas que quedaban. Johnny, después de convertirse en MI, sintió un vacío. Su vida le había planteado ofrecerse en sacrificio y no sabía si era para ganar o para evitar una derrota.

Durante muchos años se había identificado con el caballo, esa pieza que recorre el tablero con libertad, que puede saltar a cualquier lado. Ahora veía que el tiempo pasaba rápido, que quizás era tiempo de dejar la errancia del ajedrez, que quizás era tiempo de formar una familia. El vacío crecía porque la falta de apoyo continuaba. Sufrió humillaciones, como cuando en 2001 una empresa se comprometió a pagarle el viaje a un torneo en Colombia y a días de partir le dijeron que ya no. Aún así, Johnny viajó como pudo y lo ganó —y ganó 750 dólares por segunda vez—. En 2002 se dio el lujo de vencer en una olimpiada al indio Pendyala Harikrisna, que venía de ser el GM más joven de su país. Pero el vacío seguía. En 2003, él y Oswaldo Zambrana —quien un año antes le había quitado el título nacional y la prensa hablaba de él como ‘el nuevo rey del ajedrez nacional’— consiguieron financiamiento para viajar a Cuba y a España en busca de las normas de GM. En Cuba les fue mal. En España Johnny sorprende y gana un torneo. Días después se encuentra allá con su novia de entonces, y lo que iba a ser un breve viaje para competir se convierte en una estadía de una década.

Sufrió humillaciones, como cuando en 2001 una empresa se comprometió a pagarle el viaje a un torneo en Colombia y a días de partir le dijeron que ya no. Aún así, Johnny viajó como pudo y lo ganó -y ganó 750 dólares por segunda vez-.
Johnny dice que deja el ajedrez —salvo esporádicas participaciones— sin muchos traumas. En España trabaja varios años de mesero y de barman, algunos meses llega a ganar hasta 2400 dólares. Allá termina la carrera de Informática. Una vez que se estabiliza, viaja por un mes a Bolivia en 2008. Gana un torneo —un diario titula ‘El rey ha vuelto y busca su corona’—. Johnny y su esposa regresan de manera definitiva al país en 2013. Intenta poner una tienda de computación pero no lo consigue. Entonces, siguiendo su pasión por el cine instala una tienda de películas. De películas piratas. Ya van siete años en eso.
***
Ese vacío es común en el ajedrez boliviano. Oswaldo Zambrana recuerda que ver a Johnny coronarse MI fue un gran impulso para su carrera. Reconoce el esfuerzo que hizo de irse a vivir fuera de Bolivia para lograrlo. Quiso ir más lejos que él. El año 2003 tenía el puntaje para ser MI pero no quiso reclamarlo. Quería ser GM, el primero de Bolivia. Lo consiguió en 2005, en un torneo de España. Tenía 23 años.
– Estaba en mi mejor momento, pero para seguir mi carrera necesariamente tenía que irme a vivir a Europa. Yo ya quería quedarme en el país. Son decisiones que uno toma. Quizás también me conformé con el título de GM, pero también mucho influyó la falta de apoyo.
Oswaldo, nacido en Sucre, tuvo un poco más de ayuda económica de parte de las autoridades, debido en parte a la visibilidad que adquirió el ajedrez desde el 2000, pero una vez fue GM eso se acabó. Apareció el vacío. Una vez con el título de GM, Oswaldo soñaba con estar entre los 100 mejores jugadores del mundo. Dice que ahora ya no se fija en qué lugar está, no le interesa -está en el puesto 1.409-. Es el ajedrecista número 1 de Bolivia y el actual presidente de la federación de ajedrez. Sabe que nunca tendrán los 100.000 dólares anuales de la federación peruana, pero al menos quisiera 10.000 para hacer alguna vez un torneo magistral por cuenta propia. Oswaldo no quiso ir a la universidad, el ajedrez es su profesión.
Ese vacío también lo está sintiendo Daniel Gemy, quien desde 2012 es el segundo MI de Bolivia. La modalidad para conseguirlo había cambiado y solo se necesitaba ganar un título importante. Gemy ganó un Panamericano Sub-20 en Brasil. Tenía 19 años, había empezado a los 12. Nunca antes un boliviano había ganado un torneo juvenil tan importante. Su ajedrez mejoró por las circunstancias adversas de su familia: en 2009 su madre emigró a España por trabajo, José Daniel y su hermano menor se fueron con ella. Allá estuvo en clubes de ajedrez -se contactó un par de veces con Johnny, no hablaron tanto de ajedrez sino del arreglo de su computadora. Johnny ya era informático-. Para 2011 su juego estaba muy bien, pero para ir a torneos tenía que hacerlo con el dinero que ganaba su madre. Perder era doloroso. Regresó solo al país ese 2011. Entrenó ese año con Oswaldo Zambrana. En 2012 logró ser MI.

Daniel enseña ajedrez para mantenerse. Mientras más enseña menos tiempo tiene para entrenarse. Daniel dice que el vacío lo hace dudar. Recuerda una triste anécdota que le contaron de Johnny yendo a un campeonato en Colombia con apenas 50 dólares en el bolsillo. Daniel quiere seguir.
Nataly Monroy acepta mejor su futuro en el ajedrez. Es una de las tres MI mujeres del país (la Federación Internacional de Ajedrez tiene un ranking paralelo de las MI y GM femeninas, a las que les exige menos puntos para conseguir estos títulos). Nació el 2000, el año del título de Johnny, pero el ajedrez lo llevaba en la sangre: su padre y su hermano mayor lo jugaban. A los 10 años era una competidora feroz. Estuvo entrenando unos meses con Johnny cuando este regresó a Bolivia, pero fue un paraguayo el que le abrió la cabeza, uno que solo preparaba hombres. A Nataly le dijo que la aceptaba porque tenía un juego ‘muy masculino’. Esa mirada machista le es muy familiar: no son pocas las veces que sus oponentes varones le dijeron que ella ganó porque los distrajo e incluso una ocasión en un torneo nacional juvenil tuvo la mejor puntuación, pero a ella la declararon ‘campeona mujer’ y a un chico que quedó segundo: campeón del torneo. En 2015, Nataly ganó un campeonato panamericano que la convirtió en MI, a sus 15 años, aunque aún no tenía el Elo requerido. Le llegaron comentarios sobre su calidad por ese detalle, y para acallar las voces ganó otros dos torneos similares. Ahora está en la universidad, resignada a reducir las horas diarias en el tablero, pero cuando se gradúe y pueda sostenerse seguirá compitiendo. Quiere llegar a GM. Ojalá pudiera ser como las hermanas húngaras Polgar, dice. Cuando Nataly asistía a las olimpiadas de ajedrez, siempre veía a mujeres de 50 años o más participando. Ella espera lo mismo para cuando tenga esa edad.

***
Johnny acomoda las piezas del tablero en su tienda. Hace un par de años se divorció. Su mujer quería regresar a España pero él ya no estaba dispuesto a soportar eso, había estado más de 20 años moviéndose fuera del país. Ella se fue. Johnny dice que él forma parte de una generación de deportistas amateurs que se quedó a medio camino por falta de apoyo. Recuerda a la nadadora Katherine Moreno, al tirador Rudolf Knijnenburg, a la levantadora de pesas Nahir Salazar —que trabajaba de guardia de seguridad y después entrenaba—, a la maratonista Geovanna Irusta, al bicicrossista Paulo Víctor Aguilera, a la gimnasta Verónica Maturana —su padre llegó a hacer huelga para que ayuden a su hija—. Pero también se pueden agregar nombres actuales: el lanzador de bala Aldo Gonzalez -que tenía que trabajar de repartidor de hielo para sustentar sus gastos-, el tenista José Roberto Velasco —que abandonó ese deporte por falta de apoyo y se metió sin suerte al fútbol, para terminar participando en un reality show—, la racquetbolista María José Vargas —que no lo pensó mucho para irse a representar al seleccionado argentino a cambio de mejorar su carrera—. Tantos otros. Johnny aclara que no se fue a España en 2003 —el año de una de las peores crisis económicas y políticas de Bolivia— a buscarse una mejor vida. Esa estadía de diez años no fue planificada. No se quedó allá porque necesitaba dinero, que si hubiera sido así se habría ido en los 90, cuando la pasó tan mal. Solo se fue. Y dejó de jugar. Así fue. Johnny sabe que en Bolivia nunca van a valorar el ajedrez como deporte, y para él, el ajedrez es más que un deporte, es un arte “Bobby Fischer lo convirtió en un arte”, dicen en la película Searching for Bobby Fischer, de 1993, otra de las películas favoritas de Johnny.
En otros tiempos, cuando la ciudad no estaba paralizada por el virus, uno podía pasar un fin de semana a la medianoche por su local de la calle 21 de Mayo, y verlo ahí, con la luz de la computadora en el rostro, con las cajas de películas apabullando su escritorio, cubriendo las paredes. La mayoría de las veces Johnny trabajaba, otras veces, hacía tiempo para ir a algún bar del casco viejo cruceño.
Actualmente existen 3700 MI de ajedrez en todo el mundo y 1755 GM (solo contando los hombres). La hegemónica Rusia tiene 256 GM y 526 MI. Argentina, el mejor posicionado en Sudamérica, tiene 23 GM y 78 MI. Bolivia ocupa la última posición de este continente. En la pared del local de Johnny hay enmarcado un poema de Borges (“no lo he leído mucho a Borges, pero ese poema me impactó”, aclara Johnny). Uno de los versos dice: Dios mueve al jugador y este la pieza. Johnny dice que cuando lo aplauden por todo lo que consiguió él responde que preferiría haber tenido un entrenador que lo guiara. Desde que regresó ha venido compitiendo en campeonatos locales y nacionales, aunque hace más de un año que no lo hace. También ha estado entrenando a nuevos jugadores. En el ranking del país ocupa el puesto 6, en el ranking mundial oficial de la Federación Internacional de Ajedrez, ocupa el puesto 14.733. Pero dice que va a volver pronto. Por ahora compite por internet en campeonatos rápidos, como lo están haciendo casi todos los ajedrecistas del mundo.
– ¿Y tenés la misma pasión para jugar como antes?
– No —dice Johnny tajante, alargando un poco la vocal. Mueve un peón y sonríe, como si se hubiera dado cuenta que exageró en esa respuesta—. En los 90 era un tigre hambriento. Ahora tengo ganas de competir, pero decir que siento las mismas ganas, no —sonríe—. Aunque, puede ser que cambie.
“Soy madre de una transexual y no lo supe hasta hoy, ¿por qué”, dijo Angélica aquellos días de 2016 en que supo del asesinato de José María, su hijo. Sólo entonces conoció que su verdadera identidad era Dayana Kenia: “qué linda era mi hija, cómo me hubiera gustado pasear de su brazo”.
En 2017, Angélica y la comunidad LGBTI lograron por primera vez en Bolivia llevar a juicio un caso como este, con 30 años de cárcel para el asesino.

José María Zárate nació en una ladera de La Paz, en la familia que formaron José Luis y Angélica, como el segundo de cinco hermanos. Y si alguna memoria copa los recuerdos de esta familia es la de un pequeño José María siempre alegre, siempre bailando, aun en épocas de penuria. Quería destacar siempre, recuerda su madre, quien apoyaba estas manifestaciones de su hijo, para quien el baile era su gran pasión. (1)
La bailarina y el militar
En una fotografía, José María Zárate está disfrazado con un traje folklórico del personaje del waphuri, quien hace no mucho tiempo estaba siendo rescatado por la Familia Galán, dotando de rasgos homosexuales al personaje guía de la kullawada, danza de los hilanderos y tejedores.
Posiblemente la relación de los cuerpos LGBT con la danza tiene que ver con la expresión de una feminidad, de una sensualidad que en el cotidiano, en la escuela, la casa, la calle o el trabajo no la pueden desplegar, sino a riesgo de ser estigmatizados. La mujer que habitaba en José María empezó también a expresarse a través de la danza con movimientos que le permitían manifestar su identidad.
Comparando, la libertad corporal de la danza tiene una relación inversa con el lenguaje corporal militar, que es el epítome del movimiento controlado, disciplinado y su ideal de autodisciplina, del movimiento jerarquizado, del movimiento del acatamiento, normado y calificado por la autoridad. Este tipo de movimiento también es el de la escuela, y en ambos casos, el otro discurso que se despliega, es el de la masculinidad. No es sorprendente, por tanto, que el servicio militar obligatorio, precisamente por el discurso de la masculinidad, forme parte de las respuestas violentas de los padres ante el descubrimiento de la identidad de género o de la orientación sexual de sus hijos.
José María también pasó por el servicio militar obligatorio a los 17 o 18 años en Pando. Y esa es una edad en que la definición de identidad de género puede provocar cierta inestabilidad debido a los discursos sociales, la violencia, marginación y estigmatización. Tanto así que algunos podrían “optar” por vivir dos vidas; por una parte, asistir al servicio militar u otros espacios eminentemente masculinos para confirmar socialmente su “hombría” y, por otra, desarrollar su identidad optada, en este caso, la femenina, en otros espacios de su vida.
Luego del servicio militar obligatorio y posiblemente para seguir confirmando esta máscara masculina ante la sociedad, José María se presentó ante la Policía Nacional para formarse profesionalmente, aunque fue rechazado.
Entonces ocurrió algo significativo. Néstor, su hermano, una vez descubierta la identidad de Dayana, le tomó un nuevo cariño. La acompañaba en estas nocturnas salidas de travesti, en los seis meses entre su regreso del Beni y su viaje a Santa Cruz, desarrollando una actitud de protección que acompañaría a Dayana hasta el fin de sus días.
Travestismo y afectos
José María regresó a su ciudad, El Alto, e inició el camino de miles de jóvenes que, aunque hayan cumplido los preceptos estatales de formación (son bachilleres, con el servicio militar obligatorio cumplido), no encuentran un lugar en el mercado laboral que, desde el adultocentrismo, el clasismo y el racismo, rechaza a esta fuerza juvenil de trabajo. Como esos miles, José María hizo lo que todos; es decir, trabajar en todo cuanto espacio laboral –siempre informal– se presentaba: mesero en una pastelería, ayudante en un centro de convenciones, etc.
Fueron seis meses de trabajos y trabajitos acompañados de una actividad central y significativa en su vida: el travestismo. En una sociedad que estigmatiza y rechaza violentamente la transexualidad, el travestismo es totalmente subterráneo, oculto para la familia y la sociedad. Por eso, generalmente se despliega en la noche y en espacios conocidos casi exclusivamente por la comunidad LGBT y que existen en todas las ciudades de nuestro país. Son bares, discotecas, etc., donde José María, ahora como Dayana Kenia se encontraba con sus pares.
Entonces ocurrió algo significativo. Néstor, su hermano, una vez descubierta la identidad de Dayana, le tomó un nuevo cariño. La acompañaba en estas nocturnas salidas de travesti, en los seis meses entre su regreso del Beni y su viaje a Santa Cruz, desarrollando una actitud de protección que acompañaría a Dayana hasta el fin de sus días.
También en esta época se operó la nariz en la clínica de un barrio popular de La Paz y posiblemente ahí comenzó la historia de su transformación sexual. Si bien su familia lo cuidó, no sabía que esa cirugía estética respondía a un deseo de transformación, un paso más cerca de Dayana y uno más lejos de José María.

Migración, emprendimiento y éxito económico
La migración es una estrategia casi natural de quienes son estructuralmente echados del mercado laboral. Dayana llegó en 2013 a Santa Cruz siguiendo el recorrido de los jóvenes migrantes alteños que en busca de una vida mejor ven a esta ciudad como el lugar donde pueden realizar sus sueños, ya que ésta les atrae por su dinamismo y crecimiento económico.
Parece que, sobrepuestos los primeros problemas, en Dayana sobresalieron sus habilidades de migrante occidental y se puso a trabajar en una rockola. Asumió la identidad de la emprendedora migrante occidental en Santa Cruz.
Tiempo después, usando su carnet de varón, obtuvo un préstamo bancario con el que alquiló un local para instalar una rockola, ubicada en la esquina de la avenida 16 de Julio y Libertadores de la Villa 1° de Mayo. La llamó Sensacional.
Inició una relación de amistad con varias vecinas de la villa, quienes la ayudaban y a quienes ella también colaboraba, haciéndose comadre de varias de ellas. Éstas recuerdan que Dayana era buena y sobre todo muy alegre, que cantaba las canciones de Yarita Lizeth, que le iba muy bien en su negocio. Varias conocían de su identidad y para todas ella era simplemente una mujer.
La madre, el padre y los hermanos y hermanas menores no la visitaron en Santa Cruz; sólo Néstor estuvo con ella durante seis meses cuando renunció a su trabajo. Él le prestó el dinero de su finiquito laboral y con eso pudo ayudarle a reponer una rockola que le habían robado. Por su parte, Dayana solía mandarles parte de sus ganancias, y viajó un par de veces para visitarlos, llevándoles sendos regalos. La última vez que Dayana abrazó a sus padres, hermanas y hermanos, fue en su despedida. Y antes de regresar a Santa Cruz, se hizo en La Paz una segunda operación, esta vez de construcción de senos.
Al día siguiente los vecinos encontraron el cadáver y llamaron a la madre diciéndole que Dayana, su hija, había muerto. La madre pensó que era una llamada equivocada; su hijo se llamaba José María y no conocía a ninguna Dayana. La llamada se repitió, le dijeron que José María había muerto.
Amor romántico y asesinato
Dayana había logrado construir una bonita vida en Santa Cruz. Había establecido un espacio afectivo femenino en la villa, tenía un negocio exitoso, vivía en un cuarto de alquiler en el Plan 3.000, enviaba dinero a su familia, y había reunido la suma que le permitiría la operación de vaginoplastía, la definitiva.
También tuvo algunas relaciones afectivas y algunos vecinos de la villa la cortejaban. El caso es que Álex Villca, migrante potosino, apareció en la vida de Dayana y se hicieron pareja en poco tiempo. Dayana, enamorada, lo llevó a vivir a su habitación y le dio un trabajo en la discoteca Sensacional. Las vecinas cuentan que éste era un tipo violento, pero su relación continuaba.
Un momento de felicidad para Dayana fue cuando el novio le presentó a su hermana, o sea, a su familia. Encantada por tener, al fin, una relación pública, Dayana incluyó a la hermana de su amado en su vida y en su trabajo. Los tres vivían en la habitación del Plan 3.000 y los tres trabajaban en la rockola.
Y un día cualquiera, los celos y las ansias irreprimibles de control de Álex se manifestaron, mostrando que, aquello que llaman amor romántico y que incluye placer, alcohol y baile, incluye también celos, gritos y golpes: tomar a Dayana de los cabellos, tirarla al suelo y amarrarla de pies y manos; agarrar una botella, romperla, y con ese pedazo de vidrio hacer un corte que casi la degolló; y hacerle varios cortes con un cuchillo. La escena continuó con ella tratando de defenderse, tratando de sacarse los cordeles de las manos, y él, impune, quemándole con un cigarrillo en varias partes del cuerpo. Esta tortura tuvo una testigo llamada Graciela, novia y no hermana de Álex. Graciela no sólo miró, sino que participó del asesinato. Entre ambos envolvieron con una frazada el cuerpo torturado y lo dejaron en el baño para que se desangrara. Trancaron la puerta con el refrigerador, robaron el dinero de la rockola; fueron al cuarto de Dayana, donde vivían los tres, siguieron robando y finalmente se marcharon a la terminal de buses.
Al día siguiente los vecinos encontraron el cadáver y llamaron a la madre diciéndole que Dayana, su hija, había muerto. La madre pensó que era una llamada equivocada; su hijo se llamaba José María y no conocía a ninguna Dayana. La llamada se repitió, le dijeron que José María había muerto.
La madre y la familia: del dolor al activismo
¿Qué se hace, cómo se reacciona ante una llamada telefónica en la que te comunican que tu hijo ha muerto? ¿Qué se hace cuando descubres, ante su inanimado cuerpo, que ya no estás frente a José María, sino ante Dayana Kenia?
Con serena expresión y aflicción contenida, Angélica, la madre de Dayana, aceptó el cariño con que los vecinos de la villa prepararon el velorio de Dayana, en plena calle. Poco a poco fue conociendo a esa amorosa comunidad que fue el soporte afectivo de Dayana en Santa Cruz.
Y el baile fue, nuevamente, quien tejió las historias. A una semana del asesinato, Ninón se presentó en el juicio como representante de la comunidad LGBT para impulsar el esclarecimiento del asesinato de Dayana. Ninón es el nombre artístico de Víctor Hugo Vidangos, peluquero y abogado, quien representa a cuanta víctima lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual sufra extorsión, robo o asesinato en Santa Cruz. Además, Ninón es parte de la historia del movimiento LGBT, en general, y de la presencia travesti y gay en la fiesta popular, en particular. Su imagen como china de la morenada en la fiesta del Gran Poder de La Paz, junto a Barbarella, Ofelia, Chichina, María René y otras es icónica para el Colectivo TLGB de Bolivia. Ninón se adscribe al juicio como abogado, pero por detrás se dibuja la imagen de Ninón kewsa bailarina, defendiendo a su hermana bailarina, la transexual Dayana.”
El primer encuentro de Angélica, madre de Dayana con el mundo LGBT fue justamente Ninón. Seguramente Angélica se preguntaba qué era eso de LGBT y qué tenía que ver con su hijo. Pero el juicio ya se había iniciado y Angélica comenzó a palpar la injusticia y la impunidad. El asombro, el pasmo y la estupefacción que se arremolinan con su dolor y amenazan en tornarse en un sentimiento de soledad paralizante. Se precisaba, urgente, un cerco afectivo y efectivo, y se armó. A Ninón y al Colectivo LGBT Bolivia se unieron el Colectivo Igualdad y Vanina Lobos, representante de la Unión de Travestis y Transexuales de Santa Cruz (Uttsc). Luego se sumó Arleti Tordoya, de Mujeres Creando de Santa Cruz, y la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz. Estos colectivos e instituciones, y principalmente todas estas personas, crearon un fuerte cerco de contención para Angélica y su familia, para que no cayeran, para que continuaran. Fue un cerco-recinto y al mismo tiempo una barrera contra el olvido, contra la discriminación, la corrupción, la negociación por debajo de la mesa, la chicana, la mentira.
En el edificio de la Corte Distrital de Justicia de Santa Cruz, Angélica se cruzó con varias mujeres que seguían otros juicios, muchas con bebés en los brazos, apuradas, fotocopiando, correteando; la mayoría solas. En comparación, el cerco afectivo y efectivo estaba siempre con ella. Tal vez éste también fue el origen para abrirse, para oír, para llegar de a poco a otro lugar desconocido para ella hasta entonces: “soy madre de una transexual y no lo supe hasta hoy, ¿por qué?”
Si bien al principio Angélica sólo testimoniaba sobre el asesinato de Dayana, gradualmente fue desarrollando un discurso propio asentado en la alerta, alentando a los jóvenes para hablar con sus padres sobre lo que son y cómo son. Esta declaración de autoconsciencia fue también de llamado a los padres y la sociedad en general a aceptar la orientación sexual e identidad de género de sus hijos e hijas. Este proceso le ayudó a crecer y fue curando su dolor: “qué linda era mi hija, cómo me hubiera gustado pasear de su brazo”, dice esta nueva Angélica.
La contundencia de las pruebas, pero sobre todo la tozudez de Angélica, su familia y los colectivos LGBT de Santa Cruz lograron que el 25 de noviembre de 2017 Álex Villca sea condenado a 30 años de reclusión por asesinato, convirtiéndose este caso en el primer crimen de odio castigado por la justicia en Bolivia. Graciela, la cómplice, sin embargo, fue declarada inocente.
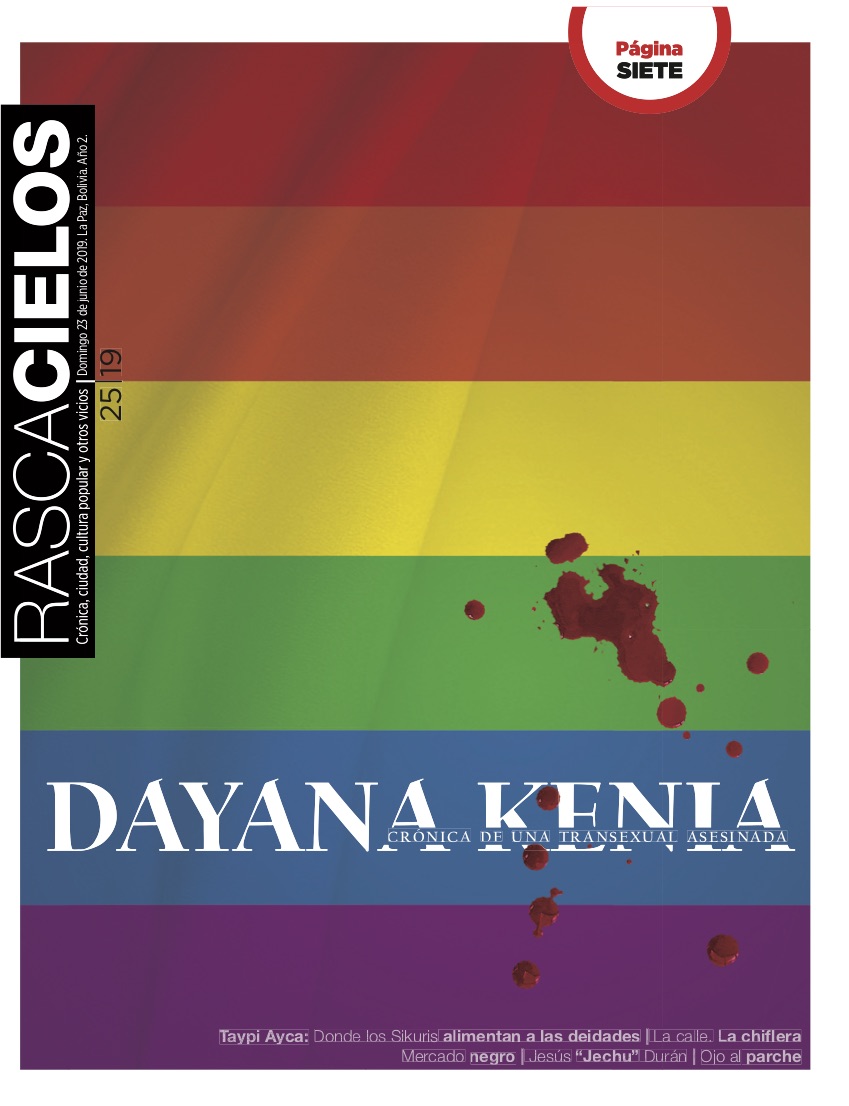
[1] Esta crónica tiene como base datos: Dayana Kenia: memoria del primer juicio y sentencia por el asesinato cometido contra una mujer transexual en Bolivia, 2018. Colectivo TLGB de Bolivia, La Paz, Bolivia.
El año 2016, la elección de la reina del Festival de la Orquídea, en Concepción, tuvo una particularidad: la reina electa era Sorda (con mayúscula). Si los concursos de belleza son parte de la cultura popular al alcance de quienes así lo deseen, Carla Priscila estaba en su legítimo derecho pese al revuelo de un evento ruidoso.
-Palma de la mano abierta y hacia adentro a la altura del rostro, pero sin rozar la piel. Ahora se hace un movimiento semicircular con los dedos hacia el lado opuesto del pulgar, rodeando con delicadeza la cara hasta que la mano quede cerrada.
Suena más complicado de lo que parece, pero esa es la seña de “bonito o bello” para la comunidad Sorda boliviana. Y esa es la seña que utilizó Carla Priscila para describirse a sí misma y convencer a su mamá de que la inscribiera al concurso de elección de la nueva Reina del Festival de la Orquídea 2016 que se realiza cada año en el municipio de Concepción desde el 2001.
Concepción es la primera sección de la provincia Ñuflo de Chávez. Se encuentra situada a 290 Km al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Forma parte de las Misiones Jesuíticas de Chiquitos, que fueron declaradas en 1990 Patrimonio de la Humanidad. Carla y su familia viven en este municipio desde hace cuatro años.

-Mamá, quiero ser reina.
-No podés.
-¿Por qué?
-Hay un problema. Sos sorda y no podés hablar.
-No importa que sea Sorda, igual puedo. Soy bonita. Yo puedo con mi profesora. Ella puede interpretar y así es fácil.
-¿De verdad?
-Sí, por favor, yo quiero.
-Vamos a probar.
Las conversaciones con personas Sordas pueden ser así de directas y cortas. En este caso, la mamá de Carla, lo único que quería era no contradecir las ideas de su hija, quien suele enojarse con facilidad si no le dan gusto y, cuando “se le mete una idea en la cabeza, no hay quien se oponga a su voluntad”.
Mi hija tiene un carácter difícil. Se parece a mí. Siempre quiere salir con su capricho. Y yo siempre estoy dispuesta a todo lo que la haga feliz.
***
El Festival de la Orquídea de Concepción inició en el año 2001 como un producto turístico que ha logrado posicionar al municipio como el Santuario de la Orquídea Boliviana. Durante muchos años se extrajeron grandes cantidades de orquídeas de varias zonas con la finalidad de comercializarlas sin un plan de manejo sostenible para su aprovechamiento.
El festival fue un proyecto que buscaba poner en valor un recurso natural –la orquídea– y a la vez impulsar un turismo sostenible que enfatice en la conservación de esta flor para evitar su depredación.
La flora de Concepción se caracteriza por la gran variedad de orquídeas que tiene. La más representativa de la zona es la “Cattleya nobilior” –flor de la piedra como la llaman algunos– que ha sido elegida como la flor símbolo de Concepción: tiene sépalos y pétalos de color rosado intenso y lila. Su aroma huele a vainilla limón. Tan “Dulce” como el apodo que pusieron a Carla el mismo día que nació. Ella, tan bonita como una flor.
Flor:
-Se juntan todas las yemas de los dedos de la mano derecha o izquierda. Sin despegar los dedos se hace la seña natural de la acción de oler en cada orificio nasal.
El 2016, la fiesta de las orquídeas, el evento más importante de Concepción por su carácter internacional, tuvo un plan de difusión más grande que años anteriores. Se lanzó la invitación oficial, en septiembre, en el stand de la Mancomunidad Chiquitana durante la Fexpocruz o Feria Exposición de Santa Cruz, considerada hasta la fecha, como el primer y más importante centro de negocios de Bolivia: una vitrina comercial de Bolivia al mundo.
Don Fernando, uno de los responsables de la organización del festival, considera que el del año 2016 fue el mejor organizado y el que marcó la diferencia respecto de los anteriores por la receptividad de los visitantes, la cobertura de los diferentes medios de comunicación en Concepción y en Santa Cruz de la Sierra y, sobre todo, por el desenvolvimiento de la reina.
***
“Cuando ella nació en la clínica Siraní, siempre aparecía gente extraña, que visitaba a otros pacientes, la veían y decían: parece una muñequita, o ¡qué bella!”.
La abuela materna de Carla se emociona cada vez que habla de su nieta.
Carla:
-Se forma la letra “c”, de acuerdo al alfabeto dactilológico –alfabeto manual para Sordos–, a la altura de la oreja y se desliza la mano, derecha o izquierda, hasta el nivel del pecho con movimientos que simulen las ondas de un largo cabello.
Así es el nombre de Carla en lengua de señas boliviana, LSB. En la cultura del Sordo, se bautiza a las personas con una seña particular que puede originarse por la inicial del nombre, por la actividad que desarrolla o por características físicas de cada persona. En el caso de Carla, su seña tiene que ver con su cabello ondulado.
Durante su primer año de vida, Carla Priscila Vilar Urquiza pudo escuchar todo lo que la rodeaba y articular palabras como mamá, papá, agua y hola, entre otras. Pero una semana después de su cumpleaños número uno estuvo internada varios días a causa de una fiebre alta e incontrolable y vómitos.
La desesperación familiar empezó cuando después de esa terrible semana de internación en el único hospital que había bajando del Cerro San Simón –ubicado en el departamento de Beni y casi frontera con Brasil–, la niña desmejoró a tal punto que su cabeza se hinchó, su piel se volvió morada, ya no abría sus grandes ojos y su respiración se agitaba cada día más. Debían llevarla a un hospital de tercer nivel y la única forma de hacerlo era pagando una avioneta que los transportase a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para salvarle la vida.
En la avioneta la esperaba una enfermera para controlar cualquier emergencia que se presentara. La mamá de Carla jamás olvidaría la escena en que presenció la reanimación que la enfermera aplicó a su pequeña y cómo la máscara de oxígeno le devolvió el aliento para continuar respirando y seguir con vida. Le había dado un paro respiratorio.
Fue un viaje corto, pero de mucha tensión hasta llegar al hospital donde ya tenían la sala de terapia intensiva lista para recibir a Carla. Restablecieron sus signos vitales y el diagnóstico fue que sufría una bronconeumonía. Empezó a recibir más de cuatro dosis de antibióticos al día.
A la segunda semana recién pudieron controlar la fiebre y en la tercera, la dieron de alta. Estaba tan débil que no podía moverse sola. El doctor les advirtió que la niña se recuperaría con lentitud.
La mamá de Carla jamás olvidaría la escena en que presenció la reanimación que la enfermera aplicó a su pequeña y cómo la máscara de oxígeno le devolvió el aliento para continuar respirando y seguir con vida. Le había dado un paro respiratorio.
En su casa de Santa Cruz de la Sierra, sus familiares solían ir a verla con regularidad y en una de esas visitas se dieron cuenta que algo no estaba bien en la recuperación de la pequeña Carla. Sus tíos, abuela y mamá estaban charlando y de pronto cayó una mesa de planchar que por el escandaloso ruido asustó a todos, excepto a la niña. Ella ni siquiera giró la cabeza.
Sospecharon que tenía una infección en el oído y al día siguiente acudieron al médico. Le hicieron una audiometría y supieron que la niña no tenía una infección. Ella había perdido completamente el sentido auditivo.
“Fue tan doloroso que llorábamos como si se hubiera muerto”. “Fue un shock para todos”. “No lo podíamos aceptar”. Son algunos comentarios de su abuela y mamá al recordar esos momentos tan difíciles.
Los esfuerzos de llevarla a Brasil y Suiza durante los siguientes años, tras la esperanza de encontrar un nuevo diagnóstico favorable que devolviera a Carla la posibilidad de escuchar, fueron inútiles porque el diagnóstico era el mismo: la niña quedó con un daño irreversible en el oído y quedó sorda.
Sorda:
-Dedo índice de la mano derecha o izquierda apuntando al oído. Mientras tanto, el otro brazo se flexiona hacia adelante hasta la altura del pecho, con el dorso de la mano hacia arriba y los dedos extendidos y juntos. Se mantiene la posición inmóvil hasta recibir a la otra mano que apuntaba el oído. Esta última deberá quedar en la misma posición y forma que la mano inmóvil.

***
Un concurso de belleza es una competencia en la que el aspecto físico en combinación con la personalidad hace ganar o perder a sus participantes.En otras palabras, este tipo de eventos exigen ser bonita y carismática. Con ese último requisito se intenta equilibrar en algo la superficialidad y otros principios y valores que se les cuestiona. Aún así son eventos muy arraigados en la cultura, particularmente en sociedades pequeñas y machistas, como en la que Carla se crió. Y como tantas muchachas como ella, Carla quiso precisamente ser una de ellas, con los mismos derechos y oportunidades.
La primera experiencia que vivió Carla en ese mundo fue cuando la eligieron “Reina de la Belleza” representando a su kínder de la escuela especial para Sordos Julia Jiménez de Gutiérrez, en la ciudad de Santa Cruz. Ella tenía 6 años.
En el año 2014 viajó a Cochabamba representando a su unidad educativa Monseñor Antonio Eduardo Bols (Concepción), como candidata al concurso “Reina de los Juegos Plurinacionales”, evento deportivo nacional exclusivo para personas con discapacidad. Aunque ella es una excelente deportista autodidacta, viajó con la idea de ganar el título de Reina.
La convocatoria para participar en la elección de la nueva Reina de la Orquídea 2016 fue lanzada dos semanas antes de la noche final de la elección. Los requisitos eran: tener entre 16 y 20 años y vivir en Concepción. Cada participante debía ser elegida previamente por un grupo o institución. Carla representaba a su colegio, Monseñor Antonio Eduardo Bols.
Don Milton, Don Fernando y Alexander, todos funcionarios de la Unidad de Turismo y Cultura de Concepción, no niegan que cuando Carla se presentó junto a su madre para inscribirse, tenían serias dudas y mucha desconfianza. Les preocupaba que no pudiera hablar, explicar y responder a las preguntas que le pudieran realizar los jurados: ¿Qué es la orquídea? ¿Cuándo nace el Festival de la Orquídea? ¿Qué especie de orquídea representa a Concepción?
Trataron de convencer a Carla y a su mamá que era mejor esperar hasta la segunda semana de noviembre y que la joven participara en la Fiesta de la Tradición de Concepción. Alegaron que las inscripciones ya se habían cerrado, estaban a horas del concurso y las otras participantes ya habían ensayado la coreografía de un baile de presentación una semana atrás.
Algunos dirán que aprovechando la condición de discapacidad de Carla, la madre argumentaría discriminación ante la negativa de inscribirla y recurriría directamente al alcalde para quejarse. Otros dirán que evidentemente hubo discriminación porque no era la primera vez que una participante quiso inscribirse el mismo día del concurso. En otras ocasiones, algunas muchachas de comunidades aledañas que quisieron participar en el mismo concurso de belleza, fueron inscritas a pesar de llegar tarde. La realidad, en esta ocasión, fue que el alcalde dio la orden para que Carla participe.
Y si en algo estaban todos de acuerdo era en que Carla era muy atractiva.

Total, como dice la mamá de Carla:
“para ser reina sólo se necesita ser bonita, no hablar”.
***
-¿Cuál es el nombre de la comunidad donde se puede apreciar a las orquídeas en su hábitat natural y en qué año nació el Festival de la Orquídea? Fue la pregunta que le tocó responder a Carla en el concurso para ser reina de la orquídea.
-Buenas noches a todos. Mi nombre es Carla (deletreó su nombre con el alfabeto dactilológico) y mi seña es:
Hizo la letra “c” a la altura de su oreja y deslizó su mano derecha hasta el nivel del pecho con movimientos que imitaban las ondas de su largo cabello.
-Soy una persona Sorda, pero soy bonita y también puedo ser reina y representar a Concepción. Respondiendo a la pregunta, el nombre del lugar es El Encanto y el año del primer Festival de la Orquídea fue el 2001.
Esa fue la interpretación que hizo su maestra e intérprete Karen, quien asegura haberse sentido más nerviosa que la misma Carla, por ser la voz de su alumna esa noche. Tenía miedo de equivocarse. Recuerda:
“No era difícil la pregunta que le hicieron. Carla estudió conmigo. Ella estuvo tranquila. Hizo una seña natural de gracias y las otras candidatas copiaron su gesto. Fue espontánea desde el principio”.
Gracias:
-Ambas manos se colocan a los extremos y al borde del mentón o barbilla con las palmas hacia adentro de la cara. Los dedos estarán extendidos y pegados. Luego se desplaza ambas manos hacia adelante manteniendo la anterior posición.
Pero la seña de agradecimiento que hizo Carla al finalizar su respuesta fue cruzar los brazos en su pecho y luego abrirlos como ofreciendo su corazón al público presente. Sonrió. Hizo una reverencia con la cabeza y volvió a su lugar.
***
Así como la orquídea cattleya nobilior es originaria de Brasil y Bolivia, coincidentemente Carla tiene ascendencia brasileña y boliviana. Ella mide aproximadamente un metro y sesenta centímetros, es de complexión delgada, tez bronceada y pelo oscuro, largo y ondulado. Tiene un lunar al estilo Marilyn Monroe, pero al lado derecho. Cuando sonríe, se ven sus dientes blancos y alineados. Sus ojos son grandes, de color café claro y sólo permanecen quietos para las fotografías.
Carla es evidentemente bonita. Pero lo que tiene de bonita, lo tiene de caprichosa.
– No quiero ir a la escuela, mamá.
– Tenés que ir.
– No tengo uniforme y no iré.
Cuando una idea se le mete a la cabeza, no hay quien la haga cambiar de opinión y su mamá sabe muy bien. Carla es de las personas que se defiende cuando alguien la molesta. Más de una vez, su madre tuvo que acudir al llamado de las directoras de los colegios donde estudió su hija, con la queja de que Carla se había peleado con otras alumnas. Pero nunca la castigó porque sentía que solo era una reacción de defensa ante los insultos de los demás.
Sea por bonita o por audaz, Carla siempre acapara la atención de los demás. Y lo logra no por ser Sorda. “Cuando usted la ve, es como esa flor, bonita, habla por su belleza natural. Es una chica bien simpática y amiguera”. Así la describió uno de los jurados encargados de calificar y elegir a la reina de las orquídeas 2016.
***
El Estado boliviano reconoció en 2009 la existencia de la lengua de señas boliviana, LSB, a través del Decreto Supremo Nº 0328. La lengua de señas no es universal. Cada país tiene una propia de acuerdo a su cultura, incluso con sus diferencias en el propio país.
Existe una diferencia fundamental entre las personas que usan una lengua de señas como su principal medio de comunicación y aquellas que no lo hacen. Los Sordos (con mayúscula) son aquellas personas con discapacidad auditiva (de nacimiento, por accidente o enfermedad), que se identifican con la LSB y se comunican a través de ella en su vida diaria. En cambio, los sordos (con minúscula) son aquellas personas con discapacidad auditiva (de nacimiento, por accidente o enfermedad) que desconocen y no utilizan la LSB. Aquí la persona sorda es percibida como un enfermo al que hay que curar.
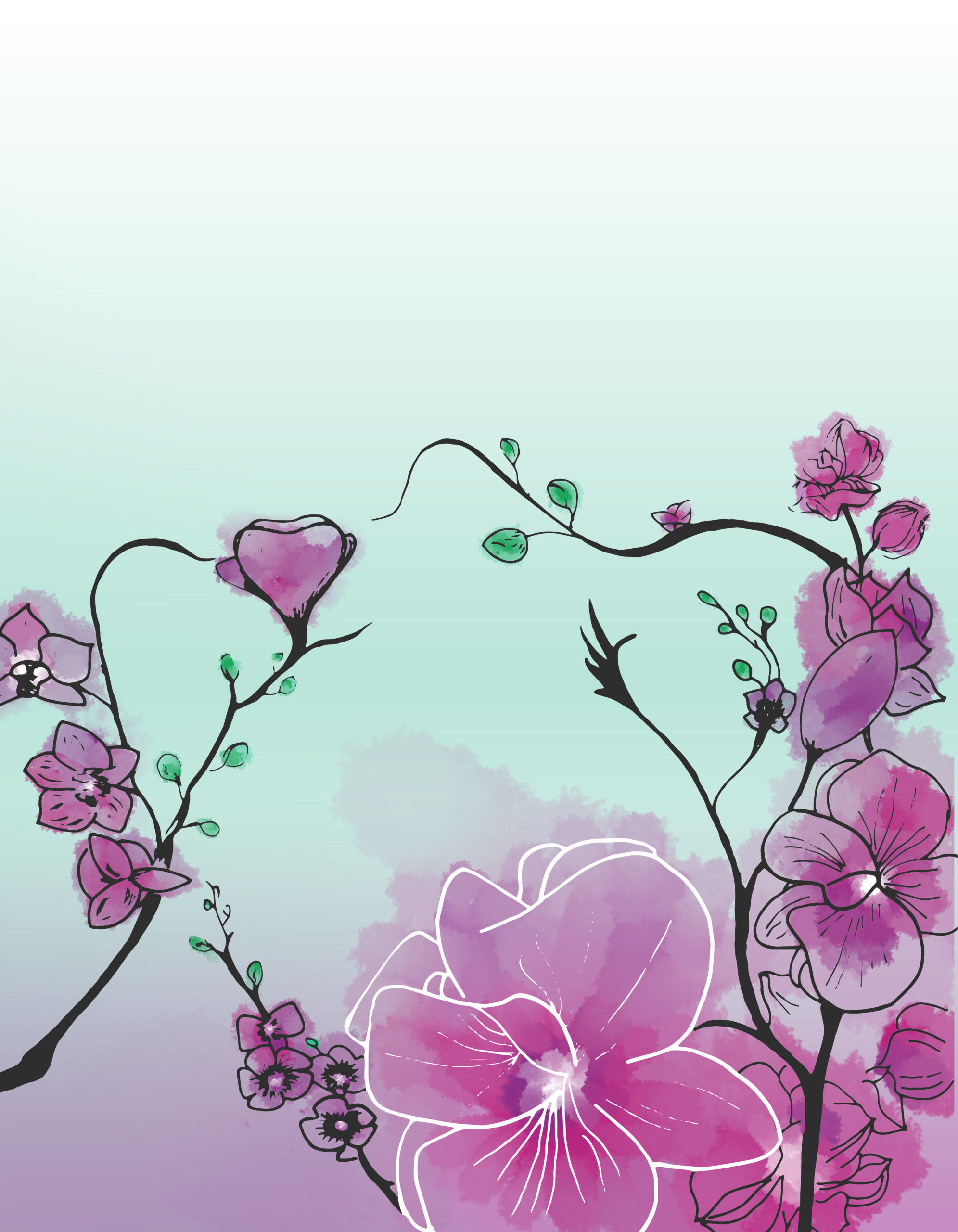
Carla nació oyente. Cuando tuvo la edad suficiente, asistió a una escuela especial para Sordos donde le enseñaron a “oralizar”, es decir, a comunicarse exclusivamente por medio de la palabra y de la lectura labial. Luego aprendió lengua de señas boliviana. El ciclo secundario lo realizó en una escuela regular, pero inclusiva. Actualmente, sus cursos de maquillaje están postergados a causa del COVID-19. Ella quiere convertirse en estilista profesional.
La persona Sorda es en esencia bilingüe porque comparte dos lenguas: la LSB y el español. También es bicultural porque aún permaneciendo y participando de su cultura Sorda, es parte de la cultura oyente.
***
Yo contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la vuelta. Las otras chicas la miraban y decían: ¿Quién es ella? Nos va a fregar la coreografía. Relata entre risas el responsable de las inscripciones de las candidatas para reina y coreógrafo del ballet municipal de Concepción.
El coreógrafo que recibió de mala gana la idea de incluir a Carla a última hora al concurso, se quedó sorprendido cuando le enseñó la coreografía de una chobena –danza típica del oriente boliviano– y bastó repetir dos veces la explicación de los pasos y Carla captó con rapidez. Las otras candidatas venían ensayando a diario desde hacía varios días, pero Carla ejecutó el baile mejor que ellas, “incluso me dio ganas de invitarla a mi ballet. Lo hizo bien y lo importante era que disfrutaba el baile”, dice el coreógrafo.
Carla suele estar siempre sonriente. Y nada le quitaría la sonrisa durante la noche del concurso, ni siquiera la mala anécdota que vivió al momento de lucirse en traje de gala.
Las participantes tenían dos presentaciones: la primera en “traje típico” y la segunda en “traje típico de gala”. Carla había llevado un traje de gala convencional. Estaba en problemas. Y de repente, un golpe de buena suerte la salvaría. El coreógrafo recordó que había alquilado dos trajes para otra participante y rápidamente fue a conseguirlo.
“Calificamos pasarela, vestuario y carisma. Carlita, en cuestión de vestuario, no era tan imponente como las otras muchachas. Incluso dicen que se prestó ese vestido. Pero en la belleza lo que se impone es la actitud”, indica un jurado calificador al recordar el concurso de belleza más polémico que tuvo Concepción.
Carla se ríe con algo de vergüenza cuando recuerda aquel vestido, porque le quedaba tan ajustado que se rompió. Pero en ese momento no tenía más elección que ponérselo, lucirlo y agradecer su buena suerte.
***
– ¿Cuál es tu color favorito?
– El azul, porque me recuerda cuando viajé en avión y estuve cerca del cielo. – ¿Cuál es tu sueño?
– Mi sueño es ser dueña de un salón de belleza. Quiero ser estilista profesional. Viajar donde haya mar. Casarme. Tener hijos. Tener mi propia casa y auto.
Desde niña Carla había logrado imponer su voluntad así como se impuso en ella el mandato que se impone a las mujeres destinadas a lograr la familia feliz sin demasiado cuestionamiento. En uno de los dos viajes que hizo con su mamá a Suiza por razones médicas, no aguantó más de nueve meses y exigió regresar a Bolivia. Su madre, que con tanto esfuerzo viajó junto a su niña en busca de mejorar su situación económica y dar mejores condiciones de vida a su hija, terminaría quedándose sola a trabajar en Europa y aceptando que Carla, con 7 años de edad, regrese sola a Santa Cruz, Bolivia –con supervisión de una azafata durante tres escalas– por la simple razón de que a la niña no le gustaba estar en Suiza y extrañaba a sus amigos.
La mamá de Carla ve positivo el carácter fuerte que su hija mostró desde pequeña. Y sin titubear afirma:
“Dulce no se acompleja de nada. Ella hace sus cosas sola: se compra su ropa por sí misma, va a fiestas, sale con sus amigos. Nada la haría más feliz que dedicarse al mundo de la moda y belleza, y con gusto yo la apoyaré. Me imagino poniéndole un salón de belleza porque tiene un don para peinar y maquillar. Tiene buen gusto. Nadie le enseñó a vestirse y ella creó su propio estilo. Más o menos desde los 7 años ya elegía sola su ropa y no se dejaba peinar.”
De hecho, cuando la mamá de Carla contrató a una amiga de Concepción para que la peinara y maquillara en sus diferentes presentaciones a los medios de comunicación en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no hubo un día en que estuviera conforme con el trabajo de la mujer contratada. Siempre retocaba o modificaba ella misma su maquillaje. Terminó aceptando que le hiciera las trenzas con flores en sus cabellos –porque eso no podía hacerlo sola– pero, en cuanto al maquillaje, ni hablar, “sólo Carla podía maquillar a Carla”.
***
Mientras en Santa Cruz de la Sierra se festejaba con serenatas y diferentes eventos el aniversario 206 de la gesta libertaria, en Concepción se vivían momentos de tensión por el polémico empate entre las concursantes Esperanza y Carla. Ambas, candidatas finalistas entre siete participantes para ser la nueva Reina del Festival de las Orquídeas 2016. Se conocían de vista, pero no eran ni son amigas.
Para Esperanza y su familia hubo una especie de fraude en el concurso, porque según los rumores, el empate anunciado por el presentador fue inventado y los resultados finales daban por ganadora a Esperanza con tres votos a favor contra uno que correspondía a Carla. Y se dijo también que a último momento uno de los cuatro jurados cambió de opinión y le quitó el voto para dárselo a Carla.
Los organizadores aprenderían la lección de considerar un número impar de jurados para la próxima elección y así evitar momentos incómodos e insultos hacia los jurados.
“Vendidos”, y el desagradable “colla de mierda, la reina debe ser una nacida aquí”, fueron gritos dirigidos a uno de los organizadores del festival y a quien atribuyen la responsabilidad de decidir arbitrariamente que el público elija mediante aplausos a la ganadora. “Algo injusto”, en palabras de Esperanza, considerando que los jurados tenían la obligación de elegir a la ganadora. Por algo estaban allí.
Según Esperanza, la participación de Carla fue injusta por las siguientes razones: Carla no había hecho el esfuerzo de ensayar cada noche la coreografía de baile que presentarían al público la noche del evento. Ella no había nacido en Concepción y no tenía el derecho de representar al pueblo. Y por último, el jurado le realizó una pregunta repetida, por lo tanto, era difícil que se equivocara cuando otra participante ya había dado la respuesta. Pasarían dos semanas más, y Esperanza fue nombrada, por invitación directa, Reina de la Tradición 2016 de Concepción.

“No hubo fraude en el concurso de la reina de la orquídea. Algunos atribuyen ese triunfo a su discapacidad auditiva y dicen que si ella no ganaba iba a ser una gran discriminación. Yo no consideré eso porque ella lo hizo bien, modeló bien y se expresó bien. Lo hizo sin temor”, recuerda el diseñador del vestido prestado que usó Carla en el concurso. Agrega:
“Sucedió algo muy curioso: todos los medios querían ver a Carla. Fue un suceso en Concepción. Yo soy periodista y tengo colegas que decían: ¿Pero por qué una Sorda?, ¿no había más? Lamentablemente nuestra sociedad está tan cerrada y perturbada. No tienen esa mentalidad de aceptar a una persona diferente”.
***
La iglesia y museo misional de Concepción –atracciones turísticas importantes del lugar– quedaron al frente y lateral izquierdo para la vista de los que estuvieran arriba de la tarima principal. Ese sería el escenario donde se realizaría el concurso de belleza.
Ese día “volcó sur”, término utilizado en Santa Cruz cuando el clima pasa bruscamente de caluroso a frío, con la característica de que siempre viene acompañado de viento e incluso algunos chubascos. Debido a ese cambio de clima había poco público, pero suficiente para aplaudir y elegir a la nueva reina.
– Aplausos para la señorita Esperanza.
(Fuertes aplausos y gritos).
– Aplausos para la señorita Carla.
(Fuertes aplausos y gritos).
El empate continuaba manifestándose en los aplausos. Nuevamente el presentador repite la orden de aplaudir y, en esa ocasión, el ex enamorado de Carla decide encender algunos fuegos artificiales que había llevado y animar a otros amigos a que griten con todas sus fuerzas.
– Aplausos para la señorita Esperanza.
(Aplausos y gritos).
– Aplausos para la señorita Carla.
(Fuertes aplausos, gritos y fuegos artificiales).
No hubo duda. El apoyo hacia Carla fue contundente. Pero ella no se había dado cuenta que recibió más aplausos y gritos, hasta que vio la expresión de felicidad acompañada del llanto de su madre y cómo desde debajo de la tarima y en medio del público, la apuntaba, dándole a entender que le había ganado a la otra finalista. Era oficialmente la Reina de la Orquídea de Concepción 2016.
***
Carla sintió desde esa misma noche el ajetreo que significa ser reina. Se quedó hasta las dos de la mañana festejando con las autoridades, amigos y público en general. Todos querían tomarse una foto junto a ella.
Pero ese fue solo el inicio de dos semanas intensas de promoción y difusión del festival de la orquídea que se llevaría a cabo los días 7, 8 y 9 de octubre en Concepción. Carla tenía la obligación de estar presente en todas las actividades, antes, durante y después de esta fiesta. Tuvo que realizar spots publicitarios; visitar medios de comunicación en Concepción y Santa Cruz; contar más de una vez junto a su madre la historia de cómo quedó Sorda; aguantar las ampollas que le produjeron los zapatos de tacos altos; desvelarse y madrugar de un día para otro; tomar la chicha –bebida típica del lugar- que tanto odiaba y fingir que estaba deliciosa; bailar mientras el coro misional cantaba canciones que ella no podía escuchar ni comprender.
Su cuenta en Facebook tenía más “likes” de lo normal. Amigos, conocidos y desconocidos enviaron mensajes de felicitaciones por esta red social. Muchos Sordos manifestaron su orgullo nacional públicamente.

Como final perfecto de un capricho cumplido o la tenacidad de una muchacha destinada a la exclusión, ella había sido la última en presentarse durante el concurso de belleza causando sorpresa entre los presentes. Fue la última en inscribirse como candidata. La última en darse cuenta que había ganado. Sin embargo, Carla fue la primera Reina de la Orquídea Sorda que participó y triunfó gracias a los aplausos del público de Concepción en el año 2016.
Reina:
Mano derecha o izquierda haciendo la letra “r” del alfabeto dactilológico (se cruzan los dedos índice y medio y el resto de los dedos se cierran hacia la palma). Se lleva la mano hasta el hombro contrario y se baja hasta la cadera del lado opuesto manteniendo la “r” hecha inicialmente. Seña que hace referencia a las bandas de tela que usualmente llevan las misses.

Ilustración de Marco Tóxico
Era mediados del 2001 y me había luxado la muñeca izquierda. Siempre fui un inútil para los deportes. Mi dramático sobrepeso me impedía ser un jugador pasable y la única opción era ser arquero. Al ir creciendo, empezamos a jugar en canchas reglamentarias con arcos enormes; mis días de guardameta estaban contados. Un blancazo en la cara me hizo perder el conocimiento. Mi enorme humanidad aplastó mi mano izquierda. Adiós sueños futboleros, adiós muñeca zurda, todo en el mismo día.
Pasaba clases de piano por las tardes. Presionar las teclas con el yeso era difícil, pero no iba a aplazarme en música. “Ese yeso no tiene firmas. ¿No tienes amigos o qué?”. Rana era la chica más alta del curso. Por precaución nadie se metía con ella. Una patada con esas piernas largas y seguro acababas con la nariz en la nuca. Me desahogué y le conté todo. Medio mundo estaba enojado conmigo y al recobrar el sentido escuché un brutal: “Perdimos por goleada pero el marrano está vivo, algo es algo ¿no?”. Su risa hizo temblar el curso. Me enfadé, ¡estaba sufriendo! “Ya, ya, los chicos del curso son unos inútiles pero de seguro te estiman, esperaron a que despiertes, yo me hubiera ido, jaja. Mentira, no te enojes. ¡Te lo firmo tu yeso!”. Se acercó, tomó mi mano herida. Sentí el calor de sus dedos morenos y sus ojos… creía que sólo los felinos podían tener ojos así. “¡¿Qué pasa?! ¿No te gusta?”. Abandoné mi estupor, mire sus trazos en marcador verde oscuro: “Habrán caídas más fuertes. Puedes superarlo, muchachote”. No entendía qué clase de nombre era Rana. Según ella era árabe y significaba “la bella”. Pensé en múltiples combinaciones posibles de nombres árabes: Abraham Lasnalg Asyá, Rana Amelah, Nalguib Basadar. También pensé en sus ojos, era imperativo no olvidar esos ojos.
Nos saludábamos durante el recreo o en la entrada del colegio. Charlábamos después de las clases de música. Éramos cuatro alumnos, y a veces sólo asistíamos los dos. Me contó que heredó un piano de su abuelo iraní y sus padres le obligaban a tocarlo. Yo había recibido un órgano como regalo de navidad. Mi madre insistió en que aprendiera y, como en el colegio el piano era el instrumento más parecido, no tenía otra opción.
En unas semanas me quitaron el yeso. Caminábamos juntos por El Prado de La Paz, inquietándonos por los exámenes y odiando las clases de piano. Un día me contó que toda su familia iba a mudarse, que su padre había conseguido un nuevo trabajo en Stuttgart, Alemania. El 2002 se pintaba como un año terriblemente solitario. “Nos vamos a escribir” fue lo último que me dijo antes de bajar por la avenida 6 de Agosto. No volví a verla. Me mandó un SMS la mañana de su viaje: “Te vas a cuidar y deja de amargarte por lo del fútbol, sino uno de estos días te van a enyesar la jeta de tanto recibir pelotazos”.
Mantuvimos contacto por mail. Varios correos al mes, pocas fotos intercambiadas; las mías en poses tratando de meter panza, las suyas junto a algún atractivo turístico de la ciudad. Me contó que todo en Alemania era limpio y moderno, que los ancianos se sonrojaban de vergüenza cuando hablaba de Hitler y que estaba inundada de musulmanes. Gente de Marruecos, Turquía, Irán, Siria y Afganistán estaba en las calles, en los restaurantes de comida rápida, sentada en las aceras, por todo lado. “Si me pongo velo puedo pasar por inmigrante”. Su padre trabajaba como loco y su madre estudiaba alemán con pobres resultados. Sus mails eran cada vez más largos. “Aquí hay supermercados exclusivamente para vender cerveza y la mostaza sabe a todo menos a mostaza. Me dijeron que aquí la fabrican con su sabor original”. Estaba triste, cada vez más melancólica. Yo la extrañaba.
Empezó a caérsele el cabello. “Tengo que peinarme diferente para tapar un hueco en mi cabeza. Es el estrés. Aprendí rápido el idioma pero no tengo amigos y temo aplazarme en todo. Mis padres están trabajando o durmiendo exhaustos para levantarse al día siguiente y seguir trabajando”. Traté de consolarla. Le conté que aquí bloqueos y manifestaciones nos mantenían alerta. Imaginábamos que El Mallku sitiaría La Paz por meses hasta matarnos de hambre. “Ah, una cosa más. A los alemanes no les importa Bolivia. Podríamos desaparecer del mapa y seguirían como si nada. Por otro lado, puedo beber cerveza. Niños, ancianos, todos beben cerveza a toda hora y en todo lugar. En algunos años saldrá cerveza de las fuentes y la gente nadará en piscinas espumosas”. Supuse que tal vez no estaba pasándola tan mal. Quizá su calvicie prematura era una reacción alérgica a siete mil tipos distintos de cerveza.
A veces no me escribía por semanas. Estaba estudiando horas extra para ponerse al día en el colegio. “Gracias por estar a mi lado, te quiero”. Pasó medio año, decenas de mails. Su habitual sentido del humor fue desapareciendo poco a poco. “Odio vivir aquí, todo es tan hermoso y la gente tan indiferente. Podría estar agonizando en la calle y pasarían por encima de mi cuerpo”. Entonces dejó de escribir. Uno, dos, tres meses. Ignoraba mis mensajes. Yo revisaba a diario mi correo. Releí toda nuestra correspondencia tratando de averiguar si había escrito algo que la hubiera ofendido. A finales del 2003, cuando me había resignado a no volver a saber de ella, me encontré con su padre por pura casualidad en plena 6 de Agosto. “¿Vlady? Es tu nombre ¿verdad? Mi hija hablaba todo el tiempo de ti, nos mostraba las fotos que le mandabas”. La habían encontrado en el piso de su cuarto, su espalda apoyada contra la pared y abrazando sus rodillas. Un frasco vacío de antidepresivos sobre el velador. “Gracias por escribirle, nunca pudimos entender cuán triste estaba, no sabemos de dónde sacó esa cosa. Volvimos hace unos meses, ya nada importa”. En su rostro, prematuramente envejecido, sus ojos abrumados por la pena brillaban. Eran hermosos, como los de Rana.
Pasé meses leyendo y releyendo nuestras conversaciones, ¿Por qué no me había dado cuenta? Le había fallado. “Habrán caídas más fuertes…”. Tan fuertes que resuenan en el tiempo.
Marco Tóxico se dedica a la ilustración, los carteles y la historieta. Publicó su trabajo en revistas, libros y antologías alrededor del mundo. Tiene cinco libros y varios fanzines, casi todos autoeditados. Tiene el cráneo trepanado y le gusta el pollo frito.
Historias de amor es una iniciativa apoyada por la Unión Europea en Bolivia.
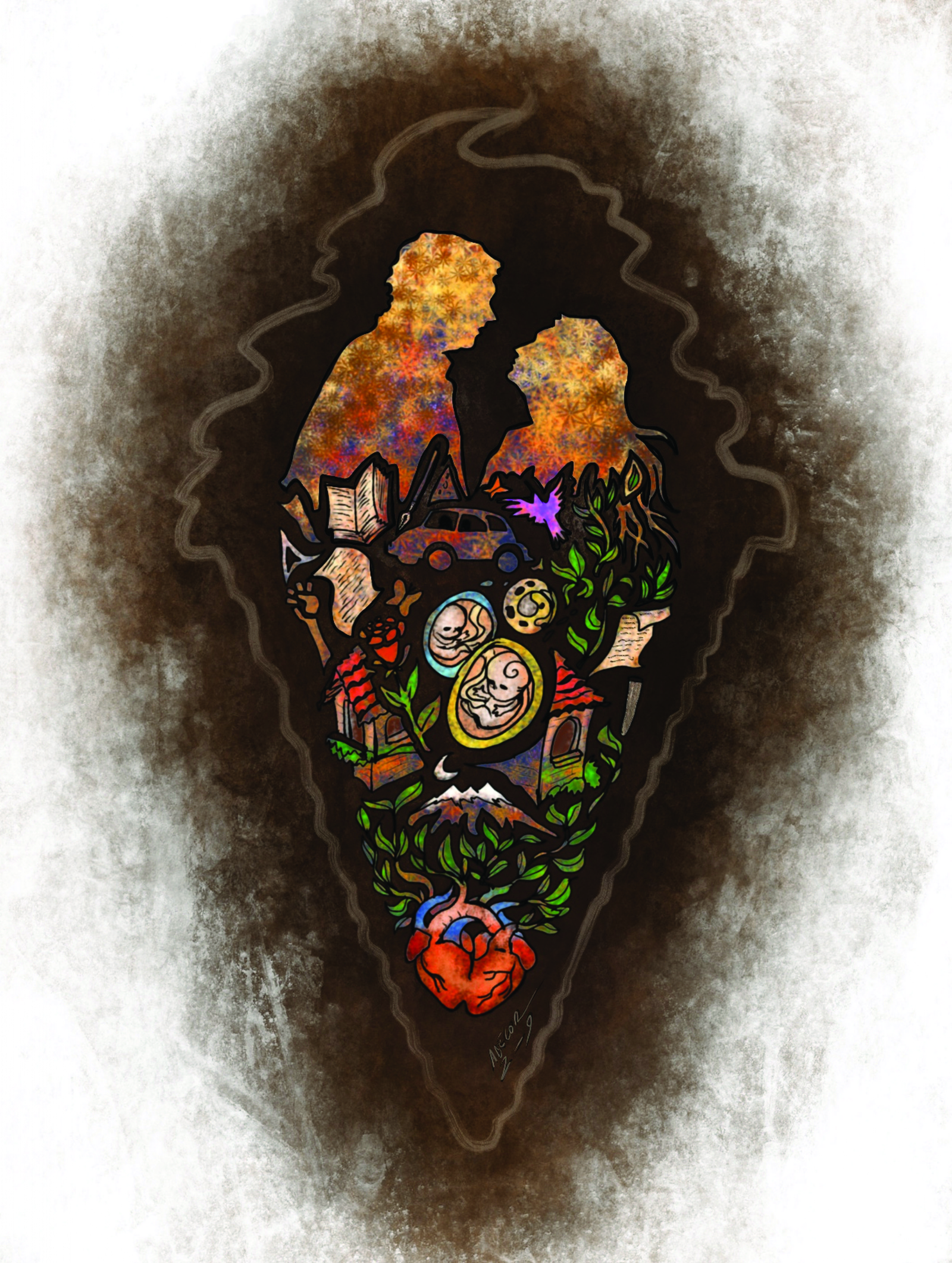
Ilustración de Abel Bellido Córdova
Eran los años sesenta y Europa estaba de cabeza. Los nacidos después de la liberación ya no eran niños, y los años austeros de la posguerra y del plan Marshall habían cedido ante la creciente prosperidad de Europa del Oeste. Vivíamos los treinta años gloriosos, como se dice ahora en retrospectiva. Los jóvenes invadían las universidades en masa y pronto estallarían las protestas de mayo 1968. La China de Godard era la película de culto.
En la vieja universidad de Lovaina, en Bélgica, dos de estos jóvenes iban a encontrarse. Cécile, belga, estudiante de Biología, y Juan Antonio, oriundo de Cochabamba, que terminaba su doctorado en Economía. El encuentro fue posible gracias a una amiga de infancia de Céline, con reputación casamentera, que apostó un helado a que ellos dos se llevarían bien y se lo ganó.
***
Nos conocimos en francés, lengua en la cual todavía nos comunicamos a pesar de los casi cincuenta años que vivimos en Bolivia. Nuestro francés, hay que admitirlo, está un poco adulterado con palabras que vienen del español, del inglés, del flamenco, del alemán y del quechua cochabambino.
Nos encanta la música clásica y empezamos nuestro noviazgo con un concierto de Bach en una iglesia. No se podría ser más solemne ni más serio. A los papás de Cécile, como buenos burgueses belgas, no les hacía mucha gracia que su hija les venga a presentar a alguien que venía de tan lejos como Bolivia, país desconocido para ellos. Hubiesen preferido que se casara con un hijo de notario, la profesión de las novelas de Balzac. Pero como ya se dijo, eran los años sesenta y las hijas ya no eran tan obedientes. Después me llegaron a apreciar, y el aprecio fue recíproco.
En nuestro viaje de luna de miel a Honfleur, en Normandía, perdimos la llave del auto en las infinitas arenas de la playa. A la fuerza aprendimos a encender el motor del Volkswagen de mi suegra, con lo que podríamos habernos dedicado a auteros o a empleados de la Diprove.
En enero de 1971 nos vinimos a Bolivia con grandes ilusiones. Muchos de los bolivianos que estudiaban entonces en Lovaina querían hacer todo lo posible para ayudar al desarrollo del país, cada uno a su manera. Hablaban de vivir en el campo (ninguno lo hizo), de meterse en política (algunos sí) o incluso en la guerrilla. Eran las épocas efervescentes de J.J. Torres y la Asamblea Popular. Nosotros nos decidimos más bien por una contemplativa vida académica. Algunos meses después ocurrió el golpe de Banzer, las universidades se cerraron y nuestras ilusiones se hicieron añicos.
Nos ha tocado vivir momentos muy gratos pero también momentos difíciles. Combatimos a las dictaduras militares, aunque sin desplegar demasiado heroísmo. En mis correrías académicas pasé largos periodos allende los mares, pero Cécile insistía siempre en que regresáramos al país. Luego de Nueva York, su ciudad preferida sigue siendo La Paz.
La política era ingrata pero también había humor negro. En una ocasión (tal vez en 1974), un amigo nos despertó a las dos de la mañana sugiriéndonos que escuchásemos radio Illimani, porque había un golpe en marcha, e insistiendo para que yo fuese inmediatamente a la plaza Murillo. No fui. El golpe no pasó de la música tan típica de esos acontecimientos. En otra ocasión fuimos con un colega a tomarle exámenes a un estudiante que estaba preso en el Departamento de Orden Político (el DOP) en la calle Comercio. El rector de la universidad había obtenido del Ministro del Interior que se le permitiera dar exámenes para “no perjudicarlo”.
Con cuatro hijos y seis nietos, ya universitarios, seguimos reuniéndonos cada domingo en la casa, donde Cécile cocina y yo lavo los platos después del almuerzo, mientras todos los demás los secan y los guardan, a menudo en lugares equivocados. Siempre hay conversaciones interesantes en esa sobremesa laboriosa.
Fuera de estas actividades familiares tuvimos también una vida profesional intensa. Durante muchos años fui profesor universitario y por un periodo relativamente largo estuve en la función pública. Cécile fue también docente y pionera para el país, tanto en biología como en ecología. Con apoyo de la cooperación alemana fundó el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés. Siguió participando en las actividades de varias ONG ambientalistas, comprometida como está con la conservación de nuestro planeta.
Fuimos también pioneros en nuestro barrio de Cota Cota, donde seguimos viviendo. Cuando empezamos a construir la casa en 1979, nos encantó que fuera aún una aldea campesina. Teníamos luz, pero no teníamos agua ni teléfono. Nuestra vecina engordaba pavos y chanchos para la Navidad. De cuando en cuando pasaban llamas por la calle. Apreciábamos ese entorno bucólico, ahora reducido a una sola vaca andarina. El jardín que tanto nos costó hacer crecer ahora está precioso.
Ya somos felices jubilados, aunque sigo trabajando intensamente en las cosas que me interesan, como escribir libros y hablar mal del gobierno. Cécile me critica preguntándome para qué me he jubilado, si sigo teniendo tanto trabajo. Tristemente, una parte de mi tiempo tengo que dedicarla a defenderme de jueces y fiscales por haber hecho bien mi trabajo cuando estuve en la función pública. Ese tiempo podría dedicarlo a Cécile, a nuestros hijos y nietos, a mis libros y a las rosas de nuestro jardín, pero such is life in the tropics.
En los últimos años también nos hemos dedicado a viajar por el país para conocer un poco más la Bolivia profunda. Visitamos lugares que no tuvimos tiempo de conocer durante una vida profesional tan ocupada. Poco nos importa la falta de estrellas Michelin y de confort del hotelito de Uyuni, del de Mizque o el de Aiquile. Siempre la pasamos muy bien por una razón muy sencilla: seguimos igual de enamorados que hace 51 años.










