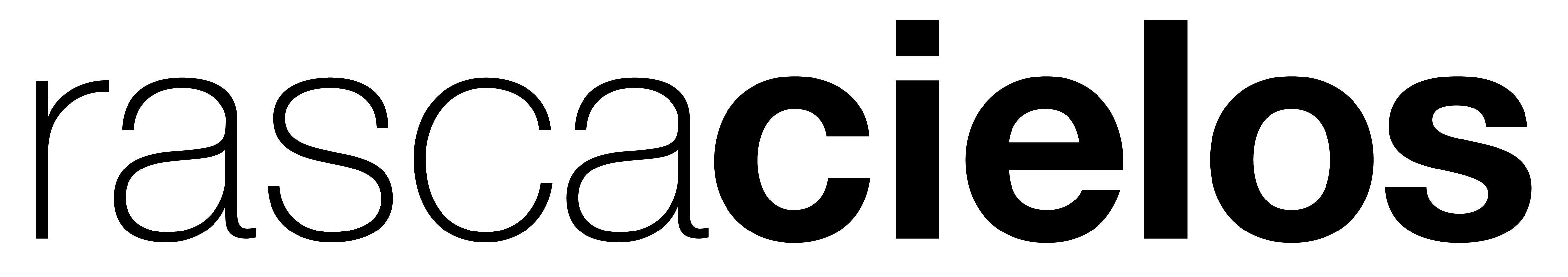La festividad de San Roque, en Tarija, espera ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Si preservar la tradición es requisito, hay algo que hace muchos años ocasiona gran controversia: la participación de las mujeres. Varias osaron desafiar la tradición y hasta los sacerdotes las apoyaron.
La mañana del martes 13 de septiembre de 2016 Carla Dávalos se cortó el cabello muy corto. Estaba nerviosa. Su corazón latía más rápido de lo normal. Volvó a su cuarto y, sin proponérselo, fue vistiéndose lentamente. Primero se puso un pantalón, luego una camisa blanca de manga larga y, por último, un sombrero negro de ala ancha. Estaba preparada, tenía todo listo para tocar la quenilla en el encierro de San Roque, en Tarija. Rogó por no ser descubierta.
Desde niña soñó con tocar algún instrumento para el Santo pero tal posibilidad estaba fuera de discusión pues era, y aún es, un privilegio otorgado históricamente a los hombres. Hasta que un día vio un letrero en la parroquia, que anunciaba cursos para aprender a tocar los instrumentos tradicionales de la fiesta de San Roque: caña, tambor, quenilla y camacheña. Carla optó por la quenilla, un instrumento de viento parecido a la flauta, solo que más pequeño y delgado, hecho de caña hueca, con un sonido agudo y fino.
El aviso invitaba a las personas a participar; como decía “personas”, Carla creyó que estaba ante la oportunidad que tanto había esperado. Pero al momento de inscribirse, el joven que hacía el registro le dejó bastante claro que una mujer no podía tocar para la procesión del Santo. Que si era para aprender no había problema. Que la estaba inscribiendo para aprender a tocar pero no para tocar en la procesión.
Yo aprendía más rápido que algunos chicos. Al profesor eso le agradaba pero a algunos de mis compañeros les molestaba -cuenta Carla con orgullo. También recuerda que era la única mujer en un grupo de 30 hombres.
Las procesiones de San Roque son siete. La primera se realiza el 16 de agosto, día en que se recuerda el natalicio del Santo. Se celebra una misa seguida de la primera procesión, que hace un recorrido corto –cinco cuadras de ida y cinco de vuelta- desde la iglesia San Roque hasta la plaza principal tarijeña. Luego se reanudan las procesiones el primer domingo de septiembre, continuando lunes y martes. Y nuevamente el segundo domingo de septiembre, siguiendo el lunes y el martes de encierro.
El primer domingo de septiembre Carla realizó su primera procesión. Su participación no fue conflictiva, salvo que muy disimuladamente algunos quenilleros se alejaban de ella. Lo mismo ocurrió al día siguiente, y esa misma noche los quenilleros se reunieron de emergencia y acordaron por unanimidad que no permitirían que Carla tocara ni un día más.

Yo no estuve en esa reunión, pero luego me hicieron saber que no me dejarían tocar más. Nunca en mi vida estuve tan asustada. Sentía como si me fueran a matar, así me sentía. Me amenazaron.
Carla no entendía por qué le impedían tocar. Tenía claro que las mujeres, al igual que los hombres, también hacen promesas para el Santo. Carla había hecho su promesa de salud a San Roque y ahora tenía que cumplir, tenía que tocar.
El día del encierro es el día más esperado. Es la jornada que atrae la atención masiva de la población, el turismo y los medios de comunicación. Aquella mañana, Daniel, un amigo de Carla que se dedica a investigar sobre la historia de San Roque, vendía sus libros cerca de la procesión, mientras explicaba algo a un señor mayor. De pronto Carla apareció e interrumpió la conversación para comunicar que ella tocaría la quenilla sin que le importara nada ni nadie. Daniel trató de no mostrar emoción, pero sus ojos se movían inquietos. De repente, el señor mayor se dio la vuelta y miró a Carla. Era don Carmelo Núñez, uno de los quenilleros más antiguos, Embajador de la Cultura Tarijeña por ordenanza municipal. Cantautor, folklorista, elaborador de instrumentos típicos de Tarija y defensor acérrimo de los roles varoniles tradicionales. “Conque eres tú, ahora te conozco. ¡No vas a tocar para el Santo, ni qué haciendo te lo voy a permitir, no vas ni a comenzar!”, sentenció furioso.
Tarija, San Roque y la lepra
Roque de Montpellier fue un aristócrata francés que dejó su fortuna para dedicarse al cuidado de los enfermos. Se dice que sanaba gente con solo hacer la señal de la cruz. La iglesia católica lo canonizó en 1584. Desde entonces, cada que suceden plagas o epidemias, los pueblos lo convocan para acabar con la peste. Al recibir sus milagros, toman a San Roque como Santo Patrón del lugar.
En el siglo XIX, Tarija -al sur de Bolivia- fue azotada por la lepra. Para contener la enfermedad, en el año 1842 se construyó un leprosario en el pueblo de Lazareto, ubicado a 12 kilómetros de la ciudad. En invierno, cuando escaseaban los alimentos, los leprosos (varones) peregrinaban hacia Tarija. Al llegar a la ciudad, hacían sonar unas flechas alertando a los vecinos para que entraran a sus casas, evitando ser contagiados. A su vez, los ciudadanos, por caridad, dejaban en sus puertas ropa y alimento para los leprosos.
Por ello existe una teoría que sostiene que los danzarines de la Fiesta Grande de San Roque, llamados “chunchos”, representan a los leprosos pues se cubren el rostro y tocan una flecha. La segunda teoría señala que la vestimenta de los “chunchos” sería una alegoría de la armadura del soldado español del siglo XVI. Y la tercera teoría apunta a que los “chunchos” serían indígenas guerrilleros que habitaron Tarija.
El antropólogo e historiador Daniel Vacaflores se interesó en saber el origen de los chunchos. Realizó una investigación en la que encontró 15 lugares de bailes de chunchos distribuidos en Perú, Bolivia y el norte de Chile. La palabra “chuncho” proviene de la voz quechua “chu´nchu”, que se interpreta como: guerrero salvaje de las tierras bajas y guerrero emplumado de arco y flecha.
En la actualidad, los chunchos de Tarija son hombres que realizan una promesa religiosa bailando en las procesiones de San Roque. En la cabeza se colocan un turbante de plumas multicolor de unos 40 centímetros de longitud. Un velo les cubre el rostro. Se colocan una camisa blanca con manga larga y encima portan un ponchillo hecho de tela colorida y brillante. Por la espalda cuelga una estalla en forma de corazón adornada con conchas marinas. En la parte baja, visten un pollerín hecho de tela colorida y brillante de color diferente al del ponchillo. Cubren sus pantorrillas con medias de nilón color carne y calzan zapatos de vestir negros.
Los chunchos dan ritmo a su baile haciendo sonar una flecha que llevan en la mano izquierda. Es una tablita de madera adornada con un mazo pequeño de plumas coloreadas que atan cañitas planas. Al levantar las cañitas con los dedos y soltarlas, se produce un golpe de sonido monótono que es acompañado por los tambores y las quenillas.
La Ley 1895 declara patrimonio histórico, religioso y cultural a la Fiesta Grande de San Roque de la ciudad de Tarija. El día del encierro alrededor de 8.000 chunchos, al ritmo de flechas, tambores, quenillas y cañas, acompañan la procesión del Santo Patrón. La ciudadanía en pleno se concentra en las diferentes calles por las que pasa el Santo. Miles son los espectadores que llenan las calles para despedir a San Roque.
A la Ley 1895 le faltó anotar que la Fiesta Grande de San Roque también es patrimonio gastronómico. Amasijos como las empanadas blanqueadas, los rosquetes, las hojarascas, las chirriadas, las alojas de cebada y maní, los panes y otras masas dulces seducen los paladares de la población. Pero también hay chancho en olla, picante de gallina, saice, ranga y costillitas de chancho.
El encierro de San Roque mueve la economía de centenares de negociantes informales, pasteleros y cocineros. Es un festín callejero y la gente, apretujándose para poder avanzar, se muestra contenta; es como si la música de la caña, las quenillas, los tambores y las flechas, hicieran olvidar toda incomodidad.
De hecho, todo el atolladero se interrumpe cuando los chunchos avanzan en su baile. No hay necesidad de guardia policial. La misma gente se repliega a los costados de las veredas, cual soldados entrenados. Al paso de San Roque, los asistentes se persignan con solemnidad y callan. Sólo se escucha la melodía tocada por los músicos.
Uno de los instrumentos musicales más peculiares de la fiesta de San Roque es la caña. Su color es dorado como rayos de sol, es larga y delgada, hecha de una sola caña hueca que alcanza una longitud de 2.5 a 4 metros. Para evitar que se doble o quiebre, es reforzada por fuera con pedazos de otra caña segmentada, atada con nervios del cuello de la vaca. El origen de la caña data del año 1841, pero no se sabe quién la inventó.

Los cañeros concuerdan que al finalizar la procesión, de tanto soplar la caña, sus labios se hinchan y sangran.
En el extremo superior la caña lleva una corincha, que es un amplificador de sonido y volumen. La corincha se hace del cuero de la cola vacuna que, al secar, adquiere la forma de un embudo doblado hacia un lado. El cañero Fabián Gareca López señala que la caña es un instrumento de época seca, de invierno, cuando la producción agrícola merma. A ello se le atribuye que este instrumento produzca un sonido profundo, lento, zumbón y melancólico. Los cañeros concuerdan que al finalizar la procesión, de tanto soplar la caña, sus labios se hinchan y sangran.
La primera mujer cañera
Julia Aguilar es la primera mujer cañera de la Fiesta de San Roque. A los 12 años empezó a tocar la caña. Le enseñó un maestro de la escuela de música de San Lorenzo, su pueblo natal, ubicado a 15 kilómetros de Tarija.
Cuando la procesión de San Lorenzo pasaba por la puerta de mi casa, yo tocaba la caña. Al principio tocaba con temor, tenía miedo que la gente me diga “marimacho”. Porque la caña la tocan hombres.
En aquella época nadie le dijo “marimacho” a Julia. Al contrario, la aplaudieron y la felicitaron. Ver a una niña tocar la caña causó una grata sorpresa. A partir de entonces Julia fue invitada a todo acto cívico, serenatas y homenajes para el día de la madre. Incluso el año 1985 viajó a Bermejo para participar en un intercolegial de música, donde obtuvo el primer lugar como solista tocando la caña.
Al pasar los años, Julia se fue a La Paz. Allí, en una boda se reencontró con su amigo músico Omar Baldiviezo, miembro de los “Canarios del Chaco”, quien le pidió que lo acompañara en los festejos de los 25 años de trayectoria musical del grupo. Durante tres días consecutivos Julia tocó la caña en el Teatro Municipal de La Paz, lugar donde captó la atención de los miembros de “Música de Maestros”, con quienes también tocaría. Posteriormente, Julia retornó a Tarija donde quiso perfeccionar sus habilidades con la caña. Fue a la escuela de música, pero el profesor se negó a darle clases.
Me dijo que era contra la tradición que una mujer toque la caña. Me molestó, pero lo dejé pasar.
Sin embargo, el deseo de tocar para el encierro de San Roque era un sueño que Julia quería realizar. Su marido la apoyó desde el primer momento.
El día del encierro de San Roque del año 2005, Julia se vistió de chapaca –nombre que se les da a las tarijeñas. Antes de salir de casa, hizo su promesa de salud al Santo y se encomendó a él, dijo que si él se lo permitía, ella tocaría. Su esposo la acompañó agarrando la caña, y juntos fueron a alcanzar la procesión al Hospital San Juan de Dios donde los músicos esperan afuera mientras el Santo bendice a los enfermos.
Julia y su esposo se pararon en medio de los músicos que descansaban.
– Todos pensaron que mi marido iba a tocar porque él estaba agarrando la caña. Yo pensé que los varones me iban a sacar tostando.
– ¡Tocá, tocá, Julia! – Le insistió su marido.
Entonces, el silencio de aquel instante fue interrumpido por el retumbar de la caña de Julia. Era algo nunca visto en la Fiesta de San Roque. ¡Una mujer tocando la caña! Estallaron los aplausos y las felicitaciones. “¡Bravo, bravo!” “¡Felicidades señorita!”, “Pucha, qué lindo toca!”. Los amigos cañeros de Julia la aceptaron y, es más, peleaban por tocar a su lado: “Véngase aquisito”, “Véngase con nosotros”, “Venga”.
-Todos quedaron sorprendidos, gracias a Dios no tuve problemas. Los cañeros no se lo esperaban, los agarré en curva – exclamó, soltando una carcajada contagiosa.
A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Le llovieron invitaciones para entrevistas y sesiones fotográficas callejeras pues, hasta ahora, adonde va, no faltan los que posan con ella para una foto. Gracias a la caña Julia conoce diferentes ciudades de Bolivia y Argentina.

El milagro de las manos
Marcela Jerez es la segunda mujer cañera de San Roque. Ella es de Junacas, un pueblo ubicado a unos 40 kilómetros de Tarija. Marcela sintió atracción por la música desde niña. Ella atribuye dicha fascinación artística a su padre, don Adrián Jerez, que se dedica a la fabricación de instrumentos típicos de Tarija y, a su madre, que era una cantora de coplas.
Al vivir rodeada de música, desde sus 12 años Marcela tocó la caña al oído. No necesitó maestros, ella escuchaba una nota y la sacaba después. Su padre, al notar ese talento, se llenó de orgullo. Don Adrián tiene 11 hijos, 6 varones y 5 mujeres. Pero la única música y cantante es Marcela. Para alegría de su padre, ahora existe la sucesora del legado familiar.
– Mis hermanos intentaron tocar la caña, pero a ninguno le salía. A mí me salió la nota a la primera. Por eso siempre acompaño a mi papá a las fiestas y ferias locales.
La idea de tocar para San Roque rondaba la cabeza de Marcela. Pero esa intención fue aplacada cuando una tarde, mientras ella ensayaba, su tío Justo Soto la vio y, en vez de felicitarla, le dijo que la caña no era para mujeres. Justo Soto fue el cañero más antiguo y director de los músicos cañeros de la Fiesta Grande de San Roque. El año 2017 la Alcaldía Municipal lo declaró Folklorista Destacado de la Ciudad de Tarija. Falleció mientras dormía el 1 de agosto de 2020, a los 94 años.
Desde pequeña Marcela tuvo un tumor en la mano derecha. Esa protuberancia le provocaba inseguridad y ella hacía esfuerzos por esconder su mano de la vista curiosa de la gente. Siempre se la refregaba rezando a San Roque y a la Virgen de Chaguaya para que la curasen de ese tumor. Al pasar los años el tumor fue desapareciendo, acontecimiento inexplicable que Marcela atribuye a su fe.
Desde pequeña Marcela tuvo un tumor en la mano derecha. Al pasar los años el tumor fue desapareciendo, acontecimiento inexplicable que Marcela atribuye a su fe.
Sin embargo, siendo adulta, de un rato a otro comenzó a dolerle la otra mano. La fisioterapia no estaba funcionando y tenían que operarla. Marcela hizo su promesa a San Roque, imploró que no la operaran, y al volver a casa su perro le mordió la mano justo donde sentía dolor. Ella no se asustó, supuso que el Santo se comunicó a través del perro pues es sabido que la religión católica explica la relación entre San Roque y los perros.
Más al contrario, el cariño de Marcela por los perros creció y después de su promesa, se transformó en una amante y fiel defensora de los perros abandonados. En una oportunidad acogió hasta 15 perros en su casa.
El año 2012 Marcela tocó la caña junto a Julia en la procesión de San Roque. A la semana, su mano fue recuperándose poco a poco y no fue necesaria la cirugía. El Santo le hizo el milagro.

La huelga de las baquetas caídas
El primer martes de septiembre de 2013, Paola Añez se animó a tocar el tambor. Aquel día ella participó de la procesión sin mayores conflictos, junto a su hermano también tamborero. Pero al terminar el recorrido, los músicos convocaron a una reunión, a la que invitaron solo al hermano de Paola. La reunión era para dejar en claro que ella no debía tocar más, pues era romper con una tradición. Solo los hombres tocan el tambor.
Al ser notificada con esta decisión, Paola señaló que, antes de animarse a tocar el tambor en la procesión, había pedido permiso al párroco Garvin Grech y él se lo había concedido. Tal cosa aumentó la polémica pues los músicos indicaron que la tradición era más antigua que el sacerdote y sentenciaron que si Paola volvía a tocar, los tamboreros harían huelga de baquetas caídas.
Una semana después, el segundo domingo de septiembre, la procesión partía de la iglesia de San Roque a la parroquia de la Virgen de Guadalupe. Paola tocó su tambor en la procesión. Poco a poco avanzaba ante las miradas hostiles de los músicos. Al llegar a la parroquia de la Virgen de Guadalupe ocurrió lo anunciado: silencio total, huelga de baquetas caídas. Músicos tamboreros, quenilleros y chunchos pedían que Paola dejara de tocar el tambor.
Ella lloró. La procesión se detuvo. La falta de música fue reemplazada por voces de apoyo y de rechazo. Las redes sociales estallaron con opiniones a favor y en contra. Las radios dieron la noticia de forma inmediata y un bullicio mediático ocurrió en aquella apacible tarde dominguera. Paola guardó silencio y decidió seguir en la procesión pero sin tocar su tambor.
Más tarde, cuando la procesión retornaba a la iglesia de San Roque, pasó lo impensable. La madrina de Paola, que no podía andar por sí sola, de forma inexplicable y sin ayuda, logró llegar hasta la puerta de su casa para ver pasar a su ahijada. Paola interpretó aquella hazaña inimaginable de su madrina como una señal para seguir adelante con su promesa. Sí, seguir con su promesa, pues su madrina había caminado.
Al día siguiente, periodistas de varios medios de comunicación estaban fuera de la casa de Paola, tras una entrevista. Otros habían conseguido su número de teléfono y la llamaban sin cesar. Paola no atendió a ninguno y tampoco salió de su casa. Guardó silencio.
El único espacio aceptado para que las mujeres participen en la fiesta de San Roque es como alféreces. En la actualidad, las alféreces no son más de 30. En comparación a los 10.000 hombres que participan, entre chunchos y músicos, las alféreces representan el 0,3 por ciento de participación femenina. En el encierro de San Roque, las alféreces se ubican detrás del Santo, junto con los músicos que tocan la camacheña.
El alférez es una vara que mide entre uno y dos metros de largo. Termina en forma de cruz o punta de flecha que va cubierta de un tul bajo el cual se anudan cintas de color, un ponchillo y un pollerín en miniatura. La promesa de una alférez ocurre cuando un chuncho muere; entonces la esposa o la hija decide continuar con la promesa del difunto. Debido a ello, el alférez se arma a imagen y semejanza del chuncho muerto. Pero también el alférez puede representar el cuerpo de la persona a la que se desea que el Santo cure.
En el día del encierro Paola quiso evitar problemas y, teniendo prohibida su participación, optó por acompañar a la procesión junto a las alféreces, en silencio. Todo el tiempo tuvo su tambor colgado al hombro, aunque a ratos algunas personas se acercaban y le decían “tocá tu tambor, tocá, mamita, tocá…”
Al año siguiente, en 2014, Paola volvió a la procesión de San Roque, esta vez tocando la caña. Ahora toca junto a Julia y Marcela.
La huída y los laberintos
El día del encierro, todavía no había empezado la procesión cuando don Carmelo Núñez le dijo a Carla Dávalos que no permitiría que toque la quenilla. Aun así, ella ingresó a la procesión y tocó. Cuando alguien se acercaba a sacarla, ella salía, los despistaba y volvía.
“Vení, vení, te voy a hablar bien”. “Ahorita andate”. “Salite”. “Hacete pepa”. “No queremos que toques”. “Nadie quiere que toques”. “No vamos a dejar que toques”. “Andate, mamita”. Fueron algunas de las cosas que le dijeron para que dejara de tocar la quenilla.
– Amiga, dice el dirigente de allá que mejor te salgas; si no, van a venir y te van sacar. Te van a agarrar del cogote.
– Mirá, chiqui sinvergüenza, ¿quién te ha mandau?
– Nadie, nadie -dijo el niño y se fue corriendo.
Carla tocaba la quenilla mirando nerviosa en todas las direcciones. Pensaba que en cualquier momento la iban a sacar por la fuerza. De pronto sintió una mano en su espalda. Era su fin. Resignada, se dio la vuelta.
– ¿Estás bien?
– No, padre. Es mucho acoso, ya no sé qué hacer, aquí nomás me quedo.
– No, vas a seguir. Vení conmigo ahorita – le insistió el sacerdote.
Era el párroco quien la tomó de la mano y, casi corriendo, la jaló entre la gente que se apiñaba cada vez más. Carla vio al padre abrir una puerta y entraron cuarto tras cuarto como si fuese un laberinto. Carla no sabe si lo que vio fue un convento. Solo recuerda que vio a muchas monjas y que éstas la miraban con extrañeza. Seguro que las religiosas no entendían qué hacía aquella muchacha disfrazada de hombre que pasaba corriendo, tomada de la mano del sacerdote.
De pronto, se vio al interior de la Iglesia de San Roque y después salió al atrio. Increíble, impensable, inolvidable. Carla estaba en el atrio de la iglesia, justo donde se ubican los músicos más antiguos y las autoridades: el gobernador, el alcalde e incluso estaba un expresidente del país. Junto a todos ellos, estaba Carla que finalmente logró su cometido, tocó la quenilla, cumplió su promesa.
¿Ves que sí pudiste hacerlo? – le dijo después el párroco.
***
En 2017 una joven vestida de chuncho fue descubierta. La obligaron a abandonar la procesión y a despojarse de su indumentaria. El hecho abrió nuevamente el debate social sobre la participación de las mujeres en roles exclusivos para los hombres.
El 6 de septiembre de 2020, el gobernador de Tarija dio a conocer la nota oficial emitida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la que declara que la festividad religiosa de San Roque será considerada el año 2021 como patrimonio cultural intangible de la humanidad.