Siendo niño, en la escuela, su maestro le dio una feroz paliza cuando se rebeló contra la prohibición de usar lluch’u. Aquel día, frente a la hoguera donde se quemaba ese gorro de lana, ardió para siempre en la memoria y el corazón de Felipe, el temible Mallku.

Felipe Quispe Huanca me aventaja 30 años, pero también, al menos, 30 metros de sendero. No puedo seguirle el paso entre las q’oas y las pajabravas de la ladera que domina la comunidad de Ch’ijilaya en el rebelde municipio de Achacachi. El Mallku se regodea al verme acezar y sonríe con una dentadura perfecta: “Vos no servirías para la lucha armada”.
Decide hacer un alto en la caminata. No sé si como una concesión a mi fatiga, o en su afán de practicar uno de los “deportes” favoritos de los aymaras: la contemplación del horizonte. El paisaje es bellísimo. Hacia el norte, la cordillera real de los Andes: el Tuni Condoriri, el Illampu… Felipe me señala un punto indeterminado en la falda de las montañas, más allá del pueblo de Achacachi, y dispara el primer titular del día: “Es la Rinconada, ahí todavía entrenamos con el Ejército de los Ayllus Rojos”.
Decido creerle. Apenas un par de años antes, una multitud tiñó con el carmín encendido de sus ponchos las faldas del cerro Sopocachi, en la entrada a Achacachi; para ser más precisos, en Kalachaka, el puente de piedras, una imaginaria fortificación que los campesinos de la región conocen como “El Cuartel General Túpak Katari”. Aunque en aquella ocasión, ante un par de docenas de azorados periodistas, blandieron viejos fusiles Mauser de la época de la Revolución Nacional, en el fondo y fuera del voyeurismo de las cámaras, tronaba la repetición de los fusiles de automáticos. El Ejército de los Ayllus Rojos no era una leyenda urbana.
(…) en aquella ocasión, ante un par de docenas de azorados periodistas, blandieron viejos fusiles Mauser de la época de la Revolución Nacional (…). El Ejército de los Ayllus Rojos no era una leyenda urbana.
Cuando estoy más concentrado en el recuerdo, el Mallku me saca del trance, gira la cabeza hacia el oeste y me señala otro punto, mucho más cercano, entre la ladera y el azul del lago Titicaca: “Es la escuela de Ajllata Grande, ahí íbamos a estudiar de changos”. Insiste en hablar siempre en primera persona del plural, un rasgo común del pensamiento comunitario que profesa.
Aunque la escuela de Ajllata lleva el nombre del Libertador Simón Bolívar, en la década de los años 40, cuando Felipe Quispe era un escolar, bien podía representar un templo del colonialismo. Todavía parece hervirle la sangre cuando me cuenta que su maestro le dio una feroz paliza cuando se rebeló contra la prohibición de usar lluch’u. Aquel día, recuerda, los gorros de lana que son rasgo de identidad de los indígenas de los Andes terminaron alimentando una hoguera en el patio de la escuela y, al mismo tiempo, otra en el corazón de Felipe.
La caminata se reanuda, pero el segundo tramo es mucho más corto. Llegamos a la casa del hermano mayor de los Quispe Huanca: Santiago. El solar está justo en el lindero que separa los cantones de Ajllata Grande y Ajaria Chico. El anciano dueño de casa nos invita a sentarnos en su patio, sobre unos troncos de eucalipto forrados con cuero de oveja. Además del anfitrión, nos acompañan la hija mayor y el hijo menor del Mallku.
Aquel día, recuerda, los gorros de lana que son rasgo de identidad de los indígenas de los Andes terminaron alimentando una hoguera en el patio de la escuela y, al mismo tiempo, otra en el corazón de Felipe.
No es la primera vez que entrevisto a Felipe Quispe Huanca. Ganarme su confianza me tomó un par de años. Poco a poco, mi presencia, casi sempiterna en los ampliados campesinos, en los bloqueos de caminos, fueron minando su carácter huraño y desconfiado.
Falta un par de semanas para las elecciones del 30 de junio de 2002 y el candidato del Movimiento Indígena Pachacuti está más que dispuesto a atender los requerimientos de los medios de comunicación. Después de todo, pese a sus críticas descarnadas al sistema político electoral, sabe bien las reglas (y las mañas) del juego: los periodistas son amigos, sobre todo los que no tienen pinta de q’aras.
Aunque soy consciente de ello, a mí me mueve un interés que trasciende lo coyuntural. No estoy en busca de “pepas” (aunque conseguí varias); quiero conocer otra dimensión de Felipe, hurgar en los orígenes de su rebeldía, su insolencia, su odio declarado a lo no indígena.
En 1991 yo estaba en el último curso de colegio, fue el año en el que cayó el Ejército Guerrillero Túpak Katari. Vi al Mallku en la televisión, con el lluch’u calado sobre la indomable cabellera, clavando una mirada soberbia sobre la periodista que inquirió sobre las razones de su lucha: “Es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted”. Sus palabras me interpelaron, interpelaron a todo el país. Era una declaratoria de principios y también de guerra. Ese día, Bolivia cambió para siempre.

“Es que a mí no me gusta que mi hija sea su empleada de usted”. Sus palabras me interpelaron, interpelaron a todo el país. Era una declaratoria de principios y también de guerra. Ese día, Bolivia cambió para siempre.
El Mallku sonríe. Ha pasado un poco más de una década desde que comenzara su reclusión en Chonchocoro y hoy se ha ganado un sitio en el hermético círculo de la política boliviana. Lo hizo a punta de sembrar piedras en los caminos; irrumpió en ese refinado ambiente, usualmente destinado a una oligarquía endogámica, reeditando, una y otra vez, a pequeña escala, el cerco con el que las huestes de Túpak Katari asfixiaron a la ciudad de La Paz en 1781.
Su hijo también sonríe. Felipito tiene como 8 años y disfruta de la atención del Mallku. Por un instante se me cruza la idea de que los mimos y las atenciones del rudo dirigente campesino hacia su renuevo son un ardid de mercadotecnia política, pero el niño juega con naturalidad con su padre, queda claro que los abrazos son un ritual corriente entre ellos.
El Mallku toma un aire severo y deja de jugar con su niño cuando le pregunto sobre su tránsito por los ejércitos rebeldes de Centroamérica. Calcula, como todo buen político, el efecto electoral que podría tener el escarbar en su pasado guerrillero. Se arriesga a medias y despacha esa etapa de su vida con un par de frases lacónicas.
Me cuenta que anduvo por El Salvador y Guatemala, siempre del lado de los indígenas, apoyando solidariamente su lucha contra la opresión del Estado blanco. No quiere dar más detalles. “Otro día te voy a contar, ¿ya?”, promete.
Dos Bolivias
Prefiere concentrarse en el pasado reciente. En “el Pachakuti” que inauguró un nuevo siglo en el país. Confiesa que la oposición al proyecto de Ley de Aguas solo fue el pretexto para encender la llama del descontento indígena, primero en abril y luego en septiembre de 2000, una excusa para denunciar, como lo hizo, la existencia de “dos Bolivias” con rostros distintos, conviviendo a la fuerza en una nación de mentira: una indígena, pobre e invisibilizada, y otra blanca, urbana e indolente.
En aquel entonces, los canales de televisión, dignos representantes del segundo país, mostraban en transmisión “en vivo” y a pantalla partida, las dos Bolivias: “La Bolivia que bloquea” (transmisión en directo desde las carreteras bloqueadas del altiplano paceño) y “La Bolivia que trabaja” (unidad móvil desde la Expocruz).
(…) “dos Bolivias” con rostros distintos, conviviendo a la fuerza en una nación de mentira: una indígena, pobre e invisibilizada, y otra blanca, urbana e indolente.
Debió ser al día siguiente de aquella muestra mediática del clivaje profundo que vivía el país cuando me tocó volver, junto a otros periodistas, al Altiplano en guerra con el Estado. Recorriendo la carretera que va hacia Achacachi, apenas pudimos llegar hasta el Cruce a Pucarani. Allí nos detuvo un importante grupo de bloqueadores poco contentos con la presencia de los medios de comunicación. Estaban dolidos por la forma en que la televisión distorsionaba el concepto del país partido en dos.
“¡A esta prensa mentirosa hay que matarle!”. “¡Hay que quemarle de una vez, saquen gasolina de ese auto!”. Hoy estoy seguro de que fue una bravuconada que buscaba, más que hacernos daño, darnos un buen susto (o tal vez no); el hecho es que lo más prudente fue no quedarnos a averiguarlo y enfilamos hacia la provincia Ingavi, donde también se habían reportado bloqueos de caminos.
Unos 200 metros antes de llegar al puerto de Guaqui hay una multitud, compuesta mayoritariamente por mujeres que bloquea en una encrucijada del camino, que también ha sido designada como “cuartel indígena”, en este caso en honor a Tomás Katari. Bajo de la camioneta con la grabadora en la mano. Estoy molesto con el maltrato en el otro punto de bloqueo. Estoy cargado de prejuicio.
Me acerco a una mujer aymara de edad indefinible que parece comandar el piquete y disparo una pregunta cargada de malas intenciones, sin saludar siquiera: “A ver vos, señora, ¿explicame por qué se oponen a la Ley de Aguas?, ¿qué artículos les perjudican?”.
La mujer me mide con la mirada, calcula mentalmente mi edad, mi condición, toma aire y responde con calma maternal: “Sabes joven, tienes razón. Yo no sé nada de la Ley de Aguas, no he leído, no sé leer. ¿Pero sabes por qué estamos bloqueando? Porque ya nos hemos cansado de vivir como animales, de que ustedes en las ciudades tengan todo: comida, luz, agua, médicos… y nosotros no tengamos nada. ¿Acaso somos menos gente que ustedes? ¿Acaso mis hijos son diferentes a vos? A mí me gustaría que mi hijo haya estudiado como vos has estudiado en la universidad, que tenga trabajo como vos tienes. Pero no, mi hijo tiene que rascar la tierra para darles de comer a ustedes. Es el único que ha vivido, los demás se han muerto cuando eran wawas, porque aquí no hay médico, con nuestros orines nomás curamos cuando se enferman, por eso estoy bloqueando joven”.
¿Sabes por qué estamos bloqueando? Porque ya nos hemos cansado de vivir como animales, de que ustedes en las ciudades tengan todo: comida, luz, agua, médicos… y nosotros no tengamos nada. ¿Acaso somos menos gente que ustedes?
No es solo el nudo que tengo en la garganta el que me obliga a callar. Me he quedado sin argumentos ante la cruda didáctica sobre las “dos Bolivias”. Fue un momento constitutivo en mi vida. Han pasado 20 años y hasta ahora no puedo hablar de ese instante sin que se me quiebre la voz.
“Vas a probar el verdadero wallaqe”. Felipe Quispe vuelve a interrumpir mis recuerdos. Me alcanza un plato de barro humeante, me explica que la verdadera receta tiene ají amarillo, ramas de q’oa, pero que el verdadero secreto es hervir a los karachis cuando todavía están dando coletazos. No puedo evitar sentir lástima por los pobres peces cocinados en vida; fijo mi vista en el rictus que tiene el que está en mi plato, desde donde parece mirarme con los ojos turbios. Decido ayunar con la complicidad de Nerón, el perro de la casa, que acepta con discreta complicidad librarme de la carne que nada en la exótica sopa.
Al notar el apego del chucho hacia mí, Felipe Quispe me cuenta que decidieron llamarle Nerón por la fascinación que el animal parece tener hacia el fuego. “Siempre está al lado del fogón”, me explica. Para mí que solo es friolento.
Felipe Quispe Huanca mira hacia el oeste, más allá del lago Titicaca, y me habla de su estirpe guerrera. Reivindica como suya la sangre de uno de los líderes del cerco de Túpak Katari, Diego Quispe Tito; me cuenta de los valerosos Qhespis de Azángaro, hoy en territorio peruano; me habla con cierta distancia del Wilasaku, otro caudillo rebelde de Achacachi, que en su tiempo se enfrentó a su propio partido, el MNR, y hasta mandó a asesinar a un ministro del régimen de Hernán Siles Suazo. Pero, sobre todo, hace suya la lucha de Túpak Katari, de quien habla con absoluta devoción.
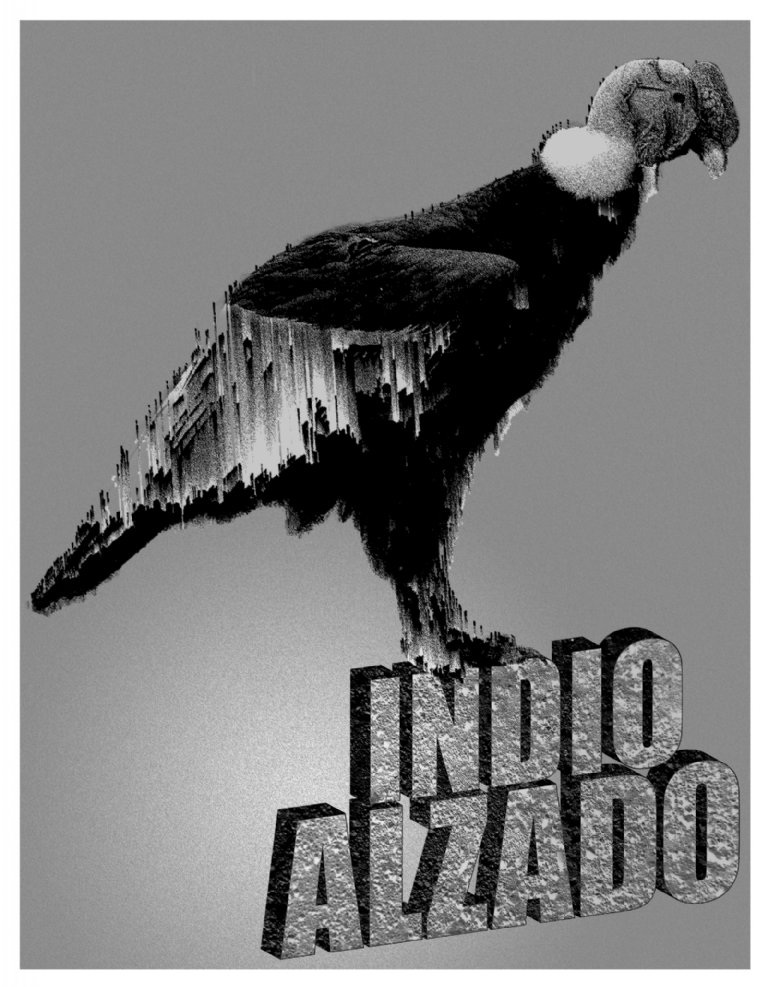
Felipe Quispe Huanca mira hacia el oeste, más allá del lago Titicaca, y me habla de su estirpe guerrera. Reivindica como suya la sangre de uno de los líderes del cerco de Túpak Katari, Diego Quispe Tito.
La influencia ideológica del Mallku se ha extendido por todo el altiplano norte de La Paz, ha comenzado a descender a los valles de Río Abajo y ha empezado a crecer en las feraces tierras yungueñas. La base política se apoya en una organización de carácter militar con una fuerte mística histórica.
Me “revela” (como lo hizo antes con muchos otros periodistas) la estrategia militar de los bloqueos de caminos. Explica, como todo un general prusiano, los planes desarrollados: el Plan Qamaq’e, el Plan Siquitiqui, el Plan Añuthaya… todos inspirados en animales de los Andes. Reivindica, una vez más, el uso de la confrontación directa para lograr los objetivos de su movimiento.
Me cuenta de los ayllus rebeldes que mantienen viva la idea de derrotar al Estado q’ara a través de la lucha armada: Chejepampa, Chojñapampa, Chojñakala… los temibles pueblos de la rinconada que está entre Achacachi, Warisata y la Cordillera Real de los Andes. Aclara, sin embargo, que están en tregua, que le han dado una oportunidad a la Bolivia blanca para demostrarle que pueden usar las herramientas de la democracia liberal para llegar al poder.
El Movimiento Indígena Pachakuti obtendrá, apenas dos semanas después, el 6,09% de la preferencia electoral en las elecciones generales de junio de 2002, una cifra que, aunque hoy parece insignificante, era inédita para un partido debutante y que estaba muy por encima de las opciones populistas que forman parte de la “Megacoalición” de gobierno, Condepa y la UCS, que ni siquiera juntando los votos alcanzan al partido del Mallku. Incluso Acción Democrática Nacionalista, partido ganador de las anteriores elecciones, apenas logra 3,4 % de votación.
El Movimiento Indígena Pachakuti logró hacerse de seis escaños en el parlamento, uno de ellos ocupado por Felipe Quispe que terminó renunciando a su curul dos años más tarde al considerar que el legislativo solo trabajaba leyes en beneficio de los ricos. Volvió a sus bases para insistir en su empeño de conseguir una revolución india.
El día que compartí el almuerzo con Felipe Quispe terminé entendiendo algunas de las razones de su lucha, pero también cuestionando con mayor fundamento algunas de sus acciones.
Como cualquier otro político, de hecho, como cualquier otro ser humano, Felipe Quispe fue un ser multidimensional. De un racismo inveterado propio de un saludable hijo del colonialismo. Pero que tuvo la virtud de, a través de su radicalidad y la altisonancia de sus argumentos, construir un imaginario colectivo donde la visión del otro no esté nunca más subordinada a cuestiones étnicas.
También me interpeló a un nivel más personal. “Tienes que levantar la cabeza, tienes que decir: este Arturo Choque, con este apellido aymara, con esta cara de indio, es periodista y no se va a callar”.
Como cualquier otro político, de hecho, como cualquier otro ser humano, Felipe Quispe fue un ser multidimensional. De un racismo inveterado propio de un saludable hijo del colonialismo.
Al final de la jornada, con los postreros rayos del sol derramando chispas sobre el lago sagrado, me quedaba una pregunta. No era para el entrevistado, sino para mí. ¿Es realmente el Mallku ese fundamentalista impenitente a quien muchos cuestionan su intolerancia? Se lo pregunté y su respuesta me hizo comprender la dureza de sus argumentos, la radicalidad de su lucha sin concesiones: “Lo que pasa es que los q’aras nos han enseñado sus mañas a la hora de negociar: pides 10 para que te prometan 5 y te den 2. Entonces, yo reclamo la reconstitución del Kollasuyo para que al menos respeten nuestra identidad”, me dijo con una inaugural sinceridad.
De haber seguido con vida, Felipe Quispe Huanca estaría próximo a convertirse en Gobernador del departamento de La Paz ¿Habría sido un buen Gobernador? Tal vez no. Todavía están por ahí un par de denuncias en su contra que nunca fueron aclaradas. Su hostilidad hacia un buen porcentaje de la población boliviana le restaba puntos como político. Sin embargo, y por encima de toda otra consideración, Bolivia tiene un antes y un después del Mallku.
Solo el tiempo dirá si las bolivianas y los bolivianos somos capaces de construir un país donde las relaciones de poder entre las dos Bolivias se equilibren para romper el círculo del colonialismo. Solo en unos años sabremos si podremos salvar las profundas grietas entre el mundo indígena y el no indígena, entre lo urbano y lo rural; o si tendremos que escuchar de nuevo a los fusiles atronando los rincones de la cordillera.








