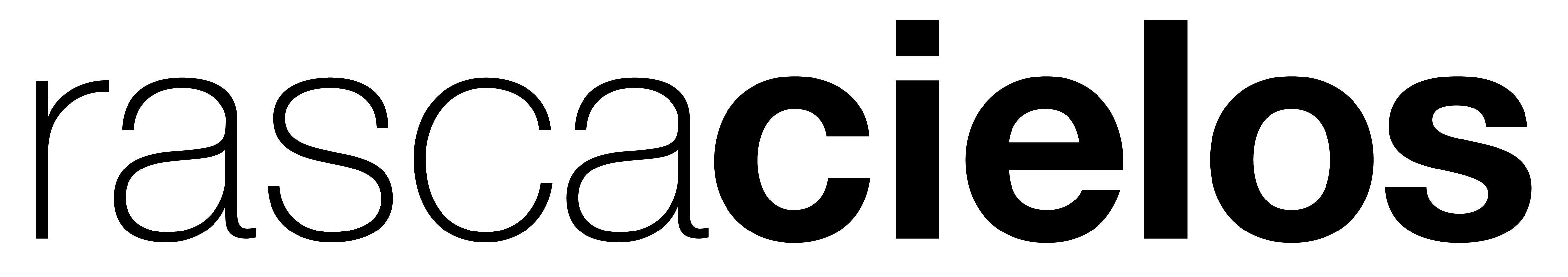CRÓNICAS EN CUARENTENA
Un seminario en la universidad sobre Escrituras Apocalípticas Latinoamericanas estaba previsto hace mucho tiempo, aunque parezca premonitorio. ¿Cómo vive un profesor de literatura los días de la peste en Ithaca?
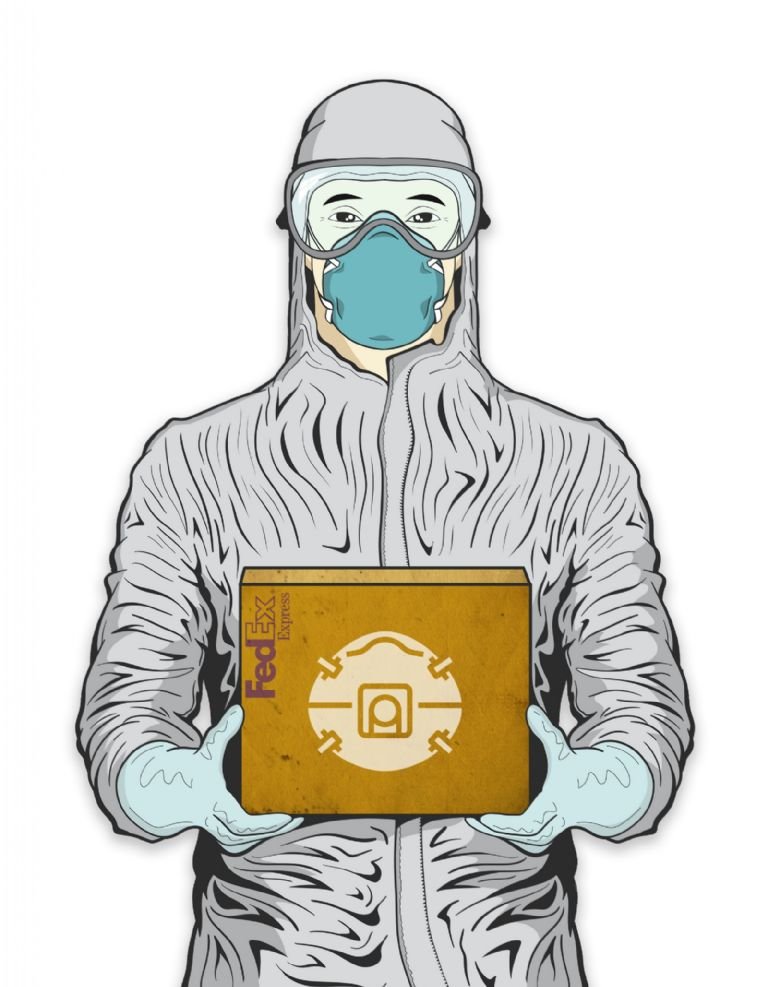
(19 de abril, 2020)
Hace una semana hablé con Sebastián Antezana, que vive en Syracuse –a una hora de Ithaca, donde yo vivo, los dos en el Estado de Nueva York–, y le pregunté cuántos casos había en su condado; doscientos, dijo, y yo: por aquí son sesenta. Hoy hay más de cien en Ithaca, una cantidad pequeña en un Estado con más de 140.000 casos (en la ciudad de Nueva York hay 80.000) y 5.600 muertos; 35% de todos los casos en los Estados Unidos (400.000). Las cifras se entremezclan con las imágenes: bolsas de cadáveres en los pasillos de un hospital en Queens, un camión frigorífico a manera de morgue improvisada en la puerta de un hospital en Brookdale, y el Javitz Center, centro de la vida cultural de Manhattan a través de sus ferias y exposiciones, convertido en hospital. Suena raro pensar que hace tan solo un mes Donald Trump se vanagloriaba de que había quince casos en los Estados Unidos y el virus estaba “bajo control”. Trump, quien pensó que el virus era igual que una gripe, develó en voz alta la pulsión de muerte del modelo neoliberal: intentar salvar la vida de miles de ancianos no justifica detener la economía (“el remedio no puede ser peor que la enfermedad”). Algunos analistas comienzan a considerarlo como el peor presidente de la historia de este país (merece un lugar de privilegio la combinación de brutal incompetencia con arrogancia, sumada a las mentiras y a los ofrecimientos de soluciones mágicas como la cloroquina y la hidroxicloroquina, con las que Trump se ha enfrentado a esta crisis).
Trump, quien pensó que el virus era igual que una gripe, develó en voz alta la pulsión de muerte del modelo neoliberal: intentar salvar la vida de miles de ancianos no justifica detener la economía (“el remedio no puede ser peor que la enfermedad”).
A lo lejos se escuchan las sirenas de las ambulancias. Vamos con un par de amigos a pasear por un parque en las afueras, junto a un arroyo tranquilo; les llevamos de regalo rollos de papel higiénico: es un momento emocionante, da para un abrazo pero nos aguantamos. Los árboles siguen desnudos, es abril pero el invierno no termina de irse. El cuerpo se ha desacostumbrado, caminamos respetando torpemente la distancia social. Qué cosa extraña, verse después de varias semanas con amigos que viven a siete minutos de tu casa. Hablamos de Boris Johnson, intercambiamos alucinadas teorías conspiratorias; son formas de procesar todo este trauma. Discutimos de cómo ha tenido que ocurrir una pandemia para que ciertas propuestas que defendía la izquierda “radical” –una salud pública decente, la renta universal, la expansión del Estado– estén siendo cooptadas por los conservadores. Hasta hace poco Bernie Sanders era un extremista; hoy su proyecto se está convirtiendo en la base para encarar la renovación social (el partido Demócrata prefirió a Biden por miedo al progresismo de Sanders, pero Biden ya sabe que necesita cooptar buena parte del mensaje de Sanders para las elecciones de noviembre). El imperio no estaba preparado para una pandemia: con un sistema de salud pública precario, un presidente y un partido en el poder que no creen en la ciencia, y un ethos obsesionado con la productividad, su respuesta ha sido de las peores entre los países de Occidente. Nadie en estos momentos busca el liderazgo de los Estados Unidos.
Nadie en estos momentos busca el liderazgo de los Estados Unidos.
Una madrugada hace un par de semanas la crisis se hizo carne en mí: tuve escalofríos en la cama y no pude dormir. Tuve miedo. No he salido del todo de ahí, trato de llegar a un acuerdo con esa fragilidad y busco estrategias para no meterme por callejones oscuros. No es fácil. Los mensajes desoladores no cesan: la tía de una colega con el virus en España, la abuela de un amigo en California, los padres de una alumna. Para calmar la ansiedad tratamos de organizarnos en casa. La entrada está llena de productos de limpieza, zapatos, chamarras. En la cocina lavamos las frutas y verduras con jabón. Como aquí la cuarentena es muy laxa, más una recomendación que una obligación, nosotros creamos nuestras propias reglas: solo podemos salir de la casa cada tres días. Es, lo sabemos, un lujo: allá afuera dan la cara los paramédicos, los empleados de los supermercados, los recolectores de la basura, todo ese mundo indispensable que sostiene a la sociedad y es el más precarizado. Pero también nos hemos aprendido de memoria los consejos de los epidemiólogos y virólogos y confiamos en que el confinamiento ayudará a “aplanar la curva” y mitigar la propagación del contagio. Cornell se dio cuenta de eso hace pocas semanas y canceló las clases presenciales; un domingo nos pidieron sacar las cosas de los despachos, ya no podríamos volver hasta nuevo aviso. Ayudé a mi hijo Gabriel, que vivía en las residencias universitarias, a mudarse a casa. Esta semana se reanudaron las clases, y si bien todos estamos con la cabeza en otra parte, estas también ayudan a recuperar algo de estabilidad. Digo estabilidad y no normalidad, porque no es la idea recuperar la normalidad perdida; fue precisamente la aceptación de esa normalidad la que nos trajo a este lugar.

Durante el día intento ayudar a mis colegas y alumnos a resolver sus problemas y organizo mis clases virtuales: estoy enseñando desde enero, no es broma, un seminario doctoral sobre Escrituras Apocalípticas Latinoamericanas que planeé desde octubre. Hemos leído Plop, hemos visto Hijos de hombres, leíamos 2666 cuando el apocalipsis tiró todo por la borda y mi clase cargada de ciencia ficción se volvió costumbrista: un alumno brasileño me dice que se siente en las páginas de El Eternauta. Les doy la opción de no hacer un trabajo académico a finales del semestre; pueden entregarme una crónica, un diario, un relato imaginario a partir de su experiencia en estos días de la peste.
Me he vuelto un experto en analizar gráficos y calcular aumentos exponenciales. Aprendo de Singapur y Taiwán, me preocupo por Bolivia y el avance desolador del virus por América Latina, sigo las polémicas locales: mientras otros países hacen todo por repatriar a sus ciudadanos nosotros lo hemos convertido absurdamente en un tema político y tenemos a un montón de bolivianos durmiendo en carpas en Pisiga; en Chile el ministro de Salud dice, en una de las declaraciones más desafortunadas de una autoridad en esta crisis, que quizás el virus se “vuelva bueno”; en Brasil Bolsonaro quiere pero no puede despedir a su ministro de Salud, la voz de la cordura ante los despropósitos de un presidente cada vez más más aislado. Tanto en Estados Unidos como en Bangladesh la ciencia lucha por hacerse oír en medio de las interpretaciones políticas y se enfrenta a una dura pulseada con los consejos de algunos líderes espirituales y con nuestras supersticiones tan bien cultivadas a lo largo de los siglos. Mientras tanto, el virus sigue su marcha: así como Wuhan era el futuro de la Lombardía, Nueva York es el de América Latina: una trayectoria devastadora es casi inevitable para todos.
(…) mientras otros países hacen todo por repatriar a sus ciudadanos nosotros lo hemos convertido absurdamente en un tema político y tenemos a un montón de bolivianos durmiendo en carpas en Pisiga (…)
Algunos amigos zizekianos piensan que esta crisis anuncia el fin del capitalismo; no estoy seguro, aunque sí pienso que es el fin del modelo neoliberal. La crisis nos da una oportunidad para imaginar el futuro y articular estrategias para construir un mundo menos extractivista, más equilibrado en su relación con los ecosistemas, con un modelo social más justo que le dé un lugar privilegiado a la salud, a la ciencia y a la educación. Alumbrar ese mundo no será fácil: se viene un estallido social a nivel mundial, producto del hundimiento económico –“no será una recesión sino una Edad de Hielo”, he leído por ahí–, al que se añade la forma devastadora con que las redes asistencialistas de nuestros Estados fueron desmanteladas en las últimas décadas. Se vienen años de fronteras, cuarentenas y confinamientos.
Mientras pienso en ese presente desolador, de pronto llega a la puerta un agente de Federal Express con una gran caja para David, el estudiante coreano al que alquilamos un departamento en la casa; seguro en esa caja hay mascarillas N95 con filtro, guantes y toda esa parafernalia que aquí no se consigue. El estudiante acaba de crecer ante mis ojos.