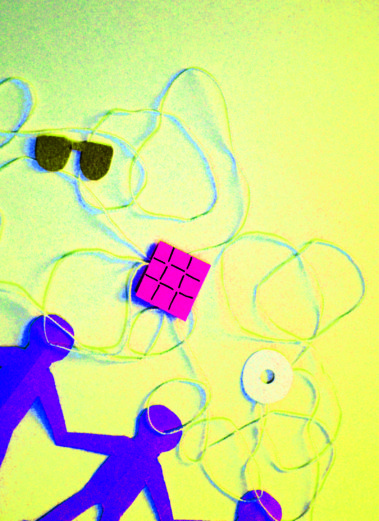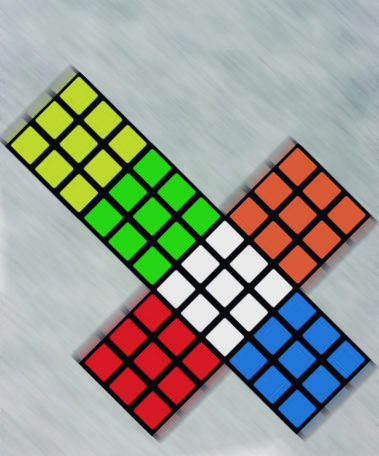No son ciegos, tienen baja visión, y a pesar de ello están empeñados en ver las películas de Werner Herzog. Sus niños participaron en el filme Sal y Fuego, del alemán. Pero sobre todo arman un cubo Rubik como se construye una familia.
Finalista del Premio Nacional Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela
Gabriel está hipnotizado ante su cubo de Rubik. Aunque sus padres lo llaman, él solo tiene ojos y cabeza para ese rompecabezas tridimensional que le debe su nombre al escultor y profesor de arquitectura húngaro Emo Rubik. Lo mira por cada uno de sus seis lados. Lo manipula con resolución, pero sin asomo de torpeza. No le halla solución, pero no parece desalentado ni molesto; sí desconcertado. Tiene apenas 10 años, pero bien podría tener 50.
Aún pequeño y flaco, tiene una personalidad seria y meditativa. Piensa mucho antes de hablar y lo hace con pocas palabras. Se lo ve más cómodo cuando escucha. Viste unas bermudas largas, una camiseta manga corta y sandalias, un atuendo, por lo demás, común para donde viven él y su familia: el barrio Integración de las Américas, distante a unos 15 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, una urbe en la que, en estos días finales de noviembre, de primavera plena, uno se mete al cuerpo vapor caliente a manera de aire y lo devuelve en su forma líquida sudando por todo el cuerpo.
Como Gabriel sigue en trance con su cubo, el juguete más vendido del mundo, tiene que ir a su rescate –no sabemos si del objeto o de su niño– su padre, Genaro. Finalmente le quita a su hijo mayor el cubo, en un movimiento rápido y juguetón, que lo agarra desprevenido. Genaro viste igual que Gabriel y Danner, su hijo menor: bermudas, camiseta y chancletas. A estas alturas, la indumentaria oficial de los Márquez. La única que matiza el uniforme es Victoria, la madre, que calza una licra negra ajustada en lugar de bermudas. Lo curioso es que el que ahora se entretiene con el juguete cúbico es el padre, que lo acerca a su rostro casi como si lo fuera a lamer y oler, con más goce que desconcierto, para embarcarse en su recomposición cromática: que cada uno de sus seis caras sea de un solo color. Debe intervenir Victoria para convocar con algo más de autoridad a Genaro y a Danner. Al fin están juntos, los cinco, los dos padres, los dos hijos y un perro sarnoso. Posan para las fotos que les tomo en la puerta de entrada de su casa, en este mediodía sofocante. Sonríen con un semblante que podría confundirse con dolor o malestar o estreñimiento, con los ojos mirando para distintas direcciones y los labios algo incómodos, pero que en su caso es común. Porque Genaro, Victoria, Gabriel y Danner son personas con baja visión. Que no es lo mismo que ciegos, aunque legalmente son considerados como tales.
***
Mi nombre es Genaro Márquez, persona con discapacidad visual, baja visión (…)
Por esos azares de la vida, un joven español que radica aquí en Bolivia me trajo un compendio de muchas crónicas y periodismo de viaje para imprimir en braille. Entre estas había una crónica escrita por usted titulada “Un chicharrón para Herzog o la conquista de lo inútil”.
Y mire qué casualidad: le cuento que mis dos niños fueron los elegidos del casting nacional que hacía Herzog en Bolivia para la película “Sal y Fuego”.
(…) me llamó la atención cuando decía que tiene un amigo ahí en La Cancha, el mercado en Cochabamba, que tiene toda la colección de películas de Werner Herzog. Y desearía que podamos coordinar cuánto me cuesta toda esta colección (…).
Esperando su respuesta que sea muy favorable para que mis niños puedan conocer todas las producciones que hizo su director, me despido muy atentamente,
Genaro Márquez.
Ese mail lo recibí el 18 de octubre de 2017. En 2015 había escrito un texto sobre mi encuentro con el cineasta alemán, que llegó a Cochabamba para hacer un casting de ciegos para su entonces nueva película, Sal y Fuego, un eco-thriller localizado en el salar de Uyuni.
Mire qué casualidad: le cuento que mis dos niños fueron los elegidos del casting nacional que hacía Herzog en Bolivia para la película “Sal y Fuego”.
Había hablado con algunos de los niños que descartó el realizador a su paso por Cochabamba y, por supuesto, me había planteado buscar a los que sí había elegido y actuaron en la cinta. Tenía algunos datos básicos para buscarlos: que eran hermanos y vivían en Santa Cruz. Y sus identidades me las había revelado el propio filme. La nota estaba ahí a la mano, a solo una ciudad de distancia. Y no la hice. Hasta que Genaro hizo mi trabajo. Compré la colección de filmes del director de Fitzcarraldo en blu–ray, alisté maletas y viajé al encuentro de Genaro y su familia, los Márquez.
***
El taxi me deja en el kilómetro 13 de la carretera que va a La Guardia, atravesada por un desvío que conduce al barrio donde viven los Márquez. Ahí espero por unos minutos a Genaro, un cuarentón mediano y algo regordete, que llega acompañado de su hijo menor, Danner. Me dicen que hay que ir por el desvío unos dos kilómetros y que la forma más rápida de hacerlo es en mototaxi.
En su casa nos esperan Victoria, a la que su esposo llama de cariño Vicky, y Gabriel, todos bien uniformados. Ella es morena, más que Genaro, de menor estatura y le lleva algunos kilos. Y es más seria, reflexiva y parca que él, como Gabriel. Danner, en cambio, tiene un carácter más parecido a su padre: inquieto, locuaz, travieso. Sin que medie mayor presentación entiendo que están ansiosos de que les entregue el encargo que los condujo hacia mí: las películas de Herzog. Les doy la colección completa, además de un blu–ray de Sal y Fuego. Había imaginado ese momento y la posibilidad de ver la película con ellos, al menos los pasajes en los que actúan los dos niños, que para entonces ya la habían rodado más de dos años atrás, en el primer semestre de 2015. Imaginé que la experiencia de verla juntos me ofrecería material para una crónica. Imaginé que el verla con dos de sus actores, que además son casi ciegos, daría mucho para contar. Imaginé eso y mucho más. Lo que no imaginé es que los Márquez no tendrían un reproductor de blu-ray.
— Gabriel, tal vez no va a dar. Blu–ray es, ¿no? No tenemos –le explica Genaro, desilusionado, a su hijo mayor–. Es otro formato, pues, Danner –le aclara a su otro hijo.
— No entiendo –responde este, que ahora mismo tiene ocho años.
— De que la vamos a ver, la vamos a ver –dice Genaro, con espíritu deportivo y una sonrisa benevolente.
Ya sin nada que ofrecerles a cambio de su hospitalidad, me invitan a sentarme en la sala. De reojo puedo ver cómo Vicky y sus dos hijos acercan, hasta ahí donde se los permiten los límites de sus narices, varias de las cajas de blu-ray con las películas de Herzog que les traje. Es lo único que pueden hacer con ellas: intentar ver sus figuras. Mi descuido les ha negado conocer las obras del cineasta que cambió sus vidas. Mi torpeza les ha privado del cine.
Con mi torpeza se ha ido el texto que imaginé sobre lo que significa el cine para dos niños que actuaron en una cinta, pero que apenas pueden ver imágenes en movimiento. Con lo poco del atrofiado olfato periodístico que me queda, les pido a Genaro y Victoria que me cuenten su historia. Es lo mínimo que les debo.
***
Genaro Márquez nació en 1976, en Monteagudo, una ciudad intermedia de Chuquisaca. Es una cabecera de Chaco que está a 160 kilómetros de Sucre; pero que, por la calidad de las carreteras, es más accesible desde Santa Cruz. Vivió en esa población hasta sus seis años, cuando fue abandonado por sus padres, para los que era un incordio debido a su casi total ceguera. Algunos paisanos le contaron que nació así mal de la vista y otros que fue un accidente el que le produjo la ceguera casi absoluta. Él no se acuerda. Lo que sí recuerda es que fue a instancias de su abuela paterna, que vivía en Sucre, que fue rescatado del abandono paterno. Lo llevaron hasta la ciudad capital, pero, al poco tiempo, su abuela se dio por vencida y creyó que no iba a poder cuidarlo. “Era muy travieso. Cruzaba la calle una y otra vez”, recuerda. “Una vez hasta me atropellaron”.
La reminiscencia de ese accidente coincide con otro, un pequeño accidente doméstico. Danner, el hijo menor, acaba de hacer caer un vaso de vidrio semivacío de Coca Cola al suelo y se rompe.
— Uy, Danner –reprende Genaro.
— Cuidado –reclama con algo más de dureza Victoria.
— No, yo no fui, mamá –se defiende el niño, mientras la madre se marcha unos segundos para volver con una escoba y servilletas.
Barre y levanta los escombros de vidrio, pero no todos. Algunos siguen desperdigados por ahí. No los ha visto. Me digo, para mis adentros, que en detalles como este se revelan las limitaciones de visión de una familia como esta. Mientras, Genaro vuelve a su relato.
 Cuando su abuela estaba por enviarlo de vuelta a Monteagudo, unos vecinos le contaron que había un internado donde podían cuidar del niño. Ese dato lo salvó de un nuevo abandono, de una segunda orfandad. Iba al colegio internado todas las tardes, mientras que las mañanas las pasaba en el centro para personas ciegas y de visión baja Aprecia. En Sucre concluyó la escuela y obtuvo el bachillerato, empleando solo su ojo derecho, con el que tiene un 19 por ciento de visión, pues con el izquierdo no ve nada. Cumplidos los 18 años se marchó a Cochabamba, donde estudió Ciencias de la Educación, en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En esta ciudad permaneció 10 años y comenzó a trabajar en un centro de educación especial, el CRE, en el que aprendió computación y a producir materiales inclusivos para ciegos. Ahí también tomó contacto con miembros del ONCE, la organización de ciegos de España, que lo llevaron a ese país para recibir capacitación. Sin embargo, la reducción de financiamiento para los proyectos en que trabajaba lo animó a dejar CRE y probar suerte en Santa Cruz de la Sierra. “Así que me vine acá y, gracias a Dios, me fue bien”, afirma con una sonrisa amplia. Eso sí, en su relato falta algo, un dato no menor, una motivación determinante. Genaro se marchó hacia el oriente también guiado por el deseo de estar más cerca de Victoria, que vivía y trabajaba allí desde sus 18 años. De eso se acuerda mejor ella misma.
Cuando su abuela estaba por enviarlo de vuelta a Monteagudo, unos vecinos le contaron que había un internado donde podían cuidar del niño. Ese dato lo salvó de un nuevo abandono, de una segunda orfandad. Iba al colegio internado todas las tardes, mientras que las mañanas las pasaba en el centro para personas ciegas y de visión baja Aprecia. En Sucre concluyó la escuela y obtuvo el bachillerato, empleando solo su ojo derecho, con el que tiene un 19 por ciento de visión, pues con el izquierdo no ve nada. Cumplidos los 18 años se marchó a Cochabamba, donde estudió Ciencias de la Educación, en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En esta ciudad permaneció 10 años y comenzó a trabajar en un centro de educación especial, el CRE, en el que aprendió computación y a producir materiales inclusivos para ciegos. Ahí también tomó contacto con miembros del ONCE, la organización de ciegos de España, que lo llevaron a ese país para recibir capacitación. Sin embargo, la reducción de financiamiento para los proyectos en que trabajaba lo animó a dejar CRE y probar suerte en Santa Cruz de la Sierra. “Así que me vine acá y, gracias a Dios, me fue bien”, afirma con una sonrisa amplia. Eso sí, en su relato falta algo, un dato no menor, una motivación determinante. Genaro se marchó hacia el oriente también guiado por el deseo de estar más cerca de Victoria, que vivía y trabajaba allí desde sus 18 años. De eso se acuerda mejor ella misma.
Victoria Arancibia nació en 1980 en Jatun Kaka, una comunidad quechua del municipio de Yamparáez, también perteneciente a Chuquisaca, y distante a 30 kilómetros de Sucre. Nació con catarata congénita, una enfermedad que supone para quienes la padecen nacer con el cristalino opaco del o los ojos y, en consecuencia, estar privados de ver. De eso se enteró su madre unas semanas después de darla a luz, poco después de percatarse de que los rayos del sol sobre su rostro no la molestaban y de consultar con médicos de Sucre. Ahí le dijeron que debían operarla lo más pronto posible para revertir el mal. Sin embargo, su madre se negó, porque los médicos le explicaron que la bebé debía quedarse un tiempo en la ciudad hasta recuperarse y ella creyó que querían robarse a su hija. Volvió con ella al campo. Solo unos años después, cuando ya tenía seis, sus profesores de escuela recomendaron a su familia llevarla a la ciudad para tratarla. En Sucre dieron con el centro Aprecia, el mismo centro donde asistía Genaro, donde la internaron. Al año de su internamiento la operaron de su ojo izquierdo y descubrió la luz, los colores y las formas. “Ahí mejoré harto, logré ver. Estaba sorprendida no me daba cuenta de que se podía ver más”, dice emocionada. “Cuando ya me hicieron la cirugía, podía ver y escribir en tinta. De ese modo estudié así, normal, solo que entré tarde al colegio. A los siete años recién estaba entrando al kínder (primera sección) y a los ocho años a segunda sección”.
Victoria acabó el colegio, mientras seguía internada en Aprecia, viendo entre el 17 y 18 por ciento con su ojo izquierdo. Del derecho le operaron a los 12, pero sin el éxito que hubo con el otro. Ahora mismo ve poco o nada con el derecho. Durante sus años en Aprecia coincidió y conoció a Genaro, pese a que él era unos años mayor. Luego él se fue a Cochabamba y ella, cumplidos los 18, se marchó a Santa Cruz, donde viven otros de sus hermanos. Ella comenzó a trabajar joven, asistiendo como guía a personas completamente ciegas. Una de ellas vendía tarjetas telefónicas en las calles y los fines de semana era vocalista de un grupo musical afincado a Cochabamba. Victoria viajaba desde Santa Cruz con su amiga cantante y, en uno de los conciertos en la ciudad vecina, se reencontró con Genaro, unos ocho años después de haberse frecuentado en Sucre.
— Yo era manager de ese grupo, un grupo de no videntes –explica un divertido Genaro.
— ¿Qué se llamaba? –pregunto.
— NDN –responde Genaro.
— ¿Así, solo las letras? –insisto.
— Sí, NDN, Nacer de Nuevo –complementa é–. Yo era manager, yo hacía los contratos, los acompañaba a los conciertos.
— ¿Y qué edad ya tenían entonces? –pregunto a ambos.
— Yo tendría unos 18 y él unos 22. Nos vimos de unos ocho años, desde Sucre, desde que éramos niños –responde ella.
— Pero, ¿se reconocieron? –interrogo.
— Yo lo reconocí, él no me reconoció -aclara ella. Las risas se desatan. Reímos todos, salvo Gabriel, que parece algo distraído de la historia que quizá ya ha escuchado antes–. No me estaba reconociendo, pero después se acordó. Yo tenía una dupla, una amiga allá en Sucre. Éramos como hermanas. De ella se acordó, pero no de mí –redobla el reclamo para carcajada de los tres.
El reencuentro tuvo lugar el año 1999, en Cochabamba, donde él aún vivía, mientras ella ya residía en Santa Cruz. En ese punto, la conversación ya es suya. El relato se construye en un contrapunto entre ambos, que recuerdan con cariño y humor sus años de enamoramiento, con ella aportando datos precisos, dignos de una memoria prodigiosa, y él bromeando sobre los hechos.
— Desde entonces tuvimos más contacto. Era por cartas. No había WhatsApp todavía –dice, entre risas, Genaro.
— Nos escribíamos con tinta. Yo no entendía su letra y él tenía que enviar en computadora –precisa, también divertida, Vicky.
— Yo ya escribía en computadora.
— ¿Y en qué momento decidieron juntarse? –interrumpo
— Cuando ya me vine acá, en 2005 -informa él.
— Mientras tanto nos seguíamos escribiendo, nos veíamos cuando yo iba o él venía. Él se vino en mayo de 2005 y en 2006, el primero de enero, empezamos a vivir juntos, justo en Año Nuevo –complementa ella con la exactitud para los datos que es su seña, la marca que le permite trabajar en la fundación Kolping como recepcionista, derivando llamadas externas sin necesidad de revisar los números de internos, solo confiada en su memoria paquidérmica.

Una vez juntos, se dedicaron a vender tarjetas telefónicas y a prestar el servicio de llamadas en una caseta, cerca del principal hospital en Santa Cruz de la Caja Nacional de Salud. Al año, Vicky quedó embarazada y en febrero de 2007, el lunes de Carnaval, nació Gabriel. A las dos semanas, en la asociación de ciegos a la que asistían les hicieron notar que su primogénito parecía tener también problemas de vista. Lo llevaron al Centro Kolping, dependiente de la misma institución para la que, con el tiempo, trabajaría. “Ahí me dijeron que mi bebé tenía igual catarata congénita y que tenía que operarse, entre los dos y tres meses como máximo. Le hicimos operar dos veces”, recuerda aún con algún resabio de aflicción. No lo dice, pero se da por entendido: ella le heredó el mal.
Ambos debieron conseguir el dinero para cubrir las cirugías con un médico privado. Les costó mucho, pero valió la pena. Aunque usa lentes especiales de alta medida, Gabriel estudia en un colegio regular, el San Martín de Porres. Ha concluido la primaria sin perder un solo año y, con los 12 recién cumplidos, se cursa el primer curso de secundaria.
Gabriel sigue en la sala, ahora más atento a la conversación, que ya lo alude.
— ¿Y eres buen alumno, Gabriel? –le pregunto
— Sí –responde con la brevedad que le es propia.
— ¿Qué materias son las que más te gustan?
— Artes plásticas, música y matemáticas.
— ¿Qué más te gusta hacer en el colegio?
— Lo que no me gusta de artes plásticas son las medidas con la regla, porque se me complica un poco –reconoce para dar cuenta de algo que no dice, pero que se da por sobreentendido: hay cosas que su baja visión no le dejan hacer. Esos lentes gruesos que lleva todo el tiempo, que parecen cortados de una escafandra, no son de juguete. El único juguete ahí es el cubo de Rubik. O los blu–ray de las películas de Herzog que les traje.
— Pero, juegas con tus demás compañeros… –sugiero.
— Sí.
— ¿Qué juegan? ¿Deportes?
— No, a mí no me gusta corretear en el colegio, así que me quedo a charlar en el curso o si no, salto soga con las chicas -responde, para hablar con convicción de lo que no le gusta ni puede hacer con normalidad. Como medir con la regla. Como corretear.

Ahora que el repertorio de preguntas para Gabriel se ha agotado, Victoria vuelve a la saga familiar. Se acuerda de que Danner nació casi dos años después que Gabriel, en enero de 2009. Un día después de Reyes, precisión que solo puede ser cortesía suya. Acelerado, travieso y ansioso desde antes de ser alumbrado, el segundo hijo de los Márquez no esperó a llegar a la maternidad. “Danner nació en el auto, le cuento”, revela Vicky, con un rostro que no sé interpretar si es de humor o de fastidio. “No pudimos llegar hasta la maternidad. Estaba en el auto de mi hermano, más bien, así que ahí nació, en el camino a la maternidad. Eran las 3 de la mañana o así”.
Tras la suerte que corrió Gabriel, los padres eran conscientes de la alta probabilidad de que Danner también sufriera catarata congénita. Y así fue. Los procedimientos resultaron tanto o más satisfactorios que con Gabriel, al punto de que Danner ve un poco mejor que su hermano. Lleva una vida normal y le va bien en el colegio, como a Gabriel. En lo que no se parecen es en el carácter: el segundo de los hijos es más inquieto y travieso, y es aún más difícil de decodificar en sus intereses. “No se puede encontrar qué le gusta a él”, admite la madre. “A él le gustan los animales. Es aficionado, más que todo al perro”. “De hecho, creo que se ha ido porque ha visto un gato”, afirmo con algo de humor, pero no poca verdad: tras el incidente de la copa rota, se fue detrás de un felino que coqueteaba en la sala. Todos reímos, todos menos Gabriel.
— ¿Y han pensado tener más hijos o ya están tranquilos? –disparo.
— No, no –responde inusualmente serio Genaro.
— Ya estamos tranquilos –complementa Victoria. Y la respuesta detona un nuevo episodio de carcajadas–. Los hemos tenido a ambos para que sean compañeros.
***
La respuesta de Victoria se me pasa desapercibida en ese momento, pero me resonará cada vez con más estruendo. Me hará preguntarme por la motivación de esta pareja para traer al mundo hijos que, muy probablemente, nacerían enfermos, con una discapacidad tan difícil de lidiar como la baja visión. Y mientras más me vaya preguntando, la única respuesta que encontraré será esa, la que salió de la boca de Victoria: los tuvieron a ambos para que se acompañen.
Con los días entenderé, o al menos intuiré, que si algo trasciende de las historias de Genaro y de Victoria es un tufillo de abandono y de soledad. Ambos fueron, a su manera, hijos huérfanos, solos. A él lo abandonaron sus padres y solo la indulgencia de su abuela lo salvó de la indigencia. Pasó más tiempo en un internado y en su escuela que con su familia. A ella la dejaron en el internado a sus seis años y solo volvía a su pueblo en vacaciones escolares. Su familia fueron sus amigos ciegos. Ambos conocieron de primera mano una de las formas más crudas de la soledad: la de las personas ciegas o casi ciegas. No solo se trata de sobrellevar la discapacidad física, sino el aislamiento que ella trae consigo, la dificultad de contacto humano que depara. Por eso no deja de tener un sino providencial el que Genaro y Victoria se hayan encontrado. Y si tuvieron un hijo con baja visión como ellos, pronto entendieron que si algo podían hacer por él era evitarle el abandono y la soledad que ellos padecieron.
Todo esto me lo digo yo, por supuesto, para mis adentros, y muchos días después. Al momento del encuentro con los Márquez aún no me lo planteo. En ese momento sigo detrás de los niños bolivianos casi ciegos que actuaron para Herzog. Una experiencia que, no lo digo yo, sino ellos, les cambió la vida. Y no es que la filmación bajo las órdenes del alemán o en compañía de celebridades los haya conmovido. Tampoco es que hayan descubierto una fascinación extraordinaria ante el cine tras su experiencia con Herzog. El rodaje de Sal y Fuego cambió sus vidas de formas más silvestres, más materiales o, si se quiere, más visibles. A cada uno de los niños le pagaron 1.500 dólares por su participación en el filme. Adicionalmente, la protagonista alemana, Veronica Ferres, les regaló otro tanto. Con esos más de 3 mil dólares y unos pocos ahorros, los Márquez ampliaron su casita en el barrio Integración de las Américas, la vivienda a la que se marcharon a vivir el 30 de noviembre de 2008 –otro dato preciso cortesía de Vicky– , poco antes del nacimiento de Danner; un modesto inmueble de una sola planta en cuyo comedor recibieron a Werner Herzog. En parte del terreno aún baldío levantaron una nueva batería de cuartos, uno de los cuales es el dormitorio de los niños. Una habitación que ellos mismos se encargaron de equipar con parte de su ganancia: se compraron un televisor pantalla plana y un PlayStation, además de una piscina móvil.
— Ha sido muy buena la experiencia –reconoce Genaro, riendo esta vez de satisfacción.
— En todo sentido… –añado como para decir algo.
— Sí, sí. Nos han ayudado mucho –concede él.
Luego, me invitan a conocer el “bloque Sal y Fuego” de su casa, que está al fondo del terreno. En el dormitorio está Danner, que juega con la PlayStation. Lo hace casi pegado a la pantalla de su televisor de pantalla plana. Lo mismo pasa cuando desconectan el juego y ponen un canal de tele: él y Gabriel deben casi besar el monitor para poder apreciar figuras y colores de los dibujos animados que desfilan, aun a pesar de que ambos llevan sus lentes de escafandristas de alta medida.
No les dio mucho dinero, tampoco fama; pero el cine sí les cambió la vida a los Márquez, que hoy podrían rebautizarse como los Herzog. Les hizo viajar al gran desierto blanco. Les permitió hacerse una mejor casa. Les ofreció lo más ingrávido y lo más sólido: memoria y hogar.

***
En un país tan poco dado a la investigación seria como Bolivia, las estadísticas son escasas, contradictorias y poco creíbles. Los datos sobre ciegos no son la excepción. Según el Censo de Población y Vivienda de 2012, las personas con discapacidad visual llegan al 1 por ciento del total de habitantes, vale decir, unos 100 mil hombres y mujeres. Sin embargo, un levantamiento de la española Fundación Ojos del Mundo revela que en el país las personas ciegas o con baja visión llegan a las 400 mil. Como para ahondar las abismales contradicciones numéricas, al Instituto Boliviano de la Ceguera (IBC), entidad creada por ley para registrar y apoyar a las personas ciegas, están solo afiliadas 5.772 personas, la mayor parte de ellas (1.459) en Santa Cruz, la ciudad donde viven los Márquez. Del total de afiliados en toda Bolivia, el porcentaje más bajo (14%) es de quienes tienen entre 0 y 17 años, al que pertenecen Danner y Gabriel, y el 30 por ciento es de los que están entre los 18 y 59, en el que están Genaro y Victoria; el porcentaje más alto (56) es de las personas de la tercera edad. Los hombres representan el 55 por ciento y las mujeres, el 45 restante.
La ley vigente, del 22 de enero de 1957, en su artículo segundo, establece que “es ciego aquel individuo cuya agudeza visual sea de 20/200 o menor o su campo visual sea de 20 grados o menor, en el mejor ojo y con la mejor corrección”. Esa norma reconoce que la ceguera legal puede ser de dos tipos: la ceguera total y la baja visión. El que tiene ceguera total no ve nada o tiene una ligera percepción de la luminosidad, que puede distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. El que padece baja visión es el que tiene limitaciones para ver cosas a distancia, pero puede distinguir objetos y materiales a muy pocos centímetros o metros. Los niños con baja visión pueden realizar actividades escolares en condiciones relativas de iluminación y contraste, y les es posible leer con ayudas ópticas como lupas, libros con macrotipos (letras más grandes), software magnificador y, en algunos casos, sistema braille. Según las estadísticas del IBC, en Bolivia, el 75 por ciento de las personas con ceguera legal sufre ceguera total, mientras que el 25 tiene baja visión.
Los cuatro integrantes de la familia Márquez entran en la categoría de personas con baja visión. Tienen problemas para ver a la larga distancia, pero de cerca les es posible. Genaro, de hecho, trabaja actualmente en la oficina cruceña de Aprecia dando clases de computación y traduciendo textos a lenguajes accesibles para personas con ceguera total o baja visión: codificación al braille, macrotipos o grabación en audio, dependiendo de los requerimientos de los usuarios de sus servicios.
Un dato inquietante del informe no oficial de la Fundación Ojos del Mundo es que el 80% de las 400 mil con ceguera en el país corresponde a personas cuya discapacidad visual bien pudo evitarse de haberse tratado a tiempo. El acceso a la información sobre el cuidado de la vista, a una consulta oftalmológica o a una cirugía son las claves para poder frenar a tiempo la pérdida de visión en un país que solo cuenta con 350 oftalmólogos, explicó en su momento, a la agencia EFE, la coordinadora general de la Fundación en Bolivia, Patricia Tárraga. Esta relación de causas se aplica a los casos de Victoria y de Genaro, que fueron tratados y operados a destiempo, cuando solo podía revertirse parte de la enfermedad. Es más, Genaro solo fue operado en 2014, y a raíz de una úlcera en el ojo derecho, el único con el que ve.
***

Las fotos están tomadas. Los Márquez ya no posan. Deciden acompañarme hasta la parada de autobús que me llevará de vuelta a Santa Cruz. Victoria va adelante, de la mano de sus hijos. Yo me quedo atrás con Genaro, que en sus manos lleva su cubo, a estas alturas, el miembro no oficial de su familia. Le pregunto cómo fue que se animaron a tener hijos sabiendo que podían nacer con severos problemas de visión congénitos. Como para darle la razón a su esposa, me dice que, tras el nacimiento de Gabriel, ni él ni Vicky quisieron que el primogénito se criara y creciera solo. Fue su respuesta a la inminente soledad que le esperaba a su primogénito. A la soledad que él y su esposa padecieron mientras crecieron, que solo conjuraron cuando se reencontraron y que, a diferencia de la ceguera, no querían heredar a su hijo.
Me callo, unos pasos más allá me despido de todos y tomo mi bus. Victoria y los dos niños se despiden. Genaro también, aunque sin desprenderse mucho rato del cubo, al que vuelve casi de inmediato. Desde el auto lo veo entregado a resolverlo, como si en esa operación se le fuera la vida.
Tiempo después, ya por WhatsApp, el cual Genaro emplea sin mayor problema mediante mensajes de texto y de audio, le preguntaré a qué se debe su afición al cubo. Me responderá que es algo que le apasiona desde niño, cuando estaba en el internado en Sucre. Solía ser el regalo más común en las navidades. El primero lo tuvo a sus 10 años. Y tardó ocho más en resolverlo por primera vez. A los 18 finalmente dio con la fórmula para restablecer la monocromía de cada uno de sus seis lados. Desde entonces, no ha hecho más que bajar su récord de tiempo de resolución. El vigente sigue siendo de 50 segundos. Y en promedio, asegura, no demora más de entre 1.20 y 1.30 minutos en completar el reto. A la pregunta de qué es lo que la ha mantenido por más de 30 años atado a ese rompecabezas, me dirá que la complejidad y la persistencia que demanda su (re)composición.
Complejidad y persistencia. Acaso sean esas las dos palabras que mejor resumen el proyecto de vida de Genaro, que no es otro que su familia. Tras sufrir la orfandad y la soledad, encontró en el cubo de Rubik las claves para recomponer su historia: la persistencia ante la complejidad del desafío. Le tomó ocho años reagrupar las familias de colores del juguete y algunos más construir su propia familia.
¿Cuál es el impulso que lleva a crear una familia? De seguro que no hay una respuesta única ni fácil. Como el dichoso cubo, es una pregunta que puede responderse de más de una manera y sin eludir la complejidad. Para Genaro, la respuesta estaba en su propia historia. Nació de unos padres que lo abandonaron, lo dejaron a la deriva a causa de su ceguera y le hicieron más implacable la soledad inherente a la experiencia humana. Esa historia no la podía ni quería repetir. Como el millonario invento de Emo Rubik, entendió que para forjar su propia familia debía reescribir su historia, recogiendo las piezas dispersas de su mismo color hasta integrarlas en un solo bloque, su hogar. Como el rompecabezas más popular del mundo, fue buscando a los suyos, Victoria, Gabriel y Danner, en distintos lugares y momentos, y con ellos recompuso su relato familiar. Qué es la familia sino una oportunidad de permanente reescritura de la historia propia.
Puede que sea un juego, pero, como tal, solo puede tomarse en serio. El cubo de Rubik era, hasta hace no mucho, la imagen que identificaba el perfil de Genaro en WhatsApp. Ya no lo es más desde hace algunos meses. Ahora aparecen en su lugar una fotografía de él, Victoria, Gabriel y Danner en la última Navidad. Puede parecerlo, pero no es tan casual. El juguete cúbico fue el rompecabezas que le enseñó a cultivar la persistencia para enfrentar la complejidad hasta recomponer la unidad cromática de cada una de sus seis partes. Su familia es el resultado mayor de su fe en la persistencia ante la complejidad para reunir a todas las partes dispersas hasta formar un todo del que se sabe parte. Eso dicen las fotos. La de su juguete preferido. La de su familia en Navidad. La de los cuatro y el perro sarnoso en la puerta de su casa en el barrio Integración –otro nombre con resonancias– de las Américas. Y también, la que les tomo desde el bus a Victoria, Gabriel, Danner y un Genaro consagrado a su cubo como a su familia, los Rubik.