La comida fue su boleto para volar lejos del nido familiar en Oruro y servir lujosos manjares en París y California. Cuarenta años después, recuerda esas aventuras entre deliciosos platos criollos, de nuevo en sus orígenes.

Este texto obtuvo el primer lugar en el concurso Relatos desde mi cocina, convocado por Miga Bolivia y la revista Rascacielos, con el apoyo de Hivos Latinoamérica.
Llegó a la improvisada pista de baile, frente a la cancha de tenis del Hotel Marquis de Sunset Boulevard en Beverly Hills, y comenzó a colocar nerviosamente las mesas donde serviría un menú especial para festejar el estreno de la película de The Blues Brothers. Para el banquete, convenció a sus mejores contactos entre los colegas chefs de Hollywood para que le colaboraran.
Beluga con sour cream. Caviar. Panqueques de cangrejo. Simulando esculturas, decoraciones barrocas colocadas como obras de maquetista, equilibrando colores, sabores y diseños. Daba pena pegarle bocado a ese altar del dios epicúreo.
Solemne, llegó John Belushi encorbatado y tocó con una cucharilla la copa de espumante champán Cristal para callar a los 120 invitados. Comensales habituales de emporios como Ermitage y La Petit Maison, enfundados con esmoquin a medida, foulards y satén sobre los escotes amplios.
Masticaba ya el triunfo y la gloria el orureño Roberto Gironás. El cook in chief que había dejado el nido de doña Bassy, su madre, unos años antes, para intentar volar con alas propias lejos del reino de Nayjama, primero a París y luego a California.
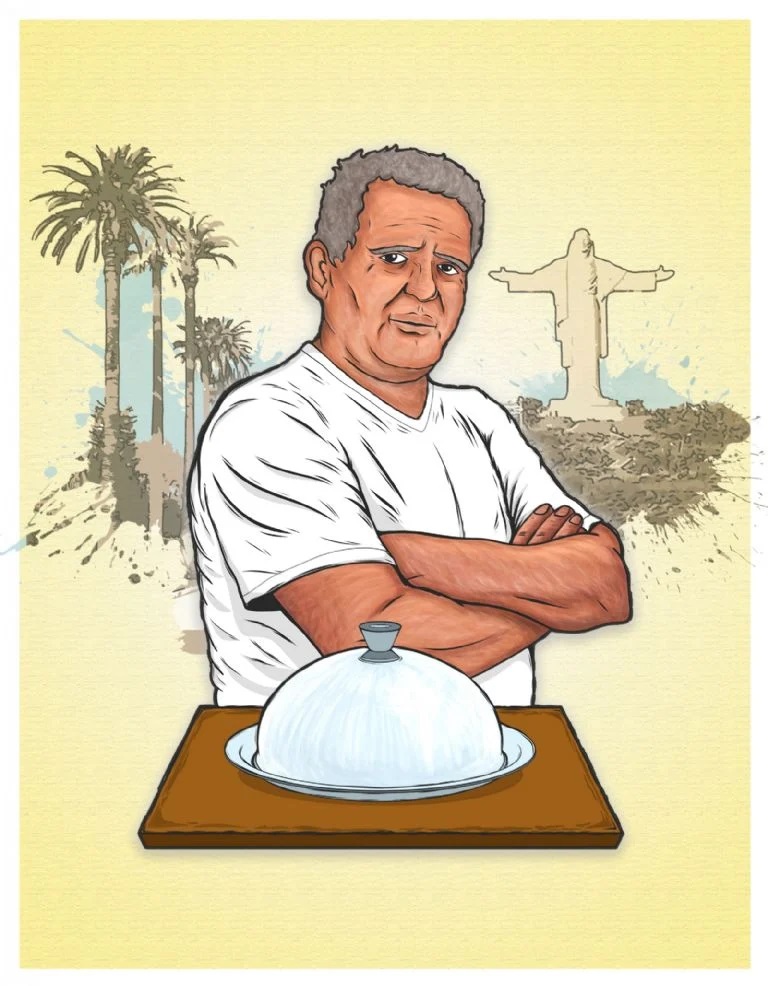
“Solemne, llegó John Belushi encorbatado y tocó con una cucharilla la copa de espumante champán Cristal para callar a los 120 invitados. Comensales habituales de emporios como Ermitage y La Petit Maison, enfundados con esmoquin a medida, foulards y satén sobre los escotes amplios.”
A las 7:30pm, Belushi, mirando detrás de sus gafas ahumadas, empuñó un tenedor, pinchó un trozo de faisán y lo tiró a la concurrencia con una carcajada rockera, que quedó rociada con la estela de la salsa cual cuadro de Pollock. Con la otra mano metió el puño completo en la ensaladilla rusa e inauguró una pelea de comida que se sucedió imparable entre los invitados. Los manjares de los hasta ese momento socios y en adelante enemigos de Gironás, volaban por los aires mientras desfiguraban rostros hasta tal punto de ser difícil distinguir la sangre de la salsa de tomate.
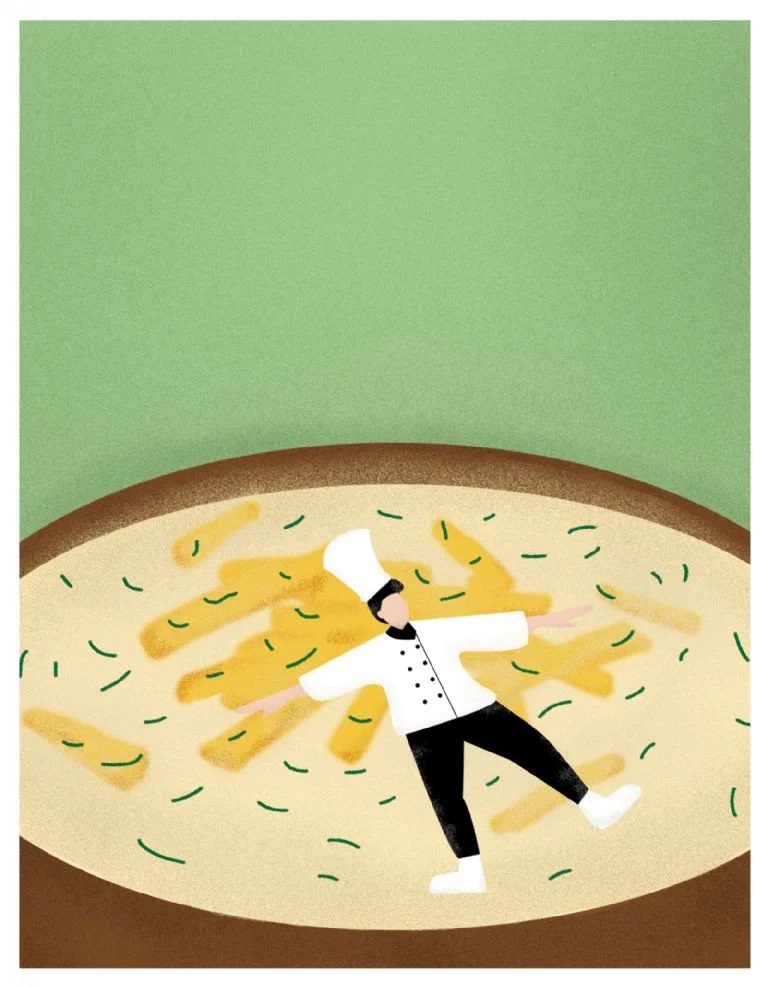
Cuarenta años después, lo cuenta con gracia desde su restaurante en Tiquipaya. Sus circuitos ahora son más recatados y sus menús el arquetipo de la cultura criolla y mestiza aspirante a la nobleza: fina trucha asalmonada de criadero, sopa de maní, surubí al ajete, berenjena a la parmesana, riñoncitos a la vasca, codorniz a la mantequilla, y ¡cómo no!, cordero en toda pose, al vino, tostado, mechado, costillar o brazuelo, todo acompañado de licores espirituosos, sus guindados inflamables.
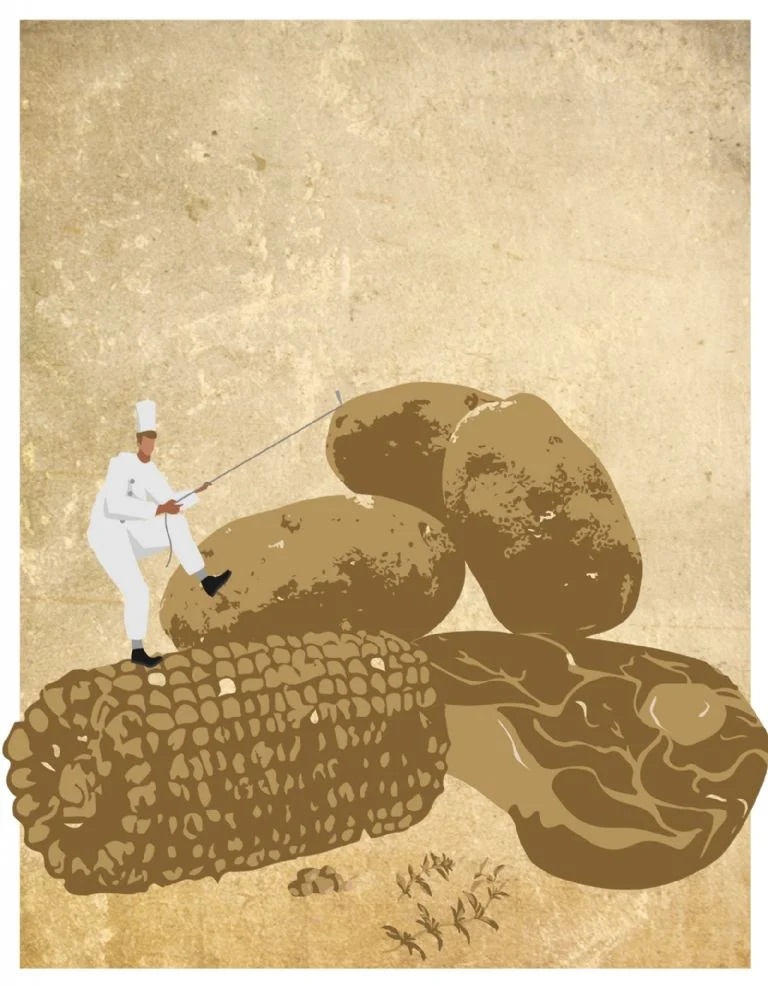
Gironás ya no camina, como solía hacerlo, entre conejitas de Playboy en la Mansión de Hugh Hefner, ni responde a la presión de los custodios de Ronald Reagan, Bill Gates o Stallone, a quienes cocinó para insuflar más aún sus vocaciones hedonistas. Los años de bacanales y de 19 horas de trabajo diario quedaron atrás y los invoca confinado desde su hacienda en Tiquipaya, esperando que algún momento tenga tiempo para recopilar recetas y anécdotas en un breviario, intercambiando sus experiencias con las de la matriarca, doña Basilia Lafuente, quien en vida fuera más popular que cualquier alcalde de Oruro.
A Roberto, el hijo pródigo del cuartel Nayjama, que era más de rock and roll que de Llajtaymanta, la ciudad minera rápidamente le quedó chica en tiempo y espacio, aunque no en la memoria.








