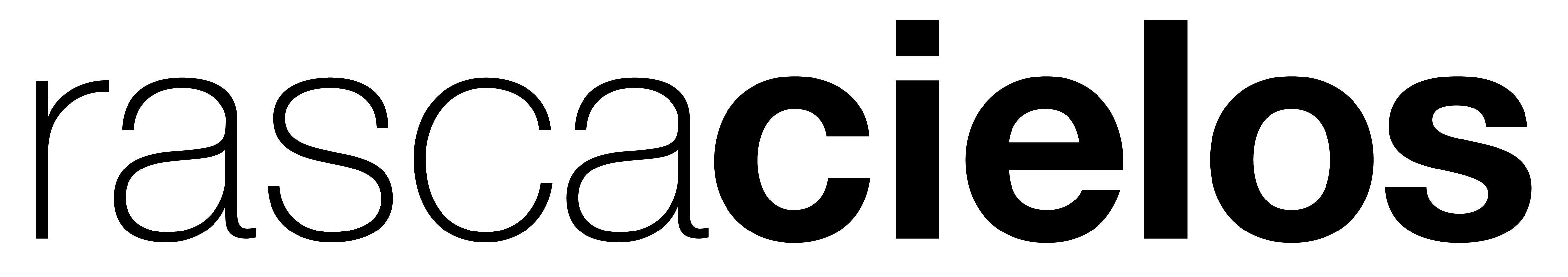domingo, 29 de abril de 2018
por Christian Egüez / Marica y Marginal
Si afirmamos que el sexo y el género son ficciones construidas histórica, social, política y culturalmente, no podríamos aplicar un criterio distinto a la discapacidad. El cuerpo discapacitado aparece en la historia como un cuerpo incapaz de adherirse a la maquinaria de producción de capital, imposibilitado de adaptarse a la cadena laboral y disciplinaria: la fábrica, el transporte, el colegio, la universidad, el ejército, etc.
Hay que entender que las prácticas y lógicas culturales de exclusión que someten a estos cuerpos disidentes no están alejadas de los procesos históricos que construyen al cuerpo como normal o patológico, capacitado o discapacitado, heterosexual u homosexual, sano o enfermo, eficiente o deficiente, etc.
Por lo tanto, es importante echar un ojo al conjunto de significados y discursos que definen al cuerpo como “discapacitado”, al mismo tiempo que pensamos en el sujeto político de las luchas sexuales, ya que la noción que establece la discapacidad, la deficiencia y la patología físico-psíquica es tan amplia como las prácticas de exclusión referidas al cuerpo homosexual, trans, sidoso, tuberculoso, sifilítico y prostituido.
El sometimiento de estos cuerpos tiene que ver con negarles el acceso al Estado y al aparato de representación política en beneficio del cuerpo sano, productivo y heterosexual. Hace falta entonces una alianza de cuerpos históricamente patologizados, excluidos y deficientes que pongan en duda al sistema. Esto ha sido imposible porque las luchas sociales se han perdido en el engañoso camino de ser (estos cuerpos) dotados de identidad.
El 21 de mayo de 2016 el movimiento LGBT lo dejó demostrado, día en el que se promulgó la ley de identidad de género mientras el movimiento de personas con discapacidad, en busca de un bono de 500 bolivianos, era reprimido y prohibido de ingresar a la Plaza Murillo. El mensaje era claro: para el Estado un cuerpo tiene valor mientras esté dispuesto a ser legislado y sometido a sus instituciones que administran la identidad y los intereses del gobierno.
La única esperanza es despertar un proceso que dignifique esta situación. El arte y la cultura aparecen como posibles herramientas, pero las instituciones están lejos de dar el primer paso. Para poner algunos ejemplos, en Santa Cruz el Centro Simón I. Patiño y el recientemente inaugurado Museo de la Ciudad poseen simplemente la infraestructura más adecuada, rampla y ascensor; el Centro Plurinacional y el Museo de Arte Contemporáneo han hecho intentos en sus agendas por incluir muestras y actividades dirigidas a personas con discapacidad, pero siempre desde un enfoque aislado, poco serio, sin continuidad y que no ha significado ningún cambio ni adecuación para sus actividades y muestras posteriores. Sin duda, la discapacidad es cultural.